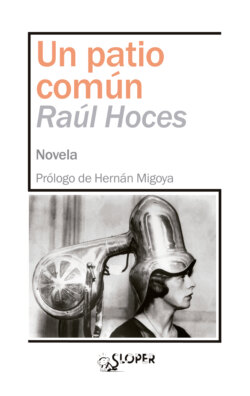Читать книгу Un patio común - Raúl Hoces - Страница 9
3. Daniel
ОглавлениеMe acabo de morder el interior de la boca al intentar comer una porción de pizza. Es doloroso, pero resulta aún más humillante. Se me humedecen los ojos y no sé si es del daño o de la vergüenza.
Hacía tiempo que no me pasaba y no tiene mucho sentido. Cuando era más joven estaba más delgado y había menos masa susceptible de ser mordida. Mientras mastico con sumo cuidado para no volver a lastimarme la zona herida (tumefacta y, en su concupiscente protuberancia, más cercana a los dientes y expuesta de una forma más evidente al peligro) deduzco que los motivos por los que la madurez me ha ido apartando de una actividad tan arriesgada es, quizá, la propia decadencia del espíritu. No solo como con menos ímpetu, sino que la mayor parte de las prácticas en las que estoy involucrado las realizo con una dosis decreciente de pasión. Siempre he oído que el paso de la edad añade sabiduría, íntimamente vinculada a la experiencia. Precisamente esa experiencia es la que me enseña que los años no enseñan apenas y lo poco que hacen es amortiguar los sentidos y los sentimientos. Poco a poco, nos vamos esponjando y no comemos, no dormimos, no nos relacionamos y no follamos con la misma intensidad con la que lo hacíamos tan solo unos meses antes. Es muy probable que esa sea la razón por la que me muerda menos: al atacar la pieza sin ansia, el riesgo de fallar en el bocado es menor.
Otra teoría que daría explicación a la pendiente descendente por la que deriva la curva de mis percances es la del narcisismo inverso. Hace 15 años estaba en una forma física diferente (por no decir divergente) y me gustaba tanto a mí mismo que me comía mi propia cara. Empezaba por dentro pero, como dolía, lo dejaba instantáneamente.
He ido a comprar las pizzas en un establecimiento cercano al mío, después de cerrar el negocio. Como he coincidido en el cierre con la peluquería de Mari y era Olga quien echaba la persiana, me ha acompañado a encargarlas y, mientras horneaban mi pedido, nos hemos sentado en la terraza del bar de al lado a tomar una cerveza.
Solamente había dos mesas ocupadas; la nuestra y otra con un grupo de muchachos vestidos con ropa de trabajo, en el pecho de cada uno el logo estampado de la empresa en la que, presuntamente, invierten su jornada laboral. Por el volumen de sus voces, se deducía que no se habían bebido tan solo una, sino que llevaban varias birras.
Gritan tanto, de forma tan desaforada, con tanta destemplanza y con tal falta de sintonía, de empatía entre ellos y de complicidad, que no resulta creíble. Más que un grupo de amigos, parecen actores contratados para dar un ambiente concreto al lugar. Actores que no se conocen entre ellos e improvisan consignas ridículas y completamente inadecuadas. Uno grita CHUPITOOOOO, a la vez que levanta su botellín de cerveza y brinda con otro que repite el estridente chillido: CHUPITOOOOO. Hablan de temas aleatorios, con la premisa única de que se recurra siempre a tópicos machistas, xenófobos u homófobos, con la más que probable intención de que cualquiera pueda confundirlos con hombres del Cromagnon.
—Pues las chinas son capaces de disparar dardos y comer fruta con el coño.
—Tú lo que quieres es que te encule un negro.
A ratos, el tono de su voz decae, víctima del cansancio, pero entonces alguno de ellos advierte la circunstancia y grita alguna otra sandez, cada vez más inconexa, cada una más absurda que la anterior.
Mantener una conversación con Olga, en esas condiciones, se convierte en una tarea casi titánica. Los dos debemos esforzarnos mucho en elevar la voz sin resultar chillones, manteniendo la compostura. Por un momento, tengo que disuadir a mi contertulia de reprender a los comensales de la mesa colindante. No me parece buena idea, ya que los vecinos van mirando de reojo hacia nosotros y me parece adivinar cierta ira, cierta provocación en la que sería preferible no caer. Tan seguro de que sean figuración del bar no estoy y prefiero no poner en riesgo mi integridad física.
Entre los alaridos, consigo entender a mi amiga:
—¿Sabes que Gabriel va por el barrio diciendo que ha heredado?
—Que ha heredado, ¿el qué?
—En serio, ¿no has oído nada?
—No, en serio. ¿Qué ha heredado?
—No me lo puedo creer, ¡cómo chillan!
—Shht, baja la voz, que no te oigan.
—¿Cómo coño me van a oír? ¡Si no se oyen ni entre ellos!
—Bueno, ¿qué ha heredado Gabriel?
—Vas a flipar: Se ha muerto su tío Esteban y le ha dejado los derechos de autor de Tolkien.
—¿Qué dices?
—Eso dice él.
—¿Y qué relación tenía con Tolkien?
—Poca. Parece ser que Tolkien tuvo una única hija, que vivió en Estados Unidos. La señora enviudó con casi sesenta años y acabó conociendo a Esteban, el hermano de la madre de Gabriel.
—Que se murió el año pasado…
—Angustias, sí. Pobrecita, con lo que ha llegado a padecer. En fin, que el tío de Gabriel y la hija de Tolkien se casaron y ella, que era la depositaria de los derechos de su padre, murió hace ya tiempo, sin descendencia, y esos derechos recayeron en Esteban. El deceso de su tío deja a Gabriel como único heredero.
—Joder, a ver si con eso es capaz de salir del barrio, aunque sea a conocer a los Hobbit. ¡Y que vaya a ser gracias a su tío Esteban, con lo mal que había llegado a hablar de él!
—Es que el tito Esteban se fue a hacer las américas dejando a su hermana con lo puesto, con los pocos ahorros que habían podido juntar entre los dos.
—Pues ya ves, a última hora se le ha ocurrido una forma de devolvérselo y con intereses. A ver si me encuentro con Gabri y se invita a algo, para variar.
—De momento, le ha propuesto a Maru que se vaya a vivir con él.
—No creo que sea la mejor de las ideas, se iban a juntar el hambre con las ganas de comer.
—No, Maru le ha dicho que no. Lo conoce demasiado bien.
—Lo conocemos todos, pero la pasta cambia a cualquiera.
—Les voy a decir que bajen la puta voz.
—¡Olga, ni se te ocurra! Mis pizzas ya deben de estar listas.
—Pues vámonos, que esto es insoportable.
Al llegar a casa, Marta, Tinka y mi suegra, Esther, están sentadas en el sofá, sin hablar entre ellas, sin haber encendido siquiera la televisión, pensativa y con la mirada perdida mi mujer, con la frente apuntando a sus pies y la barbilla apoyada en su pecho, mi hija y Esther con los ojos sin vida, sentada en una silla con el respaldo muy alto y, a pesar de su invidencia, siguiendo cada uno de mis movimientos con la cabeza, como si fuese la única que ha advertido mi presencia.
Intuyo que ha vuelto a ocurrir algo que lleva días pasando, de forma recurrente y molesta. Sé que están preocupadas y yo mismo no me lo quito de la cabeza, pero intento animarlas con las viandas. Traigo una botella de lambrusco para compartir con Marta y su madre y un Nestea para Tinka, su bebida preferida. Los sábados toca comida basura y habitualmente lo disfrutamos en casa.
Nadie está preparado, nunca, para nada. Todas las situaciones son nuevas. En cualquier circunstancia, siempre hay un detalle, como mínimo, que la diferencia de otras similares e impide enfrentarse a ella de la manera en que se hizo anteriormente. Todas las situaciones son un reto, un desafío.
La enésima subida de azúcar, temida por los doctores y presumida por cualquiera que hubiese observado cómo comía caramelos y chocolates a escondidas, le secó la vista para siempre. Si para cualquiera de nosotros cada nuevo día supone una prueba, para Esther lo cotidiano se convirtió en un concurso, una gincana diaria.
Había vivido sola los últimos quince años, desde que el padre de Marta, que fumaba solamente prestado, salió a por tabaco y lo siguiente que supieron de él es que se había trasladado a Colombia, siguiendo el rastro de una bachata muy bien interpretada y mejor bailada. Nunca volvieron a tener de él más noticias que las que algún vecino tuvo por conocidos en común y dejó caer en conversaciones casuales, como gotas de una lluvia no deseada.
La ceguera le obligó a renunciar a una de sus prerrogativas más preciadas: la independencia. La falta de pericia, la inexperiencia, un piso mal adaptado a sus nuevas dificultades y la distancia hasta nuestra casa hizo imprescindible su traslado.
Ahora nos jode la vida con un malhumor más que justificado solamente por las noches, ya que el resto del día se lo pasa en las instalaciones de la Once, atendiendo a talleres y cursos de toda índole.
A pesar de llegar cansada, los momentos en los que todos nos reunimos son una fuente inagotable de insatisfacción, malas repuestas y opacas miradas de resentimiento. Por algún motivo que se me escapa, mi suegra acecha todos y cada uno de mis desplazamientos con intencionados giros de cuello, adivinando siempre, quién sabe si por el sonido de los pasos, de la ropa al rozar la piel o por el olor, dónde me encuentro. En todo momento, su expresión es de desagrado, de pretendidamente obvia falta de simpatía.
Lo he hablado con Marta, que la disculpa por su enfermedad y le quita importancia. A mí me inquieta, pero no me atrevo a recriminarle nada porque me acobarda la sensación de frío que me recorre la espalda cuando mis ojos se cruzan con los suyos.
Tinka lleva días taciturna y esquiva. De naturaleza alegre y transparente, a pesar de estar sumida de lleno en una adolescencia que se adivina tensa y compleja, suele comunicarse con su madre y conmigo de una forma fluida, le gusta explicar historias ciertas o inventadas y aporta una dosis de un buen humor que se aprecia especialmente en un hogar en el que las novedades no abundan.
Después de mucho insistir, Marta ha conseguido que su hija acabe confesando el origen de su disgusto. Lleva días oyendo cómo el vecino le susurra obscenidades a través de la pared de su habitación, que comunica con el dormitorio de éste. Le da vergüenza reproducirlas, pero su madre la conoce suficientemente bien para lograr que las diga en voz alta.
Después de cenar y viendo que el estado de ánimo de las comensales no mejora, decido sacar el tema:
—¿Ha vuelto a pasar?
—Dice que sí.
—Tinka, ¿qué te ha dicho?
—Lo de siempre.
—No tengas miedo, no te va a hacer nada.
—Pero me amenaza. ¿Y si un día me lo encuentro en la escalera?
—Mañana mismo voy a ver a la policía, esto ya lleva demasiado tiempo pasando y a ese hijo de puta se le ha acabado el margen.
—Y ¿qué le vas a decir a la policía?
—No lo sé, le explicaré lo que pasa y que me digan ellos qué se puede hacer.
Esta noche, Tinka duerme en nuestra cama, con Marta. Yo me quedo en su habitación, haciendo guardia. Al cabo de un par de horas, en completo silencio, me vence el sueño.
Fernando, el policía local de la comisaría del barrio, que fue compañero de colegio, me escucha atento y se indigna conmigo, demuestra empatía y resuelve enviar una patrulla a la dirección que le doy, con indicaciones de hablar con el inquilino e intimidarle, ya que no se pueden tomar acciones de otro tipo. Le explico que la vivienda pertenece a una viuda que tiene un hijo de unos 35 años. No estoy seguro de que viva con ella pero, a juzgar por cómo se van desarrollando los hechos, debe de ser el adulto varón que asusta a la niña.
Acompaño a la pareja de guardias, que me permiten asistir a la visita siempre que permanezca al margen y en silencio.
La señora, al ser preguntada por su vástago, da una dirección en Azerbaiyán, donde, según ella, lleva viviendo casi un año. Los agentes insisten e insinúan la necesidad de comprobar que ni él, ni ningún otro hombre, conviven con ella en el piso. Con lo que parece sincera amabilidad, les invita a pasar.
Nadie más que ella habita en la casa.
Mientras los urbanos abandonan la finca y yo les acompaño hasta la puerta, camino de la ferretería, calculo las posibilidades que existen de que mi vecina y mi suegra se hagan tan amigas que compartir piso les parezca una opción satisfactoria. A pesar del motivo de la visita, me despido de la policía con una sonrisa que a ellos les desconcierta y a mí me avergüenza un poco.
El primer cliente al que atiendo ese día me pide bombillas de bajo consumo, le pregunto que para qué tipo de porta-bombillas y, sacando el móvil del bolsillo, comienza a enseñarme fotos de unas piedras preciosas:
—¿Ves? Son ópalos. Es uno de las piedras más buscadas y de más valor. Se extraen principalmente en Australia y hay gente que dedica su vida entera a buscar alguna, muchas veces sin encontrar nada. Se juegan la vida en excavaciones peligrosísimas y uno de sus mayores temores es que las máquinas con las que perforan levanten un ópalo, lo extraigan a la superficie sin que el operario lo advierta y sean los ladrones de piedras que merodean por el exterior quienes se apoderen de él.
—Son bonitas.
—Ponme tres unidades de rosca grande y una de pequeña. Pero que no sean de marca, de las baratas.
En la radio, comienza el programa que presenta Olga. Una vez a la semana, tiene un espacio de una hora donde comenta novedades del mundo del arte, la cultura, la literatura, el cine y, sobre todo, el teatro. En ocasiones, como hoy, entrevista a algún personaje de cierto renombre. Está con ella Gabriel, a quien al parecer se le ha despertado el espíritu artístico y dice haber acabado una novela y estar escribiendo un libro de poemas.
Sabedor de poseer cierta mala reputación en el barrio, se justifica de una forma que llama mi atención y, probablemente, la del resto de oyentes:
—Ya sabes lo que dicen de mí por aquí.
—No, ¿qué dicen?
—Pues cosas, que a veces no soy agradable, que en ocasiones me comporto un poco como un gilipollas… cosas.
—No tenía ni idea. Y ¿a qué crees que se debe?
—…
—¿Gabriel?
—Dime.
—¿Cuál crees que es el motivo de estos comentarios?
—Los provoco yo. A propósito.
—¿Te gusta que te llamen gilipollas?
—A la cara no, por supuesto. Pero mira, yo tengo una carrera por delante que puedo, sencillamente, aventurar como magnífica. Muy poca vista tiene que tener el mundo de la literatura para no ser capaz de poner mi obra en valor.
—¿Tu novela?
—Mi obra en general. Mi novela y las que escribiré en adelante, junto con los ensayos, poemarios y libros de relatos que tengo en mente. Llevo años acumulando experiencias para ser capaz ahora de plasmarlas en negro sobre blanco. Que me llegue el reconocimiento es cuestión de tiempo. ¿Sabes qué pasará cuando llegue ese reconocimiento, si no soy capaz de atajarlo antes?
—No. ¿Qué pasará?
—…
—¿Hola?
—Perdona, es que me ha entrado un WhatsApp.
—¿Decías?
—Sí, claro. Digo que no puedo mostrar mi amabilidad, mi buena educación, mi mejor cara, a las personas con las que trato. Una vez que me llegue la fama, con la facilidad que tienen las masas para deificar a sus ídolos, el lastre de recibir el cariño desmesurado, la adulación sin límites y de ser considerado un adalid, no sólo de las letras de este país, sino del encanto, del magnetismo personal, de la seducción absoluta, caería sobre mis hombros. Te aseguro que se trata de una pesadísima carga, algo con lo que es mejor no tener que lidiar. No quiero no poder salir a la calle, tomarme una cerveza en un bar, tranquilo, sin que se arrojen sobre mí decenas de seguidores, creyendo que mi respuesta va a ser siempre atenta y serena. Si todo el mundo cree que soy el gilipollas insensible y sin escrúpulos que aparento, cuando llegue el momento, no tendré necesidad de protegerme de las hordas de fans.
—…
—Ya he acabado de hablar.
—¿Qué nos puedes contar de lo que escribes? ¿Alguna novela en ciernes?
—No sé si puedo adelantar nada. Bueno sí, ¡qué demonios! Mi próxima novela es una biografía apócrifa de Beethoven.
—¿Cómo que apócrifa?
—En mi novela, siendo aún un niño, Ludwig acompaña a sus padres a la ópera y, al salir, unos criminales les atacan para robarles y el futuro genio es testigo del asesinato de sus dos progenitores. Aprovechando la fortuna de la familia, dedica los años venideros a formarse en técnicas de lucha y militares para combatir la delincuencia y honrar, así, la memoria de sus padres.
—¿Y lo de la música?
—Es su tapadera. No puede revelar que, tras la fachada de músico brillante y atormentado, se esconde la figura de un defensor de la ley que actúa al margen de ésta.
—Eso es el argumento de Batman.
—No
—Bueno, con algunas ligeras diferencias, pero es igual.
—No. Lo de Batman pasa en Gotham City, mientras que mi novela está ambientada en Jacksonville, Minnesota.
—Tenía entendido que Beethoven era alemán.
—En mi novela se muda a EEUU.
—Pues nada. ¡Ah! ¿Qué hay de cierto en los rumores que circulan los últimos días? Algo referente a unos derechos…
—No comment!
—¿Cómo?
—Mis abogados no me permiten hacer comentarios al respecto, debo de ser muy discreto.
—Entonces, algo hay de cierto…
—No comment!
—Y esto ha sido todo, queridos oyentes. La semana que viene hablaremos de la función de final de curso del taller de teatro que organiza el centro cívico. Besos a todas y a todos y hasta pronto.