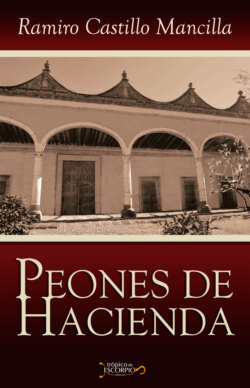Читать книгу Peones de hacienda - Ramiro Castillo Mancilla - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. El castigo
ОглавлениеEl látigo ladró en el aire, y al caer sobre el cuerpo inerte del peón su espalda escupió sangre; el hombre semidesnudo estaba hincado con las manos sujetas con un áspero mecate, que en el otro extremo lo amarraba a una estaca alta clavada en el centro del cercado. A su alrededor, los demás peones de la hacienda —algunos sentados en la cerca de piedra que circulaba el amplio corral y los otros parados adentro—, observaban atónitos el desagradable espectáculo. El sol aún iluminaba todos los caminos y llenaba de luz las extensas milpas de tierra negra que rodeaban la imponente finca llamada la hacienda del Pozo del Carmen.
A cada latigazo un estremecimiento, pero sin quejarse, solo pujaba mudo de dolor. La finalidad del castigo era que sirviera de escarmiento a los demás. Algunos solo cerraban los ojos, otros volteaban para otro lado; no faltaban los que prefirieron retirarse a sus jacales, pero la orden del capataz había sido tajante: “¡Deben ver cómo se castiga aquí a los ladrones!”
Nuevamente el látigo rasgó el aire dibujando una culebra antes de caer implacable sobre la espalda desflorada de ese peón, como un zarpazo. El verdugo sudaba copiosamente, solo se retiraba un poco para limpiarse los ojos con el dorso de la mano. Para ver mejor, y en seguida tomaba vuelo para propinarle, con más fuerza, otros certeros latigazos en la espalda sangrante. El peón castigado comenzó a temblar y humedeció el calzón de manta trigueña, de su frente empezó a manar un sudor frío, al tiempo que se estremecía rechinando los dientes.
De pronto, una mano abierta se levantó para darle al espectáculo una pausa: “Como un César que con el pulgar hacia arriba, perdonaba la vida a un gladiador”. Esa mano milagrosa era del administrador de la plantación, que hacía las veces de hacendado. Un hombre alto de piel blanca que poco se daba a ver con la peonada. Pero era conocido por su carácter poco amigable. Se sabía que cuando andaba de malas se ponía rojo de coraje. Y ese color lo delató ante los trabajadores de la hacienda cuando se le acercó al peón castigado, con sus largas botas de montar: no era el administrador, era un tomate maduro.
El capataz aprovechó para retirarse un poco y aflojar el paliacate rojo que llevaba en el cuello empapado de sudor. Además requería tomar aire debido a su notoria obesidad. Mientras, el administrador asentaba la pesada bota en la espalda herida, oprimiéndosela a propósito para hacerlo sentir más dolor:
—¿Qué te parece la bienvenida que le damos a los ladrones? —dijo al tiempo que se agachaba, para decirle despacio casi rosándole el oído— No te apures, todavía falta el baile.
—Sí, siñor —dijo el peón.
—¿Será que te queden ganas de volver a robar, maldito indio tracalero? —interrogó el hombre sin quitar la bota de la llaga.
—Yo también merezco algo de lo que cosecho, siñor —dijo el castigado sin lograr verle la cara al que lo interrogaba.
—Malditos indios, apenas les da uno tantito la mano y en seguida agarran la pata. Pero te voy a mandar colgar por rata, para que quedes con la lengua de pechera —dijo con voz golpeada al tiempo que hacía una seña al capataz para que continuara el castigo. Los peones de la hacienda que observaban la chicotiza, solo movían la cabeza en un silencio total, que hacía que se escuchara el zumbido del vuelo de una mosca.
El cielo azul y despejado de esa tarde dejó asomar una parvada de negros zopilotes que daban vueltas en las alturas encima de la hacienda, como un mal presentimiento.
Al otro lado del corral grande, donde se llevaba a cabo el castigo del peón, había uno más pequeño donde encerraban chivas para pasar la noche. Ahí, un viejo sirviente barría las bolitas de excremento que defecaban las cabras. De pronto fue interrumpido por una voz que lo llamaba:
—¡Don Tano, don Tano! —le gritaba una mujer desde la puerta rodeada de ramas que protegía la entrada del pequeño corral de piedra.
—¿Qué pasó, Pimenia? —suspendió el trabajo para encaminarse a la rústica puerta.
—Aquí le truje los costalitos pa que lleve el abono de las matas.
Ella volteó para el corral grande, que solo era dividido por una alta cerca de piedra, pero alcanzaba a distinguir a algunos de los trabajadores que presenciaban el castigo del peón infractor. Después de satisfacer su curiosidad se puso a escuchar al viejo:
—Mire nomás, Pimenia, pobre Sauro, el sufre, pero… ¿por qué robar?, eso no es bueno; eso es malo, y contimás una carreta de mazorcas. Sabiendo que los amos son los dueños de todo, de todo, hasta de los jacales donde nos durmemos. Ya todos sabemos cómo se castiga a los rateros, a los agarrones de cosas ajenas, como dice el padrecito: lo del amo no se toca.
La sirvienta solo levantó los hombros sin decir palabra. Pero eso no le interesó al viejo y siguió con su plática:
—Mire nomás, Pimenia, y todo por no entender y por querer cosas que no son de uno; a ese probe muchacho en tiempos del amo don Rafail grande ya lo hubieran colgado en el cerro para que se lo comieran los coyotes, como se hacía en aquellos años.
—Javi; yo no sé, yo como nos dice nuestra ama, “ustedes solo vean y callen”, que esas cosas son cosas de hombres, manque es muy duro ver golpear a un prójimo —al fin le respondió la criada.
—Asina es.
—¿Qué podemos hacer nosotros, don Tano? Pues nada, ¿verdá?
—Lo mejor que puede pasarle es que lo encierren algunos diyas en el cuarto del bújero donde tienen al otro agarrón, al que pepenaron pelando la vaca en el cerro. Pero lo dudo, el amo don Arturo anda muy enchilao, y ya ve que con él se agila delgado, Diosito lo ha de ayudar —dijo al tiempo que se persignaba.
—Ave María Purísima, no jallo ni qué pensar. Pero esperemos que el santo padrecito don Basilio pida por él; porque dicen que es más piadoso que el otro curita, que se fue pa Michoacán.
—Nosotros no habemos de decir nada; no hay que contrariar las cosas de los amos ni hacerlos enojar, ellos saben lo que hacen —dijo el viejo mientras revisaba los costales de ixtle para ver que no estuvieran agujereados.
Tanilo Lucio; “don Tano” era uno de los peones de mayor edad en la hacienda del Pozo del Carmen. Pisaba los ochenta años, de frente arrugada como una concha y ojos negros apacibles y dóciles. Tenía muy buena vista, decía que: “podía ensartar una aguja con hilo con la luz de la luna”, su pelo negro muy tupido. La dentadura blanca y completa, de piel morena y requemada por el sol. Complexión delgada y bajo de estatura, chaparrito. Nunca supo lo que era usar zapatos, por lo que tenía los dedos de los pies en forma de abanico. Su forma de vestir era como la de la mayoría de los peones de la hacienda de esos años anteriores a la Revolución. Solo usaba garras de manta liadas a manera de pañal al que llamaban patío, sostenido por una faja de cuero burdo, que le servía de cinturón. Además, llevaba una camisola de manta trigueña amarrada con un nudo al frente porque no traía botones, y nunca caminaba sin un sombrero grande trenzado de tiras de tule seco. En general era un hombre sano, muy trabajador. Cuando le preguntaban cuál era el secreto para conservarse fuerte a su edad, contestaba que: “nunca le había gustado la tomadera, ni la jumadera”. Fue uno de los hombres de confianza del antiguo dueño de la hacienda “don Rafael grande”, que en realidad se llamó Rafael Ipiña. Al morir heredó la propiedad a su único hijo, de igual nombre. Debido a que había trabajado en la finca “toda su vida”, el viejo era considerado como un trabajador confiable. Además, era el único que le decía al hacendado actual niño Rafail.
Cuando terminó de llenar los costales con las bolitas de chiva, con suma facilidad cargó uno de ellos en su espalada para llevarlo al patio principal de la hacienda donde había varios árboles frutales: aguacates, higueras, membrillos, duraznos y desde luego, las rojas granadas. Regresó después por los costales restantes, para abonar la tierra de los innumerables arriates de los jardines de la hacienda.
La tarde se pintó de gris, y en medio del corral permanecía el verdugo con el látigo en la mano; ahora ladraba en voz alta para ser escuchado por los peones ahí reunidos.
—Ya pueden irse a sus jacales, y cuidadito con agarrar alguna cosa porque todo lo que vean es de la hacienda. ¿Entendieron? —y volvió a remarcar con voz de trueno— Todo lo que hay debajo de cielo en este lugar, ¿de quién es?
—¡Dil amo, siñor! —contestó la multitud.
—¡Así está mejor! Retírense y mañana tempranito hay que reportarse con el capataz que les corresponda.
La peonada se desperdigó y de pronto todo aquello se llenó de rumores en voz baja, un ruido similar al bisbiseo que producen las abejas de un panal.
¿Pero quién era ese hombre golpeador? Se llamaba Celedonio Ruiz, un matón transferido de la hacienda de Peotillos por malos antecedentes. A veces lo malo también encuentra su acomodo. En este caso, eso ayudó a que fuera contratado como guardaespaldas por el actual administrador. Además, le dio nombramiento de jefe de capataces. Su fisonomía era la clásica de una mala persona: un tipo desalmado de mi rada homicida, torva y ofensiva. Sus cejas negras semejaban dos cuervos queriéndole sacar los ojos; de carácter hosco y ceñudo, obeso, de estatura mediana y de amplias espaldas, piel morena y pelo negro. Usaba un paliacate color rojo anudado al cuello, pistola al cinto y sombrero grande de fieltro a la usanza charra, por lo que era muy común verlo con el barbiquejo bajo la barbilla. Además las chaparreras parecían formar parte de su piel.
Al caer la noche, apareció un gajo de luna triste acompañada del lucero arriba de la amplia finca al lado poniente. En el centro del corral solo quedaban tres hombres: el capataz mayor, el administrador y el peón, aún amarrado y sangrante, El canto de los grillos todo lo inundaba.
—¿Qué, Arturo, qué hacemos con este ladrón? —dijo Celedonio señalando al hombre ensangrentado y tiró un escupitajo como si le causara náuseas.
—Déjame pensarlo.
—¿Pensar qué?
—Aguántame —enredó el látigo y volteó a ver una casa de piedra dentro de la finca, donde guardaban parte de la cosecha en tiempos de piscas. Celedonio supuso que lo pensaba encerrar ahí.
—¿O sea que a este indio no lo vas a colgar? —preguntó extrañado, ya que su gusto era lazar indios del “pescuezo” y cabalgar un rato con ellos a cabeza de silla, “hasta que solitos lo siguieran a pie”, para llevarlos a la presa de la Vara Dulce, donde había un árbol llamado “el mezquite de los Tasajos” porque en tiempos pasados ahí colgaban a los indios rejegos. Celedonio más de alguna vez les había comentado con orgullo a sus capataces que una de sus ramas ya estaba lisa de tanto tasajo y que los zopilotes llegaron a tener sus nidos en el copete de aquel viejo mezquite.
El administrador parecía indeciso y después de ver las primeras estrellas que se asomaban en el cielo, por fin se resolvió a darle una orden al guardaespaldas.
—Por esta vez enciérralo junto con el otro —soltó de forma brusca como para no ser cuestionado por el subalterno.
—¿Que lo encierre?, ¿pero no vas a dejármelo para llevarlo a que me saque la lengua?
—¡No!, por esta vez.
—¿Pero así la hacienda hasta se ahorra el petate y el entierro, ¿cómo ves?
—¡Yo lo sé!, pero en estos días está por venir Rafita y no quiere que le maten a sus peones.
—¿Pero por qué? Ya ves don Rafael grande, que en paz descanse, solo así se hizo respetar de esta bola de piojosos; es más, hasta la cuenta perdió de tanto indio colgado —Celedonio abría y cerraba la mano izquierda un poco entumida por tanto que usó el látigo, porque era zurdo.
—Por esta ocasión le voy a perdonar la vida a ese indio ladino, no por mí sino por el patrón. Ahorita no quiero correr riesgos, así es que me lo encierras durante unos días. Como te repito, ya no tarda en venir Rafita, y con él son otros tratos y ni modo. Si por mi fuera este indio mugroso ya estuviera tiliniando como Judas, sin tanto cuento.
—Ni hablar, tú mandas —respondió el capataz rascándose la cabeza, no muy convencido.
—Sí, enciérramelo en el cuarto de piedra unas semanas, junto con el otro que tenemos ahí, y después los mandas al cerro al corte de cantera, para “que aprendan a amar a Dios en tierra de indios”.
El capataz asintió levantándose el sombrero grande a manera de respeto. Luego fue a pararse junto al peón castigado, lo tomó por los pelos y a empujones y maldiciones lo hizo caminar hasta la casa de piedra donde lo encerró.
—Malditos piojos, yo no sé para que nacieron, hijos de su rebomba madre —y se sacudió las manos con asco, como si hubiera agarrado un bicho raro.
Cuando Isauro abrió los ojos solo vio oscuridad y los volvió a cerrar, y se quedó dormido. Igual que el otro peón que estaba a su lado, que ni siquiera despertó.
Afuera los cobijaba un cielo estrellado, con un gajo de luna triste que se quería asomar por la claraboya del cuarto de piedra. Allá a los lejos, por el cerro de las Vacas, unos coyotes aullaban interrumpiendo el incesante canto de los grillos. Mientras, la hacienda y sus peones dormían.