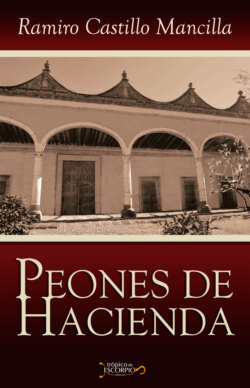Читать книгу Peones de hacienda - Ramiro Castillo Mancilla - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III. Fidela Beltrán
ОглавлениеEl sol del amanecer se asomaba por el cerro, filtrando sus rayos de oro a través de los altos zacatales de espigas doradas que bailaban con el viento, cuando el sereno aún humedecía la hierba del camino. Las mujeres de los peones torteaban en sus humildes jacales y el humo de cada fogón se veía desde las negras y bien trabajadas milpas del lugar.
Una de esas mujeres era una muchacha llamada Fidela Beltrán, hija de peones trabajadores de la hacienda. Tenía el porte de la mujer mestiza de esa época, de estatura media, la naturaleza le había proporcionado unos hermosos ojos negros, que no pasaban inadvertidos. Le gustaba usar el pelo largo —color negro azabache— cubierto por un rebozo; de cara bien proporcionada y piel morena clara. Era la mayor de cuatro hermanos, apenas había cumplido los veinte años y se consideraba diferente a las mujeres de su clase. En esos años la mayoría de las muchachas desde los trece años se iban con el novio, a algunas se las robaban y algunas, a esa edad, ya tenían una criatura o más. En aquellos años no era la costumbre ver novios en la calle ni muchachas platicando con muchachos de su edad, mucho menos que anduvieran agarrados de la mano o abrazados. Eso era mal visto por los mayores. Tal vez por ello se fugaban del hogar a temprana edad. En el caso de Fidela, la suerte quiso que se dedicara a cuidar a sus hermanitos desde que su madre, doña Micaela, quedó tullida, “pero ella tuvo la culpa”. Así le decía su esposo, don Ciro Beltrán, que la derrengó a punta de patadas. Todo fue para quitarse la muina porque ese día se peleó en la calle, y perdió y con alguien tenía que desquitar su coraje y para eso estaba su mujer. Después de esa brutal golpiza, Micaela ya no pudo caminar porque le ofendió la columna vertebral y dos costillas.
A partir de ahí, Fidela la hija la curaba sobándola todos los días, con pencas de maguey calentadas con ceniza, y al paso de los meses se comenzó a mover, poco a poco, dando pasitos apoyada en un horcón de mezquite que se metía en el sobaco para poder sostenerse.
El papá de la muchacha, don Ciro, era un borracho irresponsable. Eso obligó a Fidela a tomar las riendas del cuidado de sus hermanitos y del trabajo de la humilde casa. Por esto se privó de muchas cosas, sobre todo de fijarse en algún muchacho de su edad. Con el único que tenía cierta amistad era con Isauro Reyes. Porque en ocasiones su abuela, llamada Lichita, le mandaba hacer tortillas. Hasta esas fechas el travieso cupido no había flechado su corazón.
Esa mañana ahí estaba en su cocinita haciendo las tortillas, que eran recogidas todos los días por una criada de la hacienda, para darles de comer a unos albañiles que habían traído de San Luis.
—¿Por qué tan enmuinada, Fidela? —preguntó la mamá— Mire nomás el regadero de maíz que está haciendo con la mano del metate, ¿se le metió el chamuco o que traye? No habla, nomás puje y puje, anda bien enchilada, yo no sé qué traye —la muchacha no contestaba.
La vieja estaba sentada en un tronco de mezquite, dentro de la pequeña cocinita de techo de zacate y piso de tierra, rascándose los pies descalzos “uno con otro”, porque no usaba calzado. Fidela molía el nixtamal en una esquina del reducido jacal, hincada en el suelo, frente al metate y a al lado del fogón con tres negros tenamastes que sostenían un comal de barro, en el que cocía las blancas tortillas de maíz.
—Yo se rebién cuando anda josca porque luego, luego se pone muda, pos qué traye —le volvió a decir la mamá.
—¡Yo no estoy enchilada! —al fin contestó la muchacha al tiempo que movía la cabeza envuelta en un humilde rebozo
color negro.
—Pues mire cómo tira el nixtamal —respondió la madre mientras le daba de comer unos granos de maíz cocido a una pájara que tenía en el delantal sobre la sucia falda del vestido.
—Ya le dije que no estoy enmuinada.
—Pues no creyo, porque hasta parece tejón encovachado.
—Afiguraciones suyas —dijo con una mirada de angustia.
En el patio del jacal, unas gallinas jabadas picoteaban los restos de nixtamal que se habían colado en el nejayote. Un perrillo flaco estaba parado en la pequeña puerta de la cocinita, pelando los vivarachos ojillos color café, a la espera de la gorda de maíz cocido que le hacía Fidela cada vez que torteaba.
En esos años, en la hacienda del Pozo del Carmen tenían dos sirvientas: Epigmenia Tovar y Eulogia Silva, y se encargaban de asistir al administrador Arturo Ichante y a su familia. Los dueños de la hacienda no asistían ahí por lo regular. En ocasiones pasaba hasta un año sin que ellos pusieran un pie en la finca, por ello el administrador era visto como si fuese el hacendado y también le llamaban amo.
Esa mañana, una de las sirvientas fue a recoger las tortillas que le encargaba a Fidela, para darle de comer a los trabajadores que habían traído de fueras, por órdenes de don Arturo, para hacer la compostura del piso de la hacienda. Ese día llegó a la humilde casita de doña Mica más temprano que de costumbre, con una canasta de carrizo vacía.
—Buenos diyas; ¿cómo amanecieron? —saludó Epigmenia cuando entró al jacal. Doña Mica respondió el saludo, porque Fidela ni siquiera levantó los ojos para verla—. Y ora que trayen.
—Pues aquí peliando con esta muchacha caprichuda, mire nomás arriende a ver el regadero de nixtamal que tiene.
—¿Qué traye, Fidela, por qué peleya? —preguntó y puso la canasta arriba de una áspera mesa de mezquite que estaba clavada en el piso.
—Cómo ve, Pimenia. ¿Verdá que no es cosa buena esta muchacha? —preguntó doña Mica mientras se sacudía el delantal parchento.
—Sí, la veo un poquito enchilada. ¿Qué le pasa, Fide?, ¿no será la luna?
—Vaya usté a saber, pero ya tiene diyas que anda de un genio que no hay quién la aguante, ahorita ya hubiera acabado de hacer las gordas, pero mire nomás el batidero que tiene, ¿cómo ve?
—¿Qué tiene, Fide?, ¿por qué anda tan josca? Si quere le ayudo a echar las gordas. Al fin que ahorita terminamos, ¿cómo ve?
—¡No, pa qué! —al fin contestó sin levantar la cara y con el rebozo deshilachado tapándole la cabeza.
—Ay, Fide, Fide. ¿A poco anda josca porque a Sauro lo tienen encerrado? —preguntó la criada mientras acomodaba unas tortillas en la canasta.
—A mí qué me interesa si lo tienen encerrado o no; eso no es asunto millo.
—¿Entonces por qué se pone asina? Yo creyo que ya pronto lo van a dar libre, porque anda el ruido que en estos diyas va venir el amo don Rafail, que por eso están componiendo el guayín grande.
Al escuchar eso Fidela levantó sus ojos negros muy abiertos.
—¿Y pa cuándo llegan los amos a la casa grande?
—No se sabe, pero dicen que pronto, ¿cómo ven? Por eso dice don Arturo que quiere presentarle trabajo, y ya anda quitando el empedrado adentro, en todos los patios de la hacienda, para cambiarlo por cantera.
—Con razón dice don Fabián Núñez, el caporal, que ahorita trayen todo el ganado en el cerro del Ojo Malo pa ver si se repone, pienso que es por lo mesmo —dijo doña Mica y trató de ponerse de pie con ayuda del horcón de mezquite seco que se acomodaba en el sobaco.
—Güeno, yo ya me voy porque me mandaron de priesa, mañana platicamos, ya se me hizo tarde.
Cuando la mujer llegó a la puerta de la hacienda, estaban formadas tres carretas llenas de piedras de cantera labrada, que eran descargadas por los peones. Para meterlas a los patios usaban unos mecapales de cuero que se apoyaban en la frente y transportaban las pesadas piedras en la espalda.
Cuando Epigmenia pasó entre ellos con su canasta de tortillas, se agarró las largas enaguas que le llegaban a los tobillos, y sin decir nada agachó la cabeza cubriéndose la cara con un deshilachado rebozo negro.
Pasó tan rápido que parecía trotar y se metió rápidamente en la finca.
Así era como caminaban los peones de aquellos años porque era la costumbre caminar aprisa, apoyándose en las puntas de los pies.