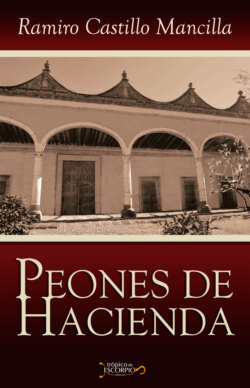Читать книгу Peones de hacienda - Ramiro Castillo Mancilla - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. La confesión
ОглавлениеEn aquellos años la república mexicana estaba llena de haciendas, y en cualquiera de ellas el indio era explotado como si fuera un animal de carga. Los hacendados eran dueños de todo lo que había en sus dominios, unos verdaderos caciques y sanguijuelas. Eran los que decidían la suerte de esos desdichados, ya fuera para bien o para mal. Todavía estaban muy lejos los tiempos en que surgiera la Revolución Mexicana. En aquellos ayeres el peón no tenía ninguna protección, y aparentemente los que deberían de protegerlo eran los que lo acusaban con el amo. Ahí quedaba a la medida el dicho que dice: “El mejor amigo es el que da la mejor pedrada”, y en este caso me refiero a los sacerdotes capellanes que tenían las iglesias en las haciendas. Una de las funciones principales era la de tener al hacendado al tanto de cuanto pensaba y hacía la peonada. Cabe hacer la aclaración de que no todos cumplían esa función, pero sí la gran mayoría.
Por ejemplo, si el hacendado quería saber, por así decirlo, sobre la pérdida de tales animales, que un arado, un yugo, unas coyundas y cualquier cosa material, para ello tenía al curita de la iglesia y él era el encargado de investigar entre los peones. Para eso había que confesarlos y como el indio estaba muy ignorante y con mucho temor de “Diosito”, ahí salía el peine. Por eso en el pasado no había ninguna hacienda sin iglesia. Da lástima darse cuenta de esto a través de los años, pero esa era la encomienda de esos curas y no el viejo cuento de que “te vas a ganar el cielo”, aquella gente vivía en medio del atraso y el miedo, y por ello abusaban de ella.
Pues bien, un domingo antes, al mediodía, al escucharse la tercera campanada en la iglesia, entre los asistentes estaba un joven peón alto y espigado; más bien musculoso. El burdo bigote estaba descuidado porque no era lampiño como la mayoría de los pobladores del lugar, cubría su piel blanca y requemada por el sol con el clásico calzón de manta trigueña y la camisola del mismo color. Sus inquietos ojos color café veían con disimulo, estaban acostumbrados a mirar por abajo del sombrero. Ese hombre se llamaba Isauro Reyes y no cumplía aún los veinte años. Su caminar era de paso largo, firme y seguro —como quien está acostumbrado a caminar en el cerro—, usaba unos huaraches tipo sandalia con suela de baqueta y en la cabeza parecía que llevaba un embudo por el sombrero de petate grande que portaba.
Era el tiempo de primavera en que todo se pinta de verde. Desde arriba del alto campanario, unas golondrinas asustadas con el estruendo abandonaron sus nidos haciendo piruetas en el aire, alrededor del arco principal, construido a la entrada del patio de la iglesia, que fue la antigua entrada al convento carmelita. El sol en el cenit parecía contento de iluminar tan elevadas torres en ese soleado día.
Cuando los peones y sus mujeres iban entrando a la iglesia salió el sacristán, un viejo cuarentón de estatura regular, delgado y con una calvicie muy notoria.
—Isauro, el padre quiere que te confieses.
—¿Yo? —preguntó él con cierta duda.
—Sí, te va a estar esperando al término de la misa.
En aquellos años los padres daban la misa en latín, y por esto eran vistos por la grey como unos verdaderos siervos de Dios, y a los peones, que aún vivían en las tinieblas, los tenían completamente sojuzgados, como se dijera hoy, “con la pata en el pescuezo”. Son bonitas las haciendas y las iglesias que hay en ellas, pero detrás de cada lugar de esos siempre hay un lado obscuro y despreciable. Una historia de sudor, lágrimas y sangre.
Ese domingo después de la misa de medio día, Isauro Reyes estaba hincado en el confesionario, el sombrero grande por un lado, puesto en el suelo. Por el otro lado había una ventanita con tela de mosquitero, para no ser visto por el sacerdote. Pero este conocía perfectamente quiénes eran los que se confesaban y solo era una artimaña para engatusar al ignorante. De ahí el dicho vulgar muy conocido: “Se dice el pecado, pero no el pecador”.
El párroco de ese tiempo se llamaba Basilio Meza, de unos cincuenta años, era un hombre de baja estatura y piel blanca.
De carácter bonachón y amigable, un poco llenito y de abultada barriga que ocultaba con su hábito color café, como los usados por los padres carmelitas. Tenía varios años catequizando en la iglesia del lugar como padre capellán, es decir, dependiente del hacendado. Este cura era muy apreciado por la mayoría de los peones. Porque por ejemplo, cuando había algún difunto, ocurría a su jacal, le daba la bendición, y les decía que el muertito ya estaba en el cielo; además no cobraba. Igual si se trataba de algún moribundo: iba a darle los santos óleos. En general cumplía con su misión de ofrecer consuelo a los habitantes de la comunidad.
Ese mediodía ahí estaba en el confesionario, muy songuito, como si la virgen le hablara, pensando cómo le iba a sacar la sopa a Isauro, y cuando este se acercó, el padre sacó la mano para que el peón se la besara; y pelando los ojillos saltones tomó aire como para empezar a confesarlo.
—¿Puedes decirme tus pecados, hijo mío? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
—Amén —contestó Isauro al tiempo que se persignaba.
—Empieza, hijo, te escucho —dijo nervioso, entrecruzando los dedos de las manos sobre su abultada barriga.
—No encuentro cómo empezar, padrecito, porque ya tengo harto tiempo que no me decían que me confesara.
—Para eso estoy aquí, hijo mío, ¡heme aquí!, para la salvación de tu bendita alma, no temas más.
—Ah, bueno, pues fíjese que hace unos diyas llevaba una carreta con mazorquitas a las trojas, se me quiso zafar la rueda porque no la dejaron bien remojada y me la llevé a mi jacal, ansina cargadita. Y le bajé el maicito y arreglé la rueda, y después me asomé a la calle y como no vide a naiden, ahí dejé la carguita y salí solo con la carretita solita. Pues la mera verdá lo hice para ayudarme un poco, padrecito —y volteaba para todos lados un poco nervioso, temiendo ser escuchado por alguien más.
—¿Cómo?, ¿cómo?, hijo mío no te entendí muy bien, si puedes decirme otra vez, un poco reciecito por favor, para que Diosito también te escuche y pueda perdonarte tus pecaditos —el padre pegó la oreja a la pared de tabla lo más que pudo, hasta el punto de sentirla caliente por lo apachurrada que la tenía.
—¡Sí!; le decía que yo bajé en mi jacal la carretita de mazorquitas ya pizcaditas —dijo el peón, levantando un poco más el volumen de su voz.
—Bueno, hijo mío, aquí entre nos, dime cuándo fue para que Diosito no te castigue.
—Jue apenas el domingo pasado, padrecito, porque el capataz se fue temprano y ahí aproveché lo de la rueda, que estaba floja, además el cuico de las trojes no sabía, por eso me hice guaje para ayudarme con el maicito.
—Eso está muy, muy mal, tomar las cosas ajenas, hijito mío, pero no importa, le voy a pedir a Diosito que te perdone, y que no te vuelva a tentar el vil diablo.
—Eso es todo padrecito, ya me voy, con su venia.
—¡No!, espérate tantito, deja y rezo por ti un poco más para que Diosito te deje limpio de todo pecado, no te muevas de aquí.
El padre dejó al confesor hincado y caminó de puntitas para no hacer ruido, fue con el sacristán y le dijo que les comentara a las mujeres que estaban esperando para confesarse que fueran hasta otro día. Regresó a donde estaba Isauro y después de carraspear en forma ruidosa por lo nervioso, lo conminó:
—Discúlpame, Isauro, fíjate que eso que me dijiste no lo va a saber nadie, son secretos de confesión y aquí quedan entre nos. Voy a pedirle a Diosito mucho, mucho que te perdone todos tus pecaditos —al mismo tiempo se asomó a buscar al sacristán y le hizo una seña con la mano para que se acercara. Vio la hora en el reloj que guardaba en el bolsillo y aprovechó para darle cuerda.