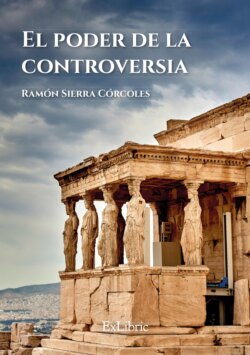Читать книгу El poder de la controversia - Ramón Sierra Córcoles - Страница 12
PATAHUASI
ОглавлениеAlpaca
Salí de Arequipa por Yanahuara camino de uno de los cañones más profundos del mundo: El Colca.
Por una carretera angosta, en dirección noroeste, con ascensión lenta pero continuada, caminé dejando atrás la Ciudad Blanca, vigilada por los ojos abiertos de sus guardianes, Misti, Pichu–Pichu y Chachani, acurrucada en sus faldas como una niña tierna y mimosa con deseo de ser acariciada. Esas caricias que dejó de recibir de la luna cuando esta se separó de la tierra y la dejó aquí, olvidada.
Camino de Cañahuas, y con las hojas de coca entre nuestros dientes, íbamos dejando a un lado y otro del camino grandes rebaños de vicuñas, alpacas y llamas, salvajes unas, domesticadas, otras. También pudimos observar duros llameros que hacen su viaje, desde el Colca a Quito, ida y vuelta, caminando durante siete, ocho y nueve días para vender y comprar en el mercado productos cuya cantidad pueda transportar su llama. Este es un camino a través de la imponente cordillera andina, por lomas y barrancos, senderos esculpidos desde tiempos de los incas, con increíble dureza y climatología extrema, donde las bajas temperaturas desgarran la piel ennegrecida por las quemaduras del sol y del frío a más de cuatro mil metros de altitud.
Camino de la Cruz del Cóndor, donde se pueden avistar estas espléndidas aves de vuelo majestuoso que, sin mover las alas, ascienden y caen en picado movidas por las corrientes de aire sobre unos acantilados de más de mil metros de profundidad y con la imagen del Mismi al fondo, llegué a Patahuasi.
Patahuasi es un pueblo perdido en el mapa; es peor, es un pueblito perdido en la inmensidad de la enorme altiplanicie de la cordillera andina a más de 4000 metros de altitud, y donde el frío y el viento cortan la piel como si fuesen cuchillas de afeitar. En medio del desierto. Su soledad, entre piedras y arenisca que se clava en la piel cuando sopla el viento, estremece.
Allí las observé por primera vez. Seis mujeres tejían la lana esquilada de sus llamas, sentadas en el suelo con los pies descalzos y vestidas con ropas de color ocre y marrón, con una manta liada a la espalda en la que reposaba un niño y, en la cabeza, el sombrero, también marrón, típico de los indígenas cabanas; aunque a ellos no les gusta el nombre de indio ni de indígena, prefieren llamarse campesinos. Venden las ropas confeccionadas por ellas, es su medio de vida, y comen de lo que puede aportarles el cuidado de uno de estos animales. El que tiene una llama puede considerarse rico en este medio, y la muerte de una de estas puede significar para una familia tanto dolor como la pérdida de un hijo. Su pobreza es enorme y solo comparable a su dignidad y orgullo. Hay algunos campesinos a los que no podemos entender porque su idioma es el quechua, pero el vocabulario del hambre es entendido en todos los idiomas.
Los niños cuidan de las llamas y se acercan al viajero con ellas para dejar que se las fotografíe a cambio de unas monedas. En este entorno es necesario recurrir a todo para poder calmar el dolor de estómago que da el hambre, también a la coca.
Patahuasi es un pueblo de aproximadamente cien habitantes y donde la mayoría son niños a los que ni el hambre, ni el mal tiempo han podido arrebatar esa negrura intensa de unos ojos enormes, redondos y que cuando te miran te taladran en busca de tus más profundos pensamientos. El pelo es negro brillante, firme y resbala sobre las orejas a modo de gorro andino tal vez para protegerlas del frío. Y los mocos… los mocos caen como un par de velas sobre el labio superior y al llegar a los márgenes de la boca es rematado con el dorso de la mano mientras te miran esperando algo de ti. ¡Dios, cuanta hermosura y cuanta impotencia!
En una esquina de este pueblo hay una pequeña escuela de la cual me fue imposible conocer muchas cosas, solo lo que me contaron, pero no pude percibir el cómo ni el cuánto. También, muy cerca, me encontré con una “pequeña posta médica”. Tuve la suerte de frente y pasada aproximadamente una hora llegó la enfermera, Wilma. Me presenté a ella, le dije quién era y lo que hacía por aquellos parajes, así como mi interés por conocer las circunstancias de aquella zona. Su trato fue encantador y con una amabilidad típica de aquellas tierras me mostró el botiquín. Tenían un protector gástrico, Ranitidina y dos comprimidos de paracetamol como fármacos estrella, alguna venda y un poco de algodón, poco más. Cuando un niño tiene un diente picado, circunstancia harto frecuente, no tienen analgésicos para darle y los dos comprimidos de paracetamol los reservan para poder tratar una posible fiebre. El yodo y/o el alcohol es oro en lingotes, y un antibiótico un lujo cercano a los dioses.
En los viajes siempre llevo un pequeño botiquín de urgencia que se lo regalé y a cuya acción respondió con una sonrisa de agradecimiento, y corriendo fue a buscar un grupo de mujeres para mostrar su nuevo tesoro.
Hice amistad con Jorge Meza, guía turístico y, a través de él, supe que un grupo de ellos se habían constituido en asociación sin ánimo de lucro para llevar medicinas y todo tipo de ayuda a estos pueblos. En algunos momentos de la conversación me fue informando de hechos que deberían hacernos pensar con más frecuencia. El dinero que ciertas ONG reciben para socorrer estos grupos humanos no llega a su destino íntegramente, solo un 10 %, y el dinero que llega, a pesar de todo, no siempre es destinado a los más necesitados.
Pocos días después de mi vuelta a España, hice un envío con medicamentos y artículos de primera necesidad. El destinatario era Jorge Meza que los llevó personalmente a Patahuasi. La respuesta de las mujeres del pueblo fue dejarse fotografiar con las medicinas y enviarme la fotografía como recuerdo. El siguiente mes volví a realizar otro envío de medicamentos, pero los retuvieron en la aduana y nunca llegaron a su destino. Jorge me escribió lamentándose ante la imposibilidad de recoger el paquete y pidiéndome no hiciese más envíos mientras las cosas estuviesen “de ese modo”.
A menudo, se nos solicita colaboración económica o en especie para atender pueblos y grupos humanos enormemente necesitados. Es frecuente leer en la prensa diaria cómo los políticos reciben, agasajan y dan donaciones a múltiples ONG. Concretamente, la Diputación Provincial de Córdoba destinó 300 000 euros hace algo más de un año como subvención a diez ONG. El nombre de las tres primeras venía en el periódico, las otras siete restantes no se mencionaban. Todo estaría bien si esas donaciones llegasen a su destino, pero desgraciadamente no es así. Yo he podido comprobarlo; no obstante, no deseo hacer apología de la negatividad, sino advertir de estos hechos con el ánimo de avisar para que valoremos muy bien a quién damos y a quién dan nuestros políticos.
Mientras tanto, sigo recordando los ojos negros más hermosos y tristes que he podido ver en mi vida.
JUNIO 2005