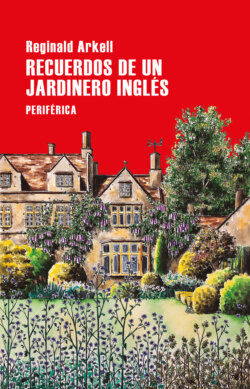Читать книгу Recuerdos de un jardinero inglés - Reginald Arkell - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
capítulo cinco
ОглавлениеEl verano, aquel año, se convirtió en invierno sin interrupción. No llovió, el terreno se agrietó y se podría haber barrido el lecho del campo con una escoba. Nadie recordaba un verano así.
Si bien las cosechas fueron escasas, como nada se echó a perder, la producción estuvo por encima de la media. Los precios eran bajos, pero también fueron bajos los costes de limpieza de los campos en esas condiciones ideales. Todo se recogió sin contratiempos y todo el mundo estaba contento.
Los muchachos del pueblo lo pasaron como nunca. Cuando los conejos empezaron a aparecer por entre los menguados trigales, ellos corrían y gritaban a placer. De vez en cuando, un gazapo, asustado por el ruido, se escondía debajo de una gavilla, y entonces lo atrapaba algún pilluelo no mucho más grande que él. Muy de vez en cuando, un golpe atinado con el palo de una horqueta acababa con alguno; aun así, en su mayor parte, el susto que se llevaban las criaturas silvestres era mayor que el daño que recibían.
La única persona que no compartía el espíritu festivo general era la esposa del granjero. Durante la mayor parte del año tenía toda la ayuda que quería en el jardín y en la casa. Siempre podía contar con uno de los mozos del establo si había que cavar, y las mujeres del caserío solían ir a ayudar con la colada de la semana. Pero ahora estaban todos atareados en los campos. Los muchachos llevaban y traían a los caballos de los almiares; las mujeres preparaban las gavillas e incluso los niños recogían espigas por su cuenta. La fiesta de la cosecha acaparaba el trabajo eventual con sus ávidas garras y no se admitían zánganos en aquella ajetreada colmena humana.
De esta suerte, cuando el granjero, intranquilo y atosigado por las exigencias de los acontecimientos, se encontró con el joven Herbert diseccionando minuciosamente una margarita, tuvo unas palabras con él. El granjero acababa de recibir una regañina de su esposa, porque no había nadie que le llevara los jarros de agua, de modo que envió al joven gandul a que se presentara en la puerta de atrás a toda velocidad.
El joven Herbert se dio toda la prisa que su cojera le permitía. A decir verdad, se alegraba de ayudar en el jardín: no porque después le dieran un par de peniques, sino porque le dolía ver las flores sufriendo por falta de un poco de agua al final de un día caluroso. Llenó entonces dos cubos en el surtidor del patio y fue tambaleándose hasta donde la esposa del granjero se afanaba con su regadera.
Ella lo recibió con los brazos abiertos.
–Bendito seas –dijo–, ya estaba perdiendo los nervios y has aparecido tú. Ahora terminaremos en la mitad de tiempo.
El joven Herbert no cabía en sí de gozo. Ahí había un trabajo que merecía la pena y alguien a quien merecía la pena ayudar. Puso todo su empeño, y los cubos aparecían por la esquina con la rapidez y precisión de una moderna cinta transportadora.
La esposa del granjero estaba impresionada. Al ser ella misma una entusiasta, reconocía el entusiasmo en los demás. Entre las idas y venidas al surtidor, hablaba de semilleros, de almácigas, de parterres y de cómo se debía organizar un arriate. Aquí se pondrían las lobelias y allí las flox, que son más pequeñas, y habría que sujetarlas con estacas para que corrieran por el suelo. Detrás iban los asteres, los alhelíes, que huelen tan bien, y las aterciopeladas salpiglossis. Si había geranios, fantástico, pero las anuales quedaban preciosas también.
La esposa del granjero era de gustos y hábitos conservadores. Había un sistema para esas cosas, igual que la noche sigue al día y la luna sale cuando el sol se oculta. Aparte del laurel y del gran laburno, nunca había oído hablar de arbustos florecientes ni vanidades similares. La clavellina era una novedad y las lilas blancas estaban aún por llegar. Pero, en sus estrechos límites, no tenía rival. Una artesana a la antigua usanza.
¿Tienes edad o talento suficientes para recordar y apreciar aquellos jardines rurales de los primeros años ochenta? Las rosas musgo debajo de la ventana de la cocina; el clavel de poeta, con su aspecto tan humilde; la gran rosa de Provenza y el almizcle, que todavía no habían perdido su aroma. Las mignonette florecían en suelo pobre y duro, debajo del acebo; los helechos cabello de Venus alfombraban los grises escalones de la vieja casa de verano y los lirios del valle crecían como la maleza.
¿Nos engañamos cuando creemos que la roya y otras plagas semejantes del jardín son invenciones modernas de un diablo moderno, desconocido en el Edén original? Desde luego había caracoles, porque los perseguíamos a la luz de una vela, con un viejo farol de carey, y a los niños se les daba un penique por cada cien caracoles que recogían antes de irse a la cama.
Con todo, eso era sólo porque los jardines se regaban como no han vuelto a regarse desde entonces, a pesar de esos modernos aparatos giratorios y rociadores que se exponen con tan convincente profusión en las ferias agrícolas.
El jardín era un trabajo duro, de partirse la espalda: acarrear infinidad de cubos; arrodillarse sobre un saco viejo la mitad del tiempo y plantar eternamente esas pequeñas anuales tan resistentes que se cultivaban en el mantillo de los arbustos al fondo del jardín. Cada año, las hojas de los avellanos se recogían en un montón, y cada primavera ese abono tan bueno se pasaba por una criba, con el fin de prepararlo para los semilleros, que se colocaban unos junto a otros en la almáciga situada al pie de la vieja tapia de ladrillo, después de lo cual, todo ese trabajo tan duro empezaba de nuevo. Tenía que gustarte mucho o no sólo acabarías con dolor de espalda, sino que además te desmoralizaría por completo.
En este mundo agotador cayó el joven Herbert de cabeza y disfrutó cada minuto. Después de haber acarreado cubos de agua hasta que ya casi no se tenía en pie, preguntó si podría volver a la tarde siguiente.
–Bendito seas –dijo la esposa del granjero–, claro que puedes volver mañana.
Y cuando bendecía al muchacho por segunda vez en una tarde, lo decía de verdad. Le ofreció el penique de costumbre, si bien el pequeño jardinero lo rechazó.
–Pero ¿por qué? –preguntó la asombrada mujer.
–Porque me gusta venir –respondió él.
Según su filosofía, trabajar implicaba hacer algo que no querías hacer, y lo único por lo que te pagaban era por trabajar.
Las largas tardes veraniegas pasaron, así, en una plácida atmósfera de mutua satisfacción. Todo el mundo estaba contento. Incluso el señor Bellman, el granjero, al volver del campo y encontrar la cena preparada a tiempo, no podía sentirse más feliz. Y no es que notara ninguna diferencia en el jardín. Los maridos nunca notan nada de lo que sus esposas han estado haciendo durante el día, especialmente en lo que se refiere a flores. Puedes dejarte las uñas trabajando, llenar todos los jarrones y poner el sofá al otro lado de la chimenea, pero ¿acaso de pronto el hombre da un salto, pasmado por tanta maravilla? ¿Lo da? Qué va.
En esta pequeña guerra de sexos, el joven Herbert estaba de parte de las mujeres. No era capaz de imaginar, por mucho que quisiera, cómo podía el granjero entrar en su jardín y no apreciar todas las mejoras que habían hecho. La lobelia formaba ahora una cadena infinita por todo el borde del arriate; los alhelíes perfumaban el aire de la noche y nunca en tu vida habías visto asteres como aquellos. Sin embargo, el granjero podía pasar por allí en medio sin volver la cabeza. Ese hombre no se merecía tener un jardín. Le estaría bien empleado si todas las flores se marchitaran y no quedara nada más que un parche de tierra desnuda; sólo que, por supuesto, él plantaría nabos y le gustaría mucho más.
Pero, conforme el verano iba llegando a su fin, el joven Herbert tenía algo más serio de lo que preocuparse. En primer lugar, los días empezaban a acortarse y no daba tiempo a regar, incluso aunque hiciera falta, que no hacía. Y entonces, una mañana, todas las dalias se pusieron negras, se echaron a perder con la primera helada. Y después, los hombres volvieron de la cosecha y, durante el periodo de inactividad previo a la Navidad, sobraban jornaleros temporales. Si el granjero no sabía qué tarea encargarle a un hombre, le decía que se presentara a la señora, porque se suponía que ella querría ayuda en el jardín. Llegaban ellos con grandes horcas y palas, y apartaban a codazos al joven intruso, hasta que éste se veía obligado a buscar refugio en el cobertizo de las herramientas.
Cómo los detestaba, destrozando su adorado jardín como si no fuera más que un campo arado. Lo podía tolerar mientras se limitaran al huerto, pero cuando se ponían con los macizos de flores, dispersando bulbos y raíces de preciosas vivaces por todas partes, el joven Herbert los habría matado. Una vez más juró que nunca, nunca trabajaría en una granja. Podrían pegarle, matarlo de hambre, enviarlo al orfanato; eso sí, jamás sería agricultor. Cuando ya se habían marchado, él iba recogiendo a las pobres víctimas y las devolvía sanas y salvas a su suelo materno.
Aun así, una cosa era tener grandes ideas y otra muy distinta ponerlas en práctica. Nadie escapa de una trampa sólo con buenas palabras. Se acercaba la Navidad, y el joven Herbert terminaría la escuela al final del trimestre. ¿Qué iba a ocurrir entonces? Todo el mundo suponía que empezaría en la agricultura, como los demás chicos. Parecía como si a nadie se le ocurriera que alguien no quisiera trabajar en una granja. Si los jóvenes no cultivaban la tierra, ¿quién haría ese laboreo? ¿Qué otra cosa se podía hacer, de todas formas? ¿Y para qué otra cosa servía él? Cuando estaba acostado por las noches, todas estas preguntas tomaban forma de duendes que le susurraban desde el cabezal de la cama.
Al final del trimestre era costumbre que los chicos que dejaban la escuela fuesen a la casa parroquial a tener una pequeña charla con el secretario del consejo de administración. Te llevaban al despacho, donde estaba el párroco, sentado tras su gran escritorio, y te hacían un par de preguntas sobre los viajes de san Pablo o el «Sermón de la montaña», para asegurarse de que estabas preparado para el gran negocio de la vida. Entonces el párroco te preguntaba qué ibas a hacer, y tú murmurabas que ibas a trabajar en los establos de la granja, después de lo cual el cura te daba unas palmaditas en el hombro, te regalaba una moneda de seis peniques de las nuevas, y tú salías al mundo.
Cuando le tocó al joven Herbert dar el gran paso, algo falló en la acostumbrada rutina. En primer lugar, el párroco no estaba solo. Sentada en un sillón, leyendo una revista, estaba la señorita del concurso floral. Para entonces todo el mundo sabía que se iba a casar con el joven capitán Charteris, que había comprado la mansión, y que la boda se celebraría en cualquier momento. Y como estaba tan ocupado, el párroco suprimió su habitual preámbulo y fue directo al grano.
–Bueno, Pinnegar –dijo–, ¿qué vas a hacer?
El joven Herbert titubeó un poco.
–No sé, señor –respondió.
Esta ruptura de la tradición fue muy desconcertante.
–Pero, sin duda –dijo el párroco–, te darán un trabajo en la granja, de… eeh… de algo.
–No, señor –dijo el joven Herbert.
–Pero tú quieres trabajar la tierra, ¿no? –insistió el párroco.
–No, señor –dijo el joven Herbert.
Esta simple negativa tuvo diversas repercusiones. El joven Herbert apenas podía creer lo que oía cuando se escuchó pronunciar tal traición. El párroco se quedó literalmente boquiabierto de asombro. Y la señorita empezó a reírse de los dos hasta que corrieron lágrimas por sus mejillas.
Ella fue la primera que habló.
–Pero, señor párroco –dijo–, ¿por qué va a tener que trabajar la tierra si no quiere?
Recobrando la compostura, el párroco mencionó la regla oficial:
–Todos los muchachos del pueblo trabajan la tierra. De otro modo, ¿de dónde sacaríamos los futuros carreteros y los ganaderos? La tierra los necesita. Se los ha formado con esa finalidad. Hablaré con Bellman…
La joven dama, que había estado pensando en ese niño extraño, interrumpió de repente.
–¿No eres tú el niño que ganó el premio de flores silvestres en la feria?
–Sí, señorita –respondió el joven Herbert.
–Claro que eres tú. El único que demostró algo de imaginación. Te gustan mucho las flores, ¿verdad?
–Sí, señorita –dijo el joven Herbert con un nudo en la garganta.
–¿Qué te parecería venir a la mansión a ayudarme con mi nuevo jardín?
Las puertas del Paraíso se abrieron de par en par, y con las bisagras bien engrasadas, y entonces, con la misma suavidad, se cerraron.
–De verdad, Charlotte –dijo el párroco–, preferiría que no interfirieses. ¿Qué sabes tú de los problemas del campo? Sólo llevas aquí dos minutos.
–Si vamos a eso, señor párroco –fue la sorprendente respuesta–, ¿qué sabe usted del Jardín del Edén? Usted no ha estado allí ni un minuto.