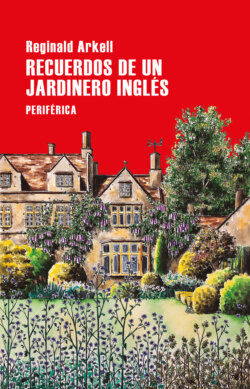Читать книгу Recuerdos de un jardinero inglés - Reginald Arkell - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
capítulo dos
ОглавлениеUn jueves de noviembre de 1789 se llevó a cabo lo que el Morning Post describió como «la mayor obra para la navegación fluvial de este reino». El río Severn se unió al Támesis por un canal intermedio que lo elevaba ciento dos metros, mediante cuarenta esclusas; después entraba por un túnel que atravesaba la colina Sapperton, un trayecto de dos millas y tres estadios, y descendía gracias a otras veintisiete esclusas hasta llegar al Támesis a la altura de Lechlade.
Cuando el primer barco completó aquel tremendo recorrido, fue recibido por grandes multitudes que respondieron al saludo de doce salvas de cañón con fuertes exclamaciones de júbilo. Se ofreció una cena en cinco de las principales posadas, y el día terminó con el tañido de las campanas, una hoguera y un baile.
«Con respecto al comercio interno del reino y la seguridad de las comunicaciones en tiempos de guerra –concluía el Morning Post–, esta conjunción del Támesis y el Severn conllevará, para siempre, los mayores beneficios.»
Qué poco valen los presuntuosos pronósticos humanos. En menos de cincuenta años los ferrocarriles habrían sellado el destino del transporte fluvial, y, al cabo de otros cincuenta, el canal entre el Támesis y el Severn ya estaba prácticamente abandonado.
Pese a todo, ninguna reflexión sombría acerca de la mutabilidad y la decadencia afligía los pensamientos de los muchachos del pueblo, los cuales, en la década de los setenta, se sentaban en el arqueado puente e intercambiaban dudosas gentilezas con el anciano encargado de la esclusa, que vivía en la curiosa caseta de la maquinaria. Su trabajo era casi una sinecura, pues, aunque el canal seguía siendo oficialmente navegable, podía transcurrir una semana antes de que pasara la siguiente barcaza. Y ésta sólo llevaría una carga de carbón para los pueblos o sacos de cebada que algún granjero de la localidad vendía a los cerveceros de Bristol.
Así las cosas, el encargado de la esclusa, un vejestorio inútil donde los hubiera, tenía tiempo de sobra para pelearse con sus jóvenes verdugos, y el canal se entregó a la nostálgica tarea de olvidar sus antiguas glorias.
Entre los golfillos que cogían piedras del puente y las tiraban al agua estancada, había uno que no compartía del todo aquel espíritu. Al igual que sus compañeros, llevaba los pantalones de pana y las botas de remaches que sus hermanos mayores habían desechado, pero sus rasgos eran más finos, y una de sus flacuchas piernecillas era una pizca más corta que la otra debido a una temeraria payasada en la que él se había llevado la peor parte. Sus «malas contestaciones» al inútil vejestorio no tenían la chispa de las de sus amigos, posiblemente porque él no podía correr a la misma velocidad que ellos; e incluso cuando la ocasional barcaza asomaba por el recodo del canal, él estaba más pendiente de los lirios amarillos y las flores del cuco que cada año le ganaban más terreno al menguante canal.
En este punto de sus meditaciones, el Viejo Yerbas se revolvió con inquietud entre los cojines. Le encantaba deambular por el pasado, especialmente por las orillas del viejo canal, pero siempre su propia imagen, tan diferente de la de los otros niños, se presentaba como un elemento perturbador. Porque, en verdad, él era diferente y por una muy buena razón.
Al abrir la puerta de su casa, una mañana de mayo de hacía ochenta y tantos años, la señora Pinnegar, la esposa de un ganadero, se llevó un buen sobresalto. Allí, en el umbral, envuelto en una vieja camisa de algodón, había un niño prácticamente recién nacido. La señora Pinnegar, un alma bondadosa con seis hijos, pasó revista a las solteras del pueblo. Varias de ellas estaban encintas, pero la señora Pinnegar, partera no oficial y amiga de todas las familias, conocía sus fechas con precisión y el problema no fue tan fácil de resolver. Los cíngaros llevaban semanas sin pasar por el pueblo. Como era una mujer práctica, la esposa del ganadero recogió el paquete que le habían dejado las hadas, lo bautizó con el nombre de Herbert, por un tío suyo al que habían matado en la guerra de Crimea, y se puso a hacer la colada de los lunes. Cuando se tienen seis hijos, uno más no supone mucha diferencia.
Como es natural, aunque se habló de aquello en el momento, las llegadas inesperadas nunca eran noticia de primera plana en un pueblo inglés. El incendio de un almiar o una charla sobre los prusianos que habían ocupado París eran temas mucho más interesantes. El joven Herbert echó raíces en su nueva casa; las estaciones fueron pasando, y las nuevas máquinas cosechadoras empezaron a atar las gavillas con cuerda…
Sin embargo, que a uno lo hubieran recogido del umbral de una puerta lo deslucía todo un poco; en especial cuando le había ido bien y era alguien en el pueblo. Es verdad que no quedaba nadie que le reprochara su nacimiento. Todo el mundo había muerto, del primero al último. Los viejos se marchaban y llegaba gente nueva, y uno ya casi no podía encontrar a nadie que recordara algo. Él se iría pronto también, y entonces no quedaría nada salvo casas… y jardines.
Qué curioso. Plantabas un árbol, lo veías crecer, recogías el fruto y, cuando llegabas a viejo, te sentabas a su sombra. Después morías y todos se olvidaban por completo de ti, como si nunca hubieras existido… Aun así, el árbol seguía creciendo, y nadie reparaba en él. Siempre había estado ahí y siempre estaría ahí… Todo el mundo debería plantar un árbol, en algún momento, aunque sólo fuera para presentarse con humildad a los ojos del Señor.
El Viejo Yerbas no era lo que se dice un hombre religioso. Sólo cuando se sentía profundamente conmovido se acordaba de su creador. Esas ocasiones eran infrecuentes y, por lo general, tenían que ver con la horticultura. El bienestar espiritual del ser humano era cosa del párroco, pero un árbol que sufría un hongo parásito era harina de otro costal. En tales ocasiones se llamaba al Primer Jardinero para pedirle una segunda opinión, y normalmente lo que Él decía se aceptaba.
Esta heterodoxia más bien primitiva había preocupado a una serie de interesados en la vieja casa del párroco. Cada párroco sucesivo había ido con mucha maña a la caza del alma de este feligrés descarriado, sin ningún resultado visible. Varios de ellos habían sido conscientes de que había creencias religiosas escondidas en alguna parte, pero ninguno había conseguido una conversión completa. ¡Incomprensible! Cuando se dirigía a toda prisa a su misa de tres horas, un joven y amable sacerdote se había acercado a preguntarle al anciano si sabía en qué consistía el Viernes Santo. «¿El Viernes Santo? –respondió–. El Viernes Santo es el día en que el Todopoderoso piensa que deberíamos ir sembrando las patatas.»
En realidad, este tema de la religión había molestado al Viejo Yerbas más de la cuenta durante sus ochenta años de relación con los asuntos terrenales. Cada vez que había hablado con el Todopoderoso había tenido la inquebrantable fe de que estaba hablando con un igual en cuyo consejo se podía confiar en una emergencia. Pero ¿qué era una emergencia? No podía estar llamando eternamente a las puertas doradas, por así decir. Al fin y al cabo, él era sólo uno entre millones. Y así nació una creciente desconfianza que amenazaba con extinguir aquella benéfica relación: como si estuvieras siempre pidiéndole favores a un amigo y de pronto te dieras cuenta de que podrías estar pasándote de la raya.
De tiempo en tiempo podías hacer, por supuesto, un poco de ruido, sólo para mostrar lo que opinabas de las cosas. Cuando la anciana señora Pinnegar murió, por ejemplo, él le ofreció un funeral como nunca se había visto en el pueblo. Dejó el invernadero pelado de flores. La mitad fue para la señora y la mitad para el Todopoderoso. Podía ver ahora el ataúd o, mejor dicho, no podía verlo, por los lirios, los claveles y las orquídeas. Después de aquello se había sentido tranquilo; aun así, seguía debiéndoles algo a ambos y no se olvidaría de decírselo cuando llegase su hora…
Una vez tranquilizada así su conciencia, el anciano dejó que sus pensamientos volvieran, con más alegría, hacia el puente arqueado del viejo canal y el chiquillo de los pantalones de pana y las botas de remaches. Siempre se alegraba al pensar en aquellos tiempos. Podía recordar mejor a las personas. Ver sus rostros y oír sus voces. Lo mismo le pasaba con la Historia. Había muchas cosas en medio que no parecían ser muy importantes, pero que le preguntaran sobre Alfredo el Grande o Guillermo el Conquistador, que no tendría ningún problema.
Recordaba, como si hubiera sido ayer, el primer día que fue a la escuela del pueblo, cuya directora era una señora grande y tranquila que atemorizaba a todo el mundo –incluido el párroco–, pues era la presidenta del consejo, y que iba los miércoles a dar la clase semanal de Escrituras.
Mary Brain se llamaba, una persona robusta con aspecto robusto, que empleaba métodos robustos para asegurar su ineludible objetivo. No se andaba con delicadezas innecesarias ni se movía con aire misterioso para realizar sus prodigios. ¡Ella no! Ella sabía exactamente a dónde iba y tú tenías que apartarte de su camino o morirías aplastado: una apisonadora humana con un agudo sentido de la orientación. La clase de mujer completa que, como nos gusta decir, no nace hoy día, lo cual es, por supuesto, una tontería.
Nunca se había casado, y la razón se la dio una vez un joven universitario muy insolente que partió de Oxford en una batea para descubrir el verdadero nacimiento del Támesis. Mary Brain, entonces mucho más joven y delgada, estaba en el prado buscando la primera fritillaria ajedrezada. Se sentaron y charlaron durante una larga tarde de verano; pero, cuando él intentó besarla, ella le dijo que se ocupara de sus asuntos… que era, claro está, descubrir el verdadero nacimiento del Támesis.
El orgullo herido volvió elocuente al joven.
–Tu problema –le dijo a Mary– es ese aspecto que tienes, tan eficiente, tan capaz, tan competente. ¡Es que da miedo! ¿Por qué llevas esas gafas tan horrorosas?
–¡Porque soy miope!
–Eso no es motivo. Ninguna muchacha que tenga los ojos bonitos debería llevar gafas. Quítatelas. Tíralas al río. ¡Venga, tíralas al río!
Encandilada con aquel dinámico joven, Mary Brain se quitó las gafas, las cerró con cuidado y… las tiró al río. Pero su preceptor en el arte de la fascinación no estaba satisfecho.
–Y ahora, el pelo –le dijo, con brío–. Demasiado serio.
–¿Qué tengo que hacer con el pelo? –preguntó Mary con un hilo de voz–. ¿Tirarlo al río?
Había un brillo peligroso en la mirada del joven.
–Te voy a enseñar lo que tienes que hacer con el pelo –dijo.
Y allí, en la orilla del plateado Isis,1 le deshizo las severas trenzas, hasta el punto de que parecía que habían arrastrado a la muchacha por un seto, de espaldas. Entonces él se retiró para contemplar su obra.
Al parecer le gustó lo que vio.
–Mucho mejor –dijo–. Eso te ha quitado mucho almidón. ¡Déjatelo así! Volveré un día de estos.
Con un vigoroso golpe de remo dobló el recodo y desapareció.