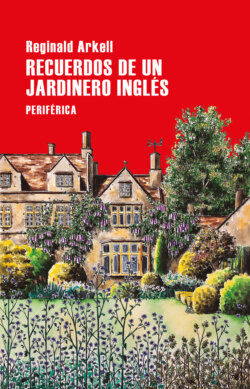Читать книгу Recuerdos de un jardinero inglés - Reginald Arkell - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
capítulo cuatro
ОглавлениеCuando, una semana antes del Concurso Anual de Flores, el joven Herbert anunció que participaría en la modalidad de flores silvestres, Mary Brain le dio un plan de estudios, con sus bendiciones, y lo echó de la casa con instrucciones de que no volviera hasta que el concurso hubiera terminado.
Ella sabía, quién mejor, cómo le daban a la lengua en el pueblo, especialmente cuando ganabas un premio en el concurso. Dos cosas sacaban a la luz lo peor de su pequeña comunidad: decorar la iglesia para la Pascua o la Navidad, porque entonces se desataban los celos; y ganar un premio en el concurso de arreglos florales, porque entonces se vertían las más espantosas calumnias sobre los participantes que ganaban.
Si por alguna remota casualidad el joven Herbert llamara la atención de los jueces, todo el mundo diría que ella lo había ayudado con la selección y elaboración de su arreglo floral, igual que siempre dijeron que Daniel Green nunca podría sembrar zanahorias y que Silas Mustoe le había pedido un par de chirivías al jardinero jefe de la Casa Grande, todo lo cual ella se lo explicó al futuro campeón antes de cerrar la puerta y mandarlo a ocuparse de sus tareas.
Lanzado así a la deriva, el joven Herbert conoció el sabor agridulce de la responsabilidad personal por primera vez. De nuevo se sintió como el gatito que nota la parte afilada de la garra de su madre mientras ésta le dice que, en adelante, cace él sus ratones. Ahora tendría que recurrir a su propia experiencia y presencia de ánimo. Pese a saber incluso dónde encontrar flores y cómo llamarlas, aún tenía que enfrentarse a aquellos terribles granjeros que salían de repente de la nada y le gritaban, como uno de aquellos enormes toros que algunas veces llevaban por la carretera con un aro en la nariz.
Esta perspectiva le daba tanto miedo que el joven Herbert estuvo a punto de abandonar. Hasta que pensó en el viejo canal, donde las flores crecían como las malas hierbas y a nadie le importaba cuántas cogieras. Perdería mucho por no aventurarse en los campos; aun así, un raro instinto le dijo que algo se ganaría con la especialización. Además, la mayoría de las flores que le gustaban de verdad crecían en el canal y, como crecían juntas, también quedarían bien juntas. Como dos personas que se conocieran desde siempre, se apreciaran mutuamente, llevaran el mismo tipo de ropa, etcétera. El joven Herbert no lo pensó así exactamente, pero cualquier cosa era mejor que aventurarse en esos extensos acres cultivados en los que manda la propiedad privada.
Así las cosas, se fue al canal con un cubo viejo y uno de los cuchillos de mesa menos oxidados de la señora Pinnegar. Nada más empezar tuvo que aprender la lección que aprende todo jardinero: las flores nunca salen todas al mismo tiempo. O llegas demasiado tarde o llegas demasiado pronto. Las flores que cultivas hoy nunca son tan bellas como las que cultivaste ayer y que volverás a cultivar mañana. El jardinero es un ser frustrado para el que las flores nunca brotan en el momento oportuno. En todo lo que lo rodea ve cambio y descomposición. Es todo muy triste, y cómo los jardineros consiguen salir adelante ante tales adversidades es una de esas cosas que nadie entenderá nunca.
El joven Herbert había hecho una lista de las flores que incluiría en su ramillete para el concurso. Había lirios amarillos, reinas de los prados, mimulus, berros de prado, flores del cuclillo, aros y, por supuesto, nomeolvides silvestres. Llegado el momento, tuvo que tachar tantos nombres de la lista que pareció que no quedaba nada. Era horrible. El joven Herbert se sentó en la orilla con su cubo y, como muchos jardineros, se lamentó de no poder abarcar todo el verano en una tarde de agosto.
Pero estaban las nomeolvides, y las áureas, y las reinas de los prados. Tenía dudas con las flores del género mimulus; le parecía que se marchitarían antes de llegar a casa. Ése era el problema con las plantas acuáticas. Duraban mucho menos que las que se cogían en los campos. Era como intentar mantener vivos unos pececillos, cambiándoles el agua todo el rato, tres o cuatro veces antes de llegar a casa. Bueno, era inevitable. El joven Herbert llenó su cubo con un poco de cada cosa sin perder la esperanza.
La mañana del concurso se despertó a las seis y vio que estaba lloviendo a mares, un verdadero diluvio. La noche anterior, cuando dieron una vuelta por las carpas y curiosearon en los remolques, parecía que haría bueno durante una semana. Todo el mundo lo dijo, incluso el viejo Noah Boulton, que era capaz de oler la lluvia a una milla de distancia. Y aquí estaba, cayendo a cántaros…
Si el joven Herbert hubiera sido un poco mayor, habría sabido que eso era lo mejor que podía haber pasado. «Si a las seis llueve, hace bueno a las nueve»: tiempo suficiente para que todo se secara antes de que los jueces hicieran la ronda y empezara el gran partido de críquet. Lo único es que la Juventud no confía en la Experiencia. Ése era el Día y ahí estaba la Lluvia. Así pues, dado que era un niño, y como tantos niños antes que él, se volvió hacia la pared y lloró.
Éste no fue el único golpe de aquel azaroso día. Cuando llegó a la carpa grande vio, para su consternación, que su arreglo de flores silvestres, minuciosamente dispuesto en un gran plato pastelero, era mucho más pequeño que todos los demás. Dedaleras, gordolobos y julianas sobresalían por encima de su pobre esfuerzo. Donde él había reunido menos de una docena de variedades, sus rivales tenían veinte. El joven Herbert sintió una desagradable angustia en el estómago. ¡Conque a esto lo había llevado su miedo a los granjeros! Bueno, le estaba bien empleado. Pero de la experiencia se aprende: ya lo sabía para la próxima vez.
Los participantes estaban dando los últimos retoques a verduras, frutas y flores –uno de ellos estaba sacándole brillo a una sonrosada manzana con un trozo de franela– cuando entraron los jueces y mandaron salir de la carpa a todos los concursantes. Esos arrogantes, que procedían de pueblos vecinos, impresionaban a todo el mundo. Eran unos hombres muy serios, con un aire de solemnidad muy apropiado para tan solemne ocasión. El joven Herbert se rezagó todo lo que pudo, viéndolos pellizcar calabacines, cortar manzanas por la mitad, anotar cosas en unos libritos… Y, mientras miraba, tomó una gran decisión. Algún día él también sería juez en un concurso floral. Algún día sabría tanto de flores que le pedirían que fuese juez en todos los concursos. Lo llevarían en un faetón y lo invitarían a sentarse a la mesa principal de la gran carpa donde se servía el almuerzo. A lo mejor tendría que dar un discurso…
Estaba tan ocupado haciendo castillos en el aire que se olvidó del desastre del concurso de flores silvestres. Pasaron un par de minutos, además, antes de que se diera cuenta de que los jueces –esa imponente panda de autócratas– estaban acompañados por la señorita más encantadora y risueña que había visto en su vida. Era casi una niña; no tendría más de dieciocho años. El joven Herbert se quedó en medio de la carpa, con la boca abierta, y de inmediato se enamoró por los siglos de los siglos, amén.
Como no había tomado precauciones, lo descubrieron y lo echaron con muy malos modos. Aun así, no le importó. Ahí teníamos a uno de esos grandes enamorados, atontolinado, boquiabierto y turulato. «Oro en su pelo, oro en sus pies…»2 El joven Herbert salió a la luz del sol, tropezó con una cuerda de la carpa y casi se parte el cuello. Pero esto tampoco le importó.
Durante las dos horas siguientes estuvo deambulando por la feria, jugando al delicioso juego de elegir qué haría si tuviera el dinero para hacerlo. Cuando no había nadie mirando, probó la máquina de fuerza, pero como no pudo levantar el martillo, fue a ver el cerdo al que estaban untando de grasa y que se convertiría en propiedad de quien fuera capaz de atraparlo. Después se sentó bajo un árbol y se comió los bocadillos que la señora Pinnegar le había preparado, y terminó viendo del partido de críquet que siempre se jugaba la tarde del concurso.
Estaba tumbado en la hierba al lado del vestuario cuando un maravilloso joven con pantalones blancos de franela y una chaqueta rosa lo llamó: «Eh, muchacho, ve a buscar algo para que se siente esta señorita». Cuando volvió tambaleándose con una hamaca más grande que él, el joven Herbert fue recompensado con los primeros seis peniques que había tenido en su vida… y una sonrisa de la risueña señorita de la carpa de las flores. Acto seguido salió corriendo hacia la feria, para perderse entre los carruseles y los columpios. Olvidado quedó el partido de críquet; olvidado quedó el concurso floral. El joven Herbert, con seis peniques en el bolsillo y un extraño golpeteo bajo la chaqueta de pana, era el muchacho más feliz de la feria.
Unas horas más tarde, cuando el sol empezaba a esconderse detrás de los grandes olmos del parque, todo el mundo se reunió alrededor del pabellón donde se iban a entregar los premios a los afortunados ganadores. El joven Herbert no tenía particular interés en esto, pero cuando vio quién estaba repartiendo las medias coronas, los chelines y los seis peniques, se abrió camino hasta la primera fila para volver a ver bien a su encantadora dama. Uno por uno los vecinos del pueblo subieron los escalones, recibieron sus premios y también el debido aplauso de los menos afortunados. Estaba la anciana señora Edmonds, que hacía los mejores bizcochos del mundo, y el director de la banda local, que había llevado a sus chicos a la victoria en el tiro de cuerda. Parecía que casi todo el mundo tenía un premio excepto el joven Herbert. Pero a él qué le importaba.
Y entonces: «Concurso de flores silvestres para escolares menores de doce años: primer premio, Herbert Pinnegar…». La señorita encantadora esperaba con un sobrecito blanco en la mano, pero nadie se acercó a recogerlo. Su legítimo dueño, el niño de la primera fila, estaba muy lejos de allí, en un país dorado en el que los caballeros montaban caballos blancos y se atacaban unos a otros con lanzas. Alguien le dio un empujoncito en la espalda. «¡Venga, eres tú!», dijo una voz, y literalmente lo subieron a los escalones.
–¡Vaya, vaya! –dijo la señorita–. Es el niño que me trajo la silla. Fuiste muy amable. ¿Sabes por qué te he dado el primer premio?
–No, señorita –dijo el joven Herbert. Y si alguna vez dijo la verdad, fue entonces.
–Porque elegiste flores acuáticas en vez de coger las primeras que encontraras y juntarlas de cualquier manera. Tienes que ayudarme con mi jardín un día de éstos… Ya puedes irte…
Por supuesto, debería haberse tocado la gorra, haberse vuelto con gracia, haber bajado los escalones y mostrado su brillante media corona a sus envidiosos contemporáneos. Sin embargo, el joven Herbert no hizo nada de eso. Sólo se quedó allí suspirando de manera lastimosa. «Ni siquiera alargó la mano para coger el dinero», como le dijo una incrédula matrona a una vecina.
Entretanto, el ganador del segundo premio estaba esperando, así que lo acuciaron a que bajara los escalones y todo el desafortunado episodio fue atribuido a un ataque de nervios, algo común entre la gente muy joven de nuestros distritos rurales más remotos.
Pero los nervios no tuvieron nada que ver. La conciencia había asomado su terrible cabeza. El joven Herbert quería explicarle a la señorita que no había sido el ingenio, sino el miedo a los granjeros lo que lo llevó a ganar el premio. En su corazón sabía que la había engañado, y nunca se perdonaría por eso.
No: ni aunque llegara a cumplir cien años se lo perdonaría.
Y, para ser justos con él, nunca se lo perdonó.