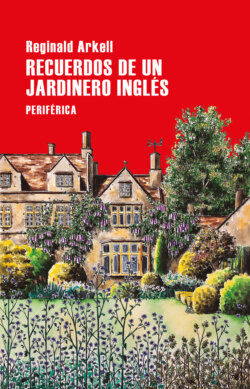Читать книгу Recuerdos de un jardinero inglés - Reginald Arkell - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
capítulo tres
ОглавлениеMary Brain volvió a su escuela. Se compró unas gafas nuevas y se aplicó en ser más amable y competente que nunca. No se casó, pero alguna que otra vez se comentaba que llevaba el cabello un poco despeinado, como si alguien hubiera estado revolviéndoselo.
Al no tener hijos, trataba con cariño a los niños que estaban a su cargo; y de tiempo en tiempo alguno era objeto de una atención más maternal. Ese niño no tenía por qué ser el alumno más brillante ni el más incapaz. Bastaba con que un par de ojos azules sonrieran con timidez desde la tercera fila para que todas las defensas de Mary se derrumbaran con estrépito. A partir de entonces, el perplejo infante se encontraba en posesión de un segundo hogar y una segunda madre, que normalmente resultaban más agradables que aquellos que en verdad eran los suyos.
Así pues, el joven Herbert, que se arrastraba como un gatito asustado por un mundo extraño y frío, descubrió un maravilloso y nuevo cielo donde por fin significaba de verdad algo para alguien. En el pasado, el instinto maternal de Mary en ocasiones había despertado celos y comentarios sobre su posible favoritismo, pero, como a nadie le importaba lo que le ocurriera a un mocoso sin madre después de las horas de colegio, ninguna serpiente asomó la cabeza a este particular Edén.
No había tarde de verano en que no se los viera paseando por el camino de sirga del viejo canal. A veces se detenían para coger alguna flor silvestre que les llamaba la atención y se ponían a hablar con fervor sobre sus características. En ocasiones, la abrían para hacer una especie de investigación. Mary Brain era la mayor autoridad del país en flores silvestres, de manera que empezó a decirse del joven Herbert que «lo que él no supiera de flores silvestres no merecía la pena saberlo».
El viejo canal era su terreno de caza favorito por dos razones. En primer lugar, podías pasear por él sin que ningún granjero enfadado te gritara. Los granjeros, en aquellos días, eran auténticos perros del hortelano. No querían las flores silvestres para nada –las detestaban, de hecho–, pero tampoco querían que nadie las disfrutase. Bastaba con que cogieras una margarita de la linde de un campo de heno para que armaran tanto escándalo como si le hubieras pegado fuego a un almiar. No hay duda de que estaban hartos de los cazadores furtivos y los intrusos, pero podían tener un poco de sentido común.
Después de dos o tres encuentros como aquéllos, el joven Herbert empezó a aborrecer y a detestar a todos los granjeros. Le hería el orgullo que le gritaran desde el otro lado de un campo de diez acres por coger una prímula temprana. Para él todos los hierbajos eran flores, mientras que para los granjeros todas las flores eran hierbajos, así que había poca esperanza de llegar a un entendimiento. Nunca, nunca, se prometió a sí mismo, iría a la granja cuando dejara la escuela. Antes trabajaría limpiando el arcén de la carretera, o haciendo chapuzas, o… o cualquier cosa. Nada de granjas, ¡ni hablar!
La segunda razón para preferir el canal era su maravillosa riqueza de vida vegetal. Incluso en aquellos tiempos, la ocasional barcaza tenía que abrirse camino entre regueros de lirios amarillos, lentejas de agua, heliotropos silvestres y una docena más de otras plantas exuberantes. Si dabas medio paso, el olor de la menta acuática que crecía a tus pies casi te tumbaba; las flores del cuco tenían cada una su forma y su color, y las nomeolvides silvestres…
A veces el joven Herbert le hacía alguna pregunta realmente difícil a su acompañante. ¿Qué flor silvestre le gustaba más a ella? Él no tenía dudas al respecto; eso sí, quería oír cómo una autoridad superior aprobaba su parecer. Después de hacer su pregunta, se acurrucaba disfrutando con la expectativa, porque él sabía y ella sabía que no había nada comparable a la nomeolvides silvestre. Las que se cultivaban en los jardines no tenían comparación. Cuando él tuviera su propio jardín, cavaría un agujero, lo llenaría de agua y plantaría nomeolvides silvestres alrededor.
Era el color lo que lo dejaba atónito. No había un azul igual y nunca lo habría. El joven Herbert no había visto una genciana, ni siquiera la preciosa Ipomea Nemophila Leari, pero con la natural confianza de la juventud estaba preparado para respaldar su propio criterio. Llegaría el momento en que cambiaría de opinión, aunque a regañadientes y con muchas disculpas nostálgicas al viejo canal y sus nomeolvides silvestres.
Aparte de las flores, la vida silvestre del campo no le interesaba en absoluto. Los huevos de los pájaros, por ejemplo, sólo los miraba. Un día encontró un nido extraño en medio de un espino. No lo alcanzaba, así que con un palo doblado inclinó el nido por una esquina. Estaba lleno de polluelos y uno de ellos se cayó. El joven Herbert enterró al desnudo pajarillo y se sintió fatal por lo que había pasado. Eso lo curó de la afición a los pájaros.
Pese al miedo que les tenía a los granjeros, el joven Herbert no tenía que preocuparse cuando navegaba en convoy, por así decir. Mary Brain surcaba las aguas enemigas como un pirata de antaño, con todas las velas desplegadas y un costado de cañones alineados listos para entrar en acción. Que Dios ayudara al infausto granjero que se metiera con ella o con sus ilícitas exigencias. Las rodillas del joven Herbert entrechocaban como un par de castañuelas, aun a sabiendas de que saldrían victoriosos del combate. Para hacer justicia a los granjeros hay que decir que ellos no iban buscando problemas. Eran hombres pacíficos que hacían la vista gorda y reservaban la artillería para mejor ocasión.
Así las cosas, los dos malhechores recorrían los campos, buscando aventuras nuevas y desconocidas. Unas veces era una orquídea salvaje de una especie bastante rara; otras, podía ser un siniestro beleño que dejaba caer sus alas viscosas sobre un montón de basura olvidado. Y mientras deambulaban juntos y alegres, como un par de viejos compinches, la maestra llenaba la receptiva mente del alumno con el repertorio de datos que tan útiles le resultaron cuando los días de aprendizaje llegaron a su fin.
Todo esto podría sugerir que el joven Herbert estaba siendo un poco mimado, por su cojera y por ir siempre pegado a las faldas de la maestra. Dos gamberrillos, confundidos por esta falsa impresión, pensaron que no les ocurriría nada por hacerle una pequeña jugarreta. Así pues, cogieron un delantal de niña y empezaron a ponérselo a Herbert. No lo intentaron dos veces. Por una vez en su vida, el joven Herbert sintió una fría cólera tan intensa que asustó mucho a los otros dos. No hubo patadas ni les tiró piedras. Sólo un niño muy menudo con la cara muy blanca que mostraba un desprecio tan amargo que, de repente, el juego perdió toda la gracia.
Buscando en sus dudosos orígenes, el joven Herbert había encontrado a un campeón y había desarrollado una personalidad. Quizá, al fin y a la postre, había algo ventajoso en ser hijo de nadie.
Esta rara peculiaridad se manifestaba de muchas maneras. Patinar en el canal, por ejemplo. En aquel entonces, patinar no era una afición de pobres. No tanto por el precio de los patines como por un sentido de lo apropiado, que evitaba que las clases superiores e inferiores patinasen en el mismo estanque. Con mucha calma y sin ningún alboroto, el joven Herbert pasó por encima de esa clase de convenciones sociales. Se hizo con un par de patines; corrigió su cojera añadiéndole una pieza de madera a la suela de la bota izquierda y aprendió él solo todos los secretos del equilibrio en menos de hora y media. Una vez que estuvo sobre el hielo se transformó. Algo le dio alas y el niño cojo se convirtió en una golondrina que había alzado el vuelo.
Y aquí fue donde el viejo canal tuvo una vez más una función que cumplir. Cuando comenzaban las heladas, el patinaje estaba limitado a las charcas de los prados, si bien a medida que se repetían, el hielo del canal se fortalecía y, de no ser por las esclusas, se habría podido patinar desde el Támesis hasta el Severn sin interrupción. El agua que corría bajo los puentecitos arqueados era lo último que se congelaba, y las almas prudentes, cuidándose de no acercarse al agua helada, se quedaban en la parte más lejana del puente hasta que algún espíritu más atrevido se aventurase.
El joven Herbert era siempre el primero en patinar bajo los puentes. Cuando tomaba mucha velocidad, juntaba los pies y se dejaba llevar por la inercia sin percances. Eso significaba ser un pionero de primer orden, lo que exigía habilidad, criterio y valentía, porque el menor error de cálculo en el tiempo lo habría llevado bajo el hielo sin posibilidad de escape. Los ancianos, que recordaban antiguos accidentes, contenían la respiración, pero el muchacho no cometía errores, y su actuación durante los meses de la Gran Helada se convirtió en una leyenda en los pueblos cercanos.
El éxito en cualquier ámbito es algo estimulante. El joven Herbert salió de aquel duro invierno fortalecido y reconfortado. Para cuando el hielo se derritió, aquel muchacho que se quitó los viejos patines y tiró las piezas de madera que, durante un par de meses, lo habían hecho igual de alto que sus amigos ya era un muchacho muy diferente. Ahora sabía que, si le daban la oportunidad, él podía ser tan bueno como el mejor de ellos. Si un trozo de madera en la suela de unos zapatos era lo que marcaba la diferencia, no tenía nada de qué preocuparse. Lo que podía hacer en el hielo podría hacerlo en cualquier parte.
En cuanto a esos otros chicos, los hijos de los granjeros que estrenaban ropa todos los años e iban al instituto, ya no les tenía miedo. Había visto cómo lo observaban, deseando patinar como él, ¡pero les daba miedo ser los primeros en hacerlo bajo los puentes! Bueno, si el invierno siguiente había una buena helada, les enseñaría unas cuantas piruetas más.
De esto se deducirá que el joven Herbert estaba despojándose de su complejo de inferioridad igual que una serpiente se despoja de su piel bajo el sol de primavera. Y ese complejo nunca volvió… del todo, ya que de vez en cuando, el Viejo Yerbas, dormitando entre los cojines, todavía sentía una punzada de aquel viejo enemigo.
Al fin y al cabo, era un poco difícil venir al mundo siendo el hijo de nadie, aunque incluso en ese inconveniente parecía haber una especie de ventaja, al convertirte, en cierto modo, en alguien diferente. Si él hubiera sido uno más de los niños del pueblo, habría acabado en una granja, empujando un arado durante el resto de su vida. Nunca se habría sentado a la mesa con un auténtico lord ni habría hablado con él de tú a tú. Nunca habría sido un jardinero de verdad…
Es curioso cómo suceden las cosas. Nunca sabes qué será lo mejor para ti a largo plazo, y el largo plazo es lo que cuenta. Al verlo ahora, algunos de aquellos jóvenes podrían pensar que no había llegado muy lejos, pero tendrían que haberlo visto en su momento de gloria.
Un rayo de sol se deslizaba por un cristal de la ventana de la casita, iluminando un trofeo dorado hasta que brillaba como una oriflama. El Viejo Yerbas sonrió con alegría. Sí, esos jóvenes tendrían que haberlo visto en su momento de gloria…