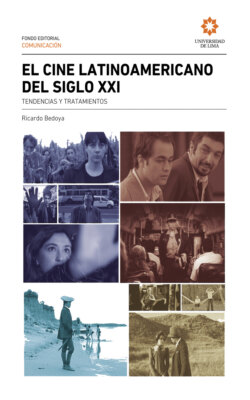Читать книгу El cine Latinoamericano del siglo XXI - Ricardo Bedoya Wilson - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеArqueologías del luto: memorias y posmemoria
¿Cómo acercarse al pasado luctuoso que se mantiene irresuelto o que se recibió como narración formulada por los mayores?
Una promoción de realizadores latinoamericanos nacidos a mediados, o en los años finales, de la década de los setenta del siglo pasado, ha indagado en la memoria borrosa de sus propios orígenes y en el trauma originado por la muerte o la desaparición de sus familiares durante los gobiernos dictatoriales establecidos en diversos países de la región.
La familia como institución permeada por los avatares de la Historia se convierte en protagonista de películas que formulan hipótesis, trazan recorridos inciertos, examinan indicios, irrumpen en las zonas imprecisas de la memoria familiar o social. No aspiran a encontrar verdades inamovibles, como pretendían los miembros de las generaciones anteriores, movidos por la convicción de un cambio social que se proclamaba desde las certezas doctrinarias indiscutibles. Por el contrario, los cineastas que documentan sus subjetividades, conscientes de sus límites, intentan autorrepresentarse mientras llevan a cabo sus pesquisas.
El dispositivo cinematográfico se convierte en mediador entre el trabajo arqueológico que desentierra recuerdos personales y el “montaje” de lo hallado. El registro fílmico se adecua al modo de la búsqueda, investigación o pesquisa del pasado a partir de una conciencia que vigila desde el presente.
Piedras (2014, p. 28), refiriéndose a los tópicos del cine argentino reinterpretados por el documental en primera persona, enumera los siguientes: “la revisión de un pasado traumático saturado de represión, muerte y violencia; la conformación identitaria familiar, étnic[a] y/o cultural; y los imaginarios del centro y su periferia”. Esos son también los motivos recurrentes en muchos otros títulos inscritos en esa línea de la no ficción latinoamericana. El volver sobre los traumas dejados por el pasado político de sus respectivas naciones es constante en esa modalidad de la representación documental.
La necesidad de examinar las circunstancias de la desaparición y muerte de personas cercanas o amadas suele gatillar esas indagaciones. Acaso se trate de los padres que nunca conoció el cineasta, o los parientes que cayeron en sus luchas militantes, o que se vieron afectados por otras razones. Esas desapariciones, acaso lejanas en el tiempo, permanecen como marcas en la conciencia, impulsando un proceso de elaboración personal, ordenamiento de informaciones recibidas, búsqueda de motivos, acopio de fuentes, selección y síntesis de testimonios, cotejo de versiones a veces contradictorias, relecturas de los hechos e interpretaciones de lo obtenido. En esa confrontación crítica con el pasado –y de insatisfacción con el presente– los realizadores asumen un gesto cuestionador, político.
A diferencia del cine de ficción argumental que dramatiza las circunstancias del pasado en el tiempo presente del relato, incluso en los casos de realizadores que no vivieron la experiencia de la historia narrada, en la no ficción predominan las reconstrucciones testimoniales. Se impone el cotejo de lo registrado en los archivos con las historias dramáticas que los hijos o los nietos recibieron como legados de sus mayores. Los cineastas encaran la representación de un pasado que no vivieron, pero que les llega a través de los traumas heredados de los padres y abuelos, o por las narraciones llegadas hasta ellos. Hirsch (2002, p. 22) describe la experiencia de la posmemoria como la de “aquellos que crecieron dominados por narrativas previas a las de su nacimiento” y por las historias procesadas por una generación anterior que enfrentó hechos traumáticos que se resisten a la comprensión y a la recreación.
La segunda característica de la posmemoria, tal como lo señala Marianne Hirsch, implica una posición de marginalidad. Ajenos al tiempo de sus padres, apartados de las experiencias políticas de estos y de los lugares y acontecimientos de su biografía, se asoman a las vivencias de estos con los ojos del recién llegado. Miran desde “Otro” lado para asediar un pasado que no es el suyo… Pero al crecer entre los susurros de un pasado que no conocieron, la memoria se convierte para ellos en un espacio que requiere ser llenado por una narrativa que pueda reparar la fractura en la que vagabundean los fantasmas. (Waldman, 2007, p. 397)
Las estrategias de esa búsqueda narrativa se perfilan a través de modos distintos: convocando el pasado a través de los objetos de memoria, desde registros fotográficos hasta prendas personales; poniendo en escena los contenidos de la memoria y sus posibles acciones, o reconstruyendo las escenas tal como pudieron haber ocurrido, o tal como las recuerdan los otros; contrastando lo íntimo y lo social y estableciendo una narrativa que se organiza a la manera de un vaivén permanente con las dimensiones de lo político y lo histórico. Por supuesto, esas líneas de desarrollo no son excluyentes ni unívocas. Ellas suelen entretejer vías de búsqueda, derroteros y afectos que se ponen en juego.
La posmemoria constituye una experiencia compartida por los cineastas nacidos desde la década de los años setenta del siglo xx, sobre todo aquellos que recibieron de sus mayores las narraciones de la muerte o desaparición de sus padres en el contexto de las dictaduras militares establecidas en Argentina, en Chile, en Brasil, en Paraguay. Son los herederos de una experiencia histórica que no vivieron en forma directa, o que no pueden recordar por razones de edad, pero que procesan a través de lo que conocieron o estudiaron.
La experiencia de aquella generación que lleva en sí la cicatriz, pero no la herida, y cuyas propias historias se desdibujan por las narrativas e imágenes de los acontecimientos vividos por la generación anterior… Si toda memoria es subjetiva, selectiva y fragmentaria, la reconstrucción de la posmemoria no puede apelar a la prueba; carece de archivos a la medida o de huellas certeras en el origen… Ella es una memoria “otra”, que presupone una relación precaria con el mundo. Su lugar es la “alteridad”, y, por lo tanto, se ubica en un espacio de riesgo, fragmentario y frágil. (Waldman, 2007, p. 396)
Las narrativas de estas películas suelen tomar las formas de las reconstrucciones de hechos o de experiencias del pasado. En el camino, se suceden las visitas a archivos institucionales o familiares y las visitas a los escenarios donde ocurrieron los hechos dolorosos para entrevistar a testigos, vecinos o sujetos que afirman no haber visto nada y no saber nada. Se traza el horizonte de una pesquisa que tiene como hilo conductor un relato personal, un punto de vista que orienta y significa el periplo. Es un “yo” cotejado con las fisuras de la memoria; que sale al encuentro de los eslabones faltantes de una biografía personal. Esa confrontación con los hechos apela a la combinación de representación y documento, de puesta en escena de la propia persona, de relato confesional, entre otros.
EL LARGO VIAJE DE LA MILITANCIA: CARMEN CASTILLO
Calle Santa Fe (2006) muestra a la documentalista chilena Carmen Castillo, exiliada en Europa desde 1975, regresando a su país para tratar de ordenar las piezas faltantes de ese relato fundacional para la izquierda latinoamericana que es la muerte, en octubre de 1974, de Miguel Enríquez, el Secretario General del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), por acción de la policía política, la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), del gobierno de Augusto Pinochet.
Desde el exilio en Francia, Carmen Castillo se propone cotejar su identidad actual con la de aquella mujer joven que asistió a la muerte de su pareja. La clave está en la visita de la casa que ocupó, en Santiago de Chile, junto con Enríquez y su hija, durante un año de clandestinidad. Luego de tres décadas, vuelve al escenario donde se produjo el enfrentamiento que acabó con la vida del líder político y la dejó malherida sobre el pavimento, al tiempo que perdía al niño que gestaba. Sobrevivió al ser asistida por algunos vecinos.
Calle Santa Fe empieza como un diario de viaje. En el mapa se marca la trayectoria seguida en el exilio. Al retornar, se reconocen los escenarios donde se asesinó al dirigente político y se visita el espacio que acogió la intimidad de la realizadora y su pareja. Refugio que ahora también es un lugar de memoria. Paola Lagos Labbé (2011) ha definido a los “diarios de viaje filmados” como una suerte “de road movies documentales” que “dan cuenta de la intimidad de una vida cotidiana en tránsito”.
[La] búsqueda identitaria y genealógica en que se embarcan sus autores –comúnmente personas desplazadas, desterradas o desarraigadas– se traduce narrativamente en que estos, en algún punto de sus vidas, emprenden viajes de retorno a la Arcadia perdida, a la historia pasada, al país de la infancia y adolescencia que han abandonado, al hogar y los ritos de su cotidiano, sea este un lugar físico concreto, o un espacio imaginado y recordado que sólo es asequible por la vía de la memoria. (Lagos Labbé, 2011, pp. 60-80)
A la intención de esclarecer los incidentes del hecho político, el viaje de vuelta a la casa de la calle Santa Fe suma el efecto emocional de la visita al reducto de los proscritos, el último sitio en el que fueron felices y vivieron en peligro. Esta es, en consecuencia, la crónica de una militancia política, de una relación amorosa, de una experiencia de la clandestinidad, de un embarazo interrumpido por la violencia, de un exilio, de un retorno y de una búsqueda. También de un gesto impulsado por la evocación de lo que se perdió para siempre. La melancolía juega un papel motor en la activación de la memoria. De ahí la importancia que adquieren los objetos encontrados en las fuentes del recuerdo: fotos, grabaciones, audios, home movies, instrumentos que ligan el presente con aquellos bienes que fueron manipulados por los ausentes.
De acuerdo con Jonathan Flatley, es posible pensar el potencial político de la melancolía, asumiendo que “melancolizar” no implica necesariamente caer en un estado de parálisis depresiva, sino que puede funcionar como el impulso para la reconquista de deseos o reescrituras de la historia. (Depetris Chauvin, 2015, párr. 24)
La película no es la crónica de una vivencia de la posmemoria. Por el contrario, es la reconstrucción de la memoria de una superviviente que expresa su intimidad a través de la voz over, en primera persona y en sincronía con lo que vemos. Y se representa a sí misma: es la documentalista, siempre visible en el encuadre, presente e inquisitiva. La voz de Carmen Castillo se convierte en el recurso que moviliza la curiosidad por el pasado, dando cuenta de su necesidad de enfrentar a la “historia oficial”, de reescribir los hechos ocurridos y de interpretarlos a la luz del presente. Es una voz de entonación modulada, acaso monocorde, pero no exenta de afectos que se filtran1. El cuerpo y la voz de Castillo imponen la experiencia de un aquí y ahora que señala el tiempo cero de la reconstitución de los hechos. Un tiempo que es interrumpido, una y otra vez, por las imágenes de archivo. Ellas son las que motivan el duelo que Castillo procesa. Luto que imbrica las dimensiones de lo histórico y de lo público. Si la demanda inicial que formula Castillo está dirigida a sí misma y versa sobre el sentido o el interés que tendrá su pesquisa para alguien “que no sea yo”, sus reflexiones finales –al cabo de un periplo que es también pesquisa– no son más afirmativas o certeras.
La memoria no se asienta sobre versiones únicas e inconmovibles. El efecto Rashomon (1950), de Akira Kurosawa, se impone como principio organizador del montaje de la película: cada manifestación de los vecinos del barrio reconstruye una parcela del hecho ocurrido. La “verdad” solo puede ofrecerse de modo fragmentario. Para Castillo cada uno de esos fragmentos remite a una construcción mayor que vincula lo cotidiano con la historia, conduciendo a la pregunta por el mar de fondo social: la historia del MIR y su vínculo con el gobierno de la Unidad Popular, así como el papel jugado por Miguel Enríquez en ese período. Y por las consecuencias de la ruptura del proceso democrático, la irrupción del golpe militar violento y la llegada del exilio, experiencia compartida por tantos chilenos. La documentación de la época da cuenta de convicciones ideológicas fervientes, tramitadas desde el radicalismo, que contrastan con la liviandad de hoy y los desencantos extendidos. El viaje a la Calle Santa Fe, lo que encuentra en ella, y la cosecha de los testimonios recogidos, ponen en tela de juicio las certezas que aún abriga Castillo. Pero esas lealtades no impiden ser confrontadas por opiniones diversas de su propia familia, de sus viejos camaradas o del círculo de amigos. El balance generacional guarda alguna concordancia con la autorreflexión fílmica de Román Goupil sobre su activismo en mayo del 68 y la muerte de su camarada Michel Recanati en Mourir à trente ans (1982).
LAS PELUCAS, EL LEGO Y LOS PADRES ESQUIVOS: ALBERTINA CARRI
En Los rubios (2003), de la argentina Albertina Carri, asistimos a la tensión entre el deseo de ofrecer testimonio sobre una realidad y afirmar una subjetividad que se enmascara para luego descubrirse en un ejercicio casi vertiginoso de encubrimientos, simulacros y revelaciones.
Ana María Caruso y Roberto Carri, los padres de Albertina, fueron secuestrados cuando ella tenía tres años de edad. Desde entonces solo escuchó narraciones acerca de la existencia de aquellos militantes políticos y de las circunstancias de sus desapariciones. Sus recuerdos personales son borrosos, casi inexistentes, e intenta restaurarlos apelando a las herramientas del cine. Por eso, la de Albertina Carri es una inquietante posmemoria, construida a partir de relatos precisos o difusos, idealizados o distantes. Ella convoca a dos figuras “imaginarias”, las de los padres, vislumbrados desde las fantasías de la infancia. Figuras que se reformulan en cada etapa de su vida. La subjetividad de la realizadora se manifiesta de modo indirecto. La autorrepresentación es una puesta en escena que alterna la inmediatez del testimonio con el simulacro.
Por eso, en el curso de la película –que se interroga sobre ella misma y sus mecanismos en un ejercicio permanente de autorreflexividad– la necesidad de conocer la “verdad” sobre los desaparecidos es un requerimiento que se desplaza para dejar en el centro el diálogo de la realizadora con las limitaciones de sus recuerdos y sus conocimientos, con las narrativas que los modelaron y con las ficciones que dieron forma a esos personajes llamados “los rubios”.
Porque de eso se trata: en la perspectiva de la memoria, hasta los seres reales, los de existencia verificable, se convierten en personajes. Sean inasibles e incorpóreos (los padres) o representados, como la propia realizadora. Los rubios apela a la evocación de aquellos que conocieron a esos padres esquivos. Pero, sobre todo, registra el esfuerzo que hace la propia Albertina Carri para desembarazarse del lugar reservado institucionalmente para los “hijos de desaparecidos”. Es decir, rehúsa la empatía exigida por el dolor. Parte a la búsqueda de su propio lugar en la historia de su país y de una identidad que va tramitando y que no le debe nada a nadie. Para hacerlo, deja a un lado también el lugar de la cineasta-víctima, de la que somete su discurso al lamento, y decide travestirse. “Mi nombre es Analía Couceyro y en esta película represento el personaje de Albertina Carri”. Con esa frase se introduce a la actriz que va a encarnar a la directora, a la que veremos más tarde ensayando con Couceyro el monólogo escrito por ella para dar cuenta de sí misma.
El documental, tradicionalmente exigido de dar cuenta de la alteridad, en la actualidad es conminado a dar cuenta de sí mismo (del sí mismo autor y del sí mismo cine), aunque sea para develar –al decir de Rimbaud– que finalmente siempre “yo es otro”. El giro subjetivo del documental como espacio privilegiado de experimentación visual y narrativa para la expresión de la intimidad, evidencia la puesta en escena de un “autos” (autobiografía; autorretrato; prefijo de origen griego que significa “uno mismo”) que construye una narración alrededor de sí. (Lagos Labbé, 2012, pp. 12-22)
El autorretrato está hecho aquí a través de una persona interpuesta2. A partir de la presentación de Analía Couceyro, el documental se abre a la reflexividad, al juego especular entre la máscara y el rostro (los de la actriz y los de su representada), al testimonio personal por persona subrogada, al reportaje documental, al diario de trabajo en tránsito, al trabajo de campo, a la observación participante, al registro periodístico, a la película coral que incorpora al propio equipo de rodaje en la representación, al juego de la memoria que emplea muñecos Playmobil –antecediendo a los métodos usados por Rithy Panh en L’image manquante (2013)– para imaginar, desde la perspectiva infantil, la desaparición de los padres.
Lejos de suprimir la historia y la política, la película de Carri las reinscribe, pero despojadas de las certezas de la convención discursiva. Los Playmobil de la escena son juguetes para niños, pero no son juguetes cualesquiera en tanto reinscriben, desde la perspectiva de un niño, la época de la dictadura como una época de uniformización social forzada y de rendición económica a las importaciones transnacionales. (Andermann, 2015, p. 196)
Son múltiples las mediaciones entre el gesto de la cineasta y el material al que da forma. Mediación de una actriz para interpretar a la directora; mediación de las pelucas rubias; mediación de la tecnología; mediación de las ideologías; mediación del ente burocrático de la cinematografía argentina que cuestiona el proyecto presentado por Carri para obtener apoyo; mediación de los Playmobil, haciendo las veces de una representación de aquello que ocurrió. Mediación impuesta por los filtros de las memorias de los compañeros de los padres.
Los testimonios aparecen siempre mediados, en un televisor, a espaldas de la directora (a su vez, mediada por la actriz)… En todos los casos se trata de buscar alguna forma cinematográfica que subvierta la expectativa de un documental común, clásico. (Noriega y Panozzo, 2016, p. 156)
Pero no solo se busca una forma; las mediaciones dan cuenta de la imposibilidad de llegar de modo directo a la “verdad” investigada.
Los documentales que recrean memorias personales traen a colación las cuestiones del “yo” representado, del realizador y su perspectiva, y del sujeto o “actor social” que se pone en escena. En este caso, el derrotero de la pesquisa remite a la iniciativa de la realizadora del filme, pero ella no se encarna o se identifica con el cuerpo visible en el encuadre. El “yo” que organiza e impulsa la película solo aporta marcas de subjetividad, pero sin imponerse como la voz inapelable de una “autora” que guía y dictamina. La estrategia consiste en transitar por las vías imprecisas del retrato personal y de la construcción de un personaje de ficción que tiene cuerpo (el de la actriz) y capacidad de representación colectiva (la de los hijos de desaparecidos), trascendiendo el “yo” personal. El nombre de Albertina Carri adquiere, por eso, valencias distintas en el curso de la proyección de Los rubios: es documentalista; es actora social, con presencia representada en el encuadre; es personaje interpretado por una actriz. Su papel es performativo, ya que su participación supone un pacto entre ella y el espectador. Sabemos que actúa, que delega poderes, que interviene, que motiva al equipo, que recuerda, que siempre está ahí aun cuando no la veamos3.
La película apela a la performance de Carri, de Couceyro y del equipo de filmación, a los que vemos llevando pelucas rubias, ya que “los rubios” era la apelación usada por los vecinos para designar a los padres desaparecidos en señal de diferencia clasista y prueba de que los afanes por proletarizarse fueron ilusorios para tantos militantes de izquierda en los años setenta. Es un gesto polisémico. Tiene de afirmación solidaria (como diciendo “todos somos rubios y desaparecidos”), a la vez que designa un sentimiento colectivo de filiación y de orfandad, pero también de radical alteridad4. “Los rubios” del equipo de rodaje, que llevan grotescas pelucas, no son, ni serán, equivalentes a aquellos que desaparecieron. Siempre serán “distintos”.
Al cabo, la subjetividad de Albertina es compartida. Las piezas de su identidad fragmentada se completan con la construcción de una “familia” por procuración: la que le ofrece el cine, ya que la familia auténtica no solo desapareció, sino que es imposible de reconstituir. “Más que recuperar las figuras de Roberto Carri y Ana María Caruso, Los rubios pone en escena la imposibilidad del cine de reconstruir lo irreparable. La película es el documento de una frustración” (Noriega, 2009, párr. 25).
Ante ello, se apunta la melancolía, ya que no el luto. Al respecto, Giorgio Agamben (1995, p. 52) escribe:
mientras el luto sigue a una pérdida realmente acaecida, en la melancolía no solo no está claro de hecho qué es lo que se ha perdido, sino que ni siquiera es seguro que se pueda hablar de veras de una pérdida.
Cuatreros (2017) lanza a Albertina Carri en un empeño laberíntico: interrogar la orientación política y los intereses intelectuales del padre desaparecido. Es una nueva búsqueda, aunque resulte contradictoria con la primera. En Los rubios, la pesquisa apeló a los recursos del documental performativo, de la sátira, de la representación de sí misma, de la construcción de una familia alternativa, la del cine. Cuatreros radicaliza esa opción. Multiplica los relatos y las voces incorporadas en la narración, tanto como las texturas fílmicas de los materiales de archivo a los que la película acude. Tira de los hilos del ensayo, de la autobiografía, de la memoria personal, de los puntos de vista de los “personajes” involucrados. Y apela al found footage.
La hija de Roberto Carri, desaparecido por la dictadura en 1976, se pregunta por el interés de su padre en la figura del rebelde Isidro Velázquez, el bandolero de El Chaco, insurgente por motivos sociales, sobre el que escribió un libro. Sus acciones eran consideradas por el sociólogo Carri como ejemplares de las formas “prerrevolucionarias de violencia”. Sobre Velásquez también se hizo una película, Los Velázquez (1972), dirigida por Pablo Szir, hoy desaparecida, al igual que su director, secuestrado en 1976, cautivo en el mismo lugar de reclusión de los padres de Carri.
La voz over de la realizadora se deja oír de principio a fin. La entonación es la misma y la velocidad del fraseo acumula hechos e informaciones que desafían la capacidad de atención del espectador. Pero eso es parte de la estrategia expositiva. La dinámica de la retención y los procesos de la memoria no hacen distinciones entre los materiales que pasan por la conciencia: se suceden documentos históricos, reconstrucciones de ficción, fragmentos de noticiarios, spots publicitarios, imágenes de figuras de la televisión, dichos de los dictadores militares celebrando la paz que impusieron. Todos llevan las marcas del deterioro temporal. Con la pantalla dividida y en un formato panorámico que intenta abarcar la multiplicidad de materiales y el deseo de contrastarlos, los episodios graves o triviales de una época exceden los marcos del encuadre, rebasan sus límites y exigen expandirlo.
En la banda sonora, el acento vocal de la narradora se mantiene invariable aun cuando aluda a episodios trágicos o narre anécdotas picarescas, o mencione a sus compañeros y colegas de profesión, como Lita Stantic, Mariano Llinás o Fernando Martín Peña. O cuando sienta su posición crítica sobre la situación de Cuba y de su régimen político, que fue un modelo de acción para los revolucionarios de la generación de sus padres. O cuando afirma su activismo queer, incorporando referencias a su vida de pareja y a la crisis que atraviesa en su proyecto de formar una familia basada en el matrimonio igualitario. O cuando vincula la figura de su hijo pequeño con la del padre desaparecido (Cuervo, 2018, p. 120). Porque de eso se trata, de hallar al padre, pero sin adherirse a todo aquello que él suscribió. Pero sí interesándose en el personaje del cuatrero que Roberto Carri investigó, o afirmando que ella pudo militar en la forma en que lo hizo su progenitor, aunque tal aserto resulte contradictorio con otros. Es la forma que encuentra Albertina Carri para contrastar el pasado, pero también para retarse a sí misma.
LA PENA Y LA RABIA: NICOLÁS PRIVIDERA
El documental M (2007), primer largometraje del argentino Nicolás Prividera, también indaga en las circunstancias que rodearon la desaparición de familiares, pero dando cuenta de una subjetividad afirmativa y sonora, por ratos estridente.
El sujeto Nicolás Prividera, el “yo” que conduce el movimiento de la película y se representa a sí mismo, es un personaje autónomo y activo que pretende conocer lo que ocurrió. Busca en el pasado, interroga e interpela. En su tiempo y en su lugar, busca un protagonismo que le permita entender los hechos sucedidos, y lo que le pasó a él mismo, para, desde ahí, interrogar a los miembros de su generación, indecisos o abúlicos ante su propio pasado.
El sentimiento motriz de la película es la insatisfacción, la frustración y hasta la rabia. A Prividera nadie le ofrece explicaciones razonables sobre el objeto de su propia búsqueda. Como las instituciones oficiales fracasaron en la tarea de dar cuenta a la sociedad civil de lo sucedido en los tiempos de la violencia programada desde el poder, decide emprender la tarea de autoesclarecimiento como un empeño ineludible. Prividera quiere conocer lo que ocurrió con Marta Sierra (el título de la película, polisémico, alude a la letra inicial del nombre de la desaparecida, pero también al del grupo Montoneros, al que acaso estuvo ligada), su madre, secuestrada y desaparecida por el régimen de Videla pocos días después del golpe de Estado que derrocó a Isabel Martínez de Perón en 1976. Prividera requiere conocer las identidades de los victimarios y las ocurrencias del crimen. Su itinerario combina el registro de lo presente y el ejercicio de una memoria que intenta esclarecerse5.
Como en toda pesquisa, Prividera parte de una hipótesis para interpelar a la historia. En el curso de las dos horas y media de proyección asistimos a una acumulación de indicios, de posibles pistas, de fracasos, incertidumbres y derrotas. También a la comprobación de la existencia de un sistema organizado para las prácticas del horror y el exterminio, atribuible no solo a una jerarquía militar de voluntad asesina sino también a los poderes fácticos de una sociedad indiferente. Gonzalo Aguilar señala que Prividera se “interna en la memoria como en un laberinto” a diferencia de Carri en Los rubios, en la que
afirma una y otra vez el presente (la opción de la hija de hacer cine)… Prividera parece proponer que este corte [con el pasado] es imposible, porque apenas uno hace hablar a las personas en el presente, el pasado se filtra, se entromete, se revela (y con mayor fuerza cuando mayor es la negación). Con un método de buscar síntomas en el lenguaje, parcialmente inspirado en el psicoanálisis, Prividera considera que la repetición de un relato… es ya un terreno en el que vale la pena indagar. (Aguilar, 2015, pp. 128-129)
Dos ejes organizan M: el primero es el de los registros institucionales, siempre parciales e insuficientes; el otro, es el de los testimonios directos que van construyendo el perfil de Marta Sierra. La madre es un punto oscuro, una pieza faltante y una hipótesis por despejar. La foto de esa mujer desconocida se rodea de textos y notas que abren dos líneas de investigación. Una se dirige hacia afuera. Es expansiva, arrebatada y está impulsada por una cólera confesada en voz alta. La mueve una subjetividad adolorida. La otra es interior y se sustenta en las fotos familiares e imágenes conservadas de Marta.
Prividera, el hijo/director, se apropia del punto de vista de las fotografías montándolas en sus propias imágenes, llegando incluso en un momento a yuxtaponer su propio rostro sobre una diapositiva del rostro de su madre proyectada sobre una pantalla, de modo que la convierte en un punto performativo de encuentro en lo que constituye una temporalidad en abismo y de politización del deseo edípico. (Andermann, 2015, pp. 193-194)
La segunda investigación compensa las frustraciones de la primera, las entrevistas fallidas, los testimonios de amigos y familiares que no aportan datos, que se contradicen, que esquivan las ansiosas preguntas de Prividera, o que ocultan algo, tal vez indecible. Aquí, el autorretrato es un esbozo, un tránsito y varias de las interrogantes formuladas quedan sin respuesta.
La tensión corporal del documental se expresará en múltiples formas, cuando este monta su rostro con el de su madre intentando generar una síntesis imposible y luego se gira para buscar con sus ojos los ojos de su madre. Cuando este transita por distintos organismos de derechos humanos buscando información sobre el paradero de su madre, exponiendo su tesis central. ¿Por qué aquello que fue obra de una lógica social de exterminio sistemático debe ser reparado individualmente?… La insistencia de la presentación del cuerpo del hijo (el realizador) reclama la ausencia del cuerpo de su madre, el yo se suspende para que a través de su propio contenedor emerja la individualidad de su madre. (Santa Cruz, 2013, pp. 225-226)
Pero hay también impaciencia y rabia, enojo e incomodidad, en ese Prividera que discute, alega y argumenta, que se enfrenta con los otros, sean testigos que buscan evadirlo, funcionarios sin memoria y “amnésicos” oficiales. Que investiga con afán de sabueso. Incluso se inquieta con el silencio de su hermano. Oscar Cuervo detalla un plano significante:
El cineasta/personaje nos muestra un momento íntimo: su cara en primer plano llena la pantalla. Atrás se ve en un espejo la imagen chiquita del hermano que escucha. La construcción del plano dice tanto como las palabras. ¿Le interesa que presenciemos que ese silencio que impera en la sociedad se hace más espeso en el seno de la familia? (Cuervo, 2018, p. 115)
La reconstrucción de las acciones de la militante marcha en paralelo con el juicio de las circunstancias y los efectos del crimen cometido contra ella. La furia que lo asalta no solo es personal. Para Prividera, ese sentimiento debiera ser compartido por todos, como una exigencia moral, como un imperativo ético con los que ya no están porque fueron traicionados por la historia.