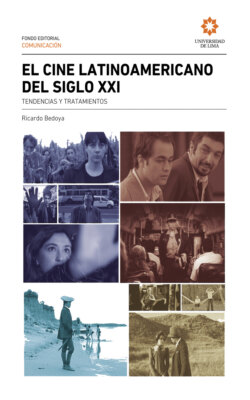Читать книгу El cine Latinoamericano del siglo XXI - Ricardo Bedoya Wilson - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеAutorretratos
Los relatos del “yo” aparecen en las franjas excéntricas de la producción fílmica, pero pronto ganan terreno y reconocimiento. Ello coincide con la formación de las subjetividades que se construyen y exteriorizan en las redes sociales.
La tendencia es tan fuerte y tan característica de la cultura contemporánea, que ya invadió también el cine, con el súbito auge de los documentales y, sobre todo, de un subgénero específico: las películas de ese tipo narradas en primera persona por el mismo cineasta. En esas obras, los directores se convierten en protagonistas del relato filmado, y el tema sobre el cual se vuelca la lente suele ser algún asunto personal, referido a cuestiones que gravitan en el ámbito íntimo del ‘autor narrador personaje. (Sibilia, 2008, p. 238)
Para exponerse, los realizadores establecen un contrato de veracidad con el espectador. Es un convenio que se sustenta en aquello que Philippe Lejeune (1994, p. 50) llama el “pacto autobiográfico”. Ese autor vincula el término, en primer lugar, al autorretrato literario, pero amplía sus reflexiones al campo del cine reconociendo la potencialidad del medio audiovisual para trazar itinerarios autorreferenciales. El aparato cinematográfico tiene la capacidad para registrar el presente y convocar el pasado mediante la inclusión de materiales de archivo, convertidos en índices de lo pretérito.
Los datos del archivo son recuerdos traspasados al imaginario y quien los recoge no los usa como objetos o cosas, sino como memorias-otras destinadas a convertirse en materiales del propio pensamiento. El sujeto se extiende por el archivo y el sujeto se extiende a partir del archivo. (Català, 2014, p. 352)
En la banda sonora, diversas modalidades de la voz en off actualizan las experiencias vividas mediante formas de narración retrospectiva y enunciaciones del “yo”1.
El sustento para el autorretrato es el conocimiento que posee el lector o el espectador de la identidad del autor de la obra. Una identidad asociada, de modo estrecho, con la del sujeto que la postula. Establecidos los lazos entre el cineasta y el “autor” –entendido como figura textual– se genera una tercera vinculación: el nexo con el narrador, esa instancia identificada con el “yo” enunciado en la obra misma y que corresponde al del conductor del relato o del protagonista de las acciones.
Sin embargo, ese pacto de veracidad incluye cláusulas implícitas que permiten al autor ofrecer solo fragmentos de sí, trozos de su intimidad. No todo queda bajo la luz. Solo se exhiben o vislumbran aquellos momentos o pasajes que exponen lo que el realizador considera que puede ser revelado. El espectador es consciente de la naturaleza del constructo: la “verdad” del sujeto autorretratado es elusiva; contiene zonas veladas y esquinas oscuras.
RECONOCERSE EN EL COSMOS: PATRICIO GUZMÁN
El camino del autorretrato tiene una configuración elusiva e indirecta en Nostalgia de la luz (2010), del chileno Patricio Guzmán.
Al comienzo, la voz pausada, de cuidada modulación, del realizador de La batalla de Chile (1975) –nunca vemos su cuerpo representado–, evoca, en primera persona, los recuerdos de su infancia en un Santiago de Chile de costumbres recoletas y provincianas. Eran épocas ya lejanas, cuando los presidentes podían salir a pasear sin escoltas ni resguardos. Tiempos en los que el realizador adquiere la pasión por la cartografía –la fascinación ante la representación de su país, esa franja de tierra larga y estrecha– y la astronomía, afición ensimismada, de paciente observación y fantasías sobre el pasado y el porvenir. Un antiguo telescopio alemán le enseña a condensar la inmensidad celeste a través de un dispositivo escópico. El pequeño Patricio imaginaba el cosmos como un inmenso écran, una gran pantalla celeste, mientras contempla el firmamento de un Santiago apacible, como intocado aún por las tormentas de la historia. Luego, vendrían los tiempos de la militancia, del compromiso político y, luego, el gran viento que se llevó la estabilidad democrática en el Chile de los años setenta.
El título establece el lugar de la enunciación: la nostalgia que refiere es una experiencia íntima, personal, que llega del pasado, como la luz de las estrellas que será el asunto en debate durante el curso de la película. Es “mi” nostalgia, dice Guzmán, usando el posesivo como antes lo hizo para denominar Mon Jules Verne (Mi Julio Verne, 2005) a uno de sus filmes. Para evocar ese Chile de la quietud y la contemplación, Guzmán traza una poética, expone su método de trabajo, habla de sus gustos y preocupaciones, mira en su entorno, pasa de la observación de lo más distante a lo más próximo. Atiende a lo que ocurre sobre la tierra, a cientos de kilómetros al norte de la capital, en el desierto de Atacama, el territorio más reseco, menos húmedo, del planeta.
Ahí, en un inmenso observatorio, astrónomos de diversas nacionalidades tratan de desentrañar lo que ocurrió en los inicios del universo. Para ello siguen el camino de la luz que viene del pasado. Un pasado que, según explica un astrónomo, es la única realidad perceptible a causa del retraso con que las señales luminosas llegan hasta nuestra consciencia. Si el presente es puesto en cuestión, solo queda persistir en la memoria. El documental, parece decirnos Guzmán, es como un prisma que descompone la luz de la realidad para ofrecerla en sus distintas facetas. Pero ninguna de esas facetas da lugar a certezas. Un documental puede ser tan preciso y tan engañoso como la luz que vemos con intensidad sobre el firmamento, pero que emana de estrellas muertas hace miles de años. El presente siempre es esquivo y jamás podemos percibirlo, al decir de los astrónomos. El documental registra la realidad tangible, pero lo hace organizando una ilusión. Como la alimentada por Agnès Varda, en Les glaneurs et la glaneuse (2000), al empeñarse en asir lo más pasajero y volátil para abarcarlo entre sus dedos2.
Al mismo tiempo, Guzmán registra otras búsquedas por el presente ilusorio. La de los arqueólogos de sitio y la de los parientes de los desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet que, al pie del observatorio astronómico, recorren el desierto de Atacama en pos de rastros y huellas del pasado. Tal como señala Irene Depetris Chauvin (2015, párr. 15):
Como en otras expresiones artísticas de los últimos años, el documental de Guzmán propone una “espacialización de la memoria”, una relocalización de su campo de acción, y un rodeo metafórico que potencia el alcance de ese discurso de memoria al hacer posible una ampliación de la comunidad afectada por la pérdida.
Los astrónomos buscan con la vista puesta en el firmamento. Los arqueólogos y los deudos lo hacen mirando hacia abajo y escarbando en la superficie de la tierra. El dispositivo documental pasa de la introspección a la encuesta científica y a la indagación sobre la memoria histórica. Esa historia que no se puede cerrar porque aún está incompleta. O que se repite, pero no como farsa, sino como prolongación del horror: en Chacabuco, donde se habilitó un campo de concentración para presos de la dictadura, existió un siglo antes un campamento minero que confinaba a los trabajadores en lugares que tenían algo de panóptico y de células de reclusión para esclavos.
La puesta en escena traza líneas simétricas y sugiere paradojas. Las búsquedas del infinito y de lo mínimo son paralelas. Los telescopios y toda la parafernalia tecnológica para aguzar la mirada humana resultan inútiles cuando se trata de hallar las evidencias más pequeñas de los crímenes cometidos aquí, en la tierra, sobre el desierto de Atacama. La metáfora puede resultar esquemática y hasta obvia, pero la exposición traza líneas rigurosas y precisas en la descripción de las leyes del tiempo y del espacio, tanto como en el registro de la obstinación de los familiares de los desaparecidos. Las experiencias de lo vivido se encarnan en la materialidad de las cosas, en las capas de pintura que revisten una pared –esos muros en los que se pintaban los lemas políticos de la Unidad Popular que vemos en Salvador Allende (2004)– y que se descascaran al tocarlas, abriendo paso al ejercicio de la evocación. Las metáforas de la memoria se asocian con el tiempo, con la corrosión de la materia y con la noción de fragilidad. Por más persistente que sea (Chile, la memoria obstinada, 1997, es el título de una de sus películas), la memoria está sujeta a degradación y pérdida. Una tensión representada por Federico Fellini en Roma (1972), al mostrar unos frescos pictóricos del pasado romano desvaneciéndose al contacto con el aire de la modernidad.
Aparece entonces la figura del arquitecto que supo trazar de memoria cada una de las esquinas del campo de concentración en el que estuvo recluido. Imagen que se confronta con el perfil de su esposa, afectada con la enfermedad de Alzheimer. Es como una metáfora de Chile, dice la voz de Guzmán. Caminan juntos el recuerdo y el inevitable olvido. En paralelo, se escarba en lo que algunos sectores de la sociedad chilena prefieren no recordar. Para muchos chilenos somos “una lepra”, dice una mujer que lleva dos décadas buscando los restos de un familiar en el desierto; es decir, tratando de encontrar la aguja en el pajar. Ella, desafía la corrosión.
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 es figura central y asunto medular en la obra del director de La batalla de Chile, La memoria obstinada y Salvador Allende, entre otros títulos documentales. Su imagen de autor se ha forjado en esa recurrencia. En sus películas previas, el pasado de Chile se busca en los rastros de lo “real”, en las imágenes documentales y periodísticas encontradas. En la memoria de los archivos. Pero también en la intervención, en primera persona, del narrador, como ocurre en Salvador Allende, para graficar la destrucción “del país que yo conocí”, o para combinar diversos métodos documentales, desde la incorporación de títulos de otros realizadores (Walter Heynowski y Gerhard Scheumann) hasta el registro de conversaciones o debates entre militantes de las ortodoxias de entonces.
En Nostalgia de la luz (igual que en El botón de nácar, 2015), como ocurre en las películas de Abbas Kiarostami analizadas por Alain Bergala (2004), Guzmán prefiere indagar por las huellas que están impresas en las configuraciones naturales, en el firmamento, en el suelo endurecido y reseco del desierto, en el fondo del mar. Un científico entrevistado dice que el calcio contenido en los huesos de los desaparecidos que buscan los familiares en el desierto es el mismo que se halla en el material cósmico que existe desde la formación del universo. Ese concepto traza vínculos inesperados entre lo eterno y lo contingente. Como si la tragedia nacional estuviese inscrita sobre el territorio físico y más allá.
Pero esa ampliación del enfoque no modifica la decisión de Guzmán de insertar su propia subjetividad en el dominio del documental. Como en Salvador Allende, la memoria del personaje político se asocia a la experiencia personal, a la búsqueda de la utopía y al fracaso de un proyecto político. Las películas refieren una vivencia íntima, la de Guzmán, pero también la de todos aquellos que compartieron su fervor y sus creencias. Rascaroli (2012, p. 60) señala que el autorretrato cinematográfico recurre a la interpelación directa al espectador. El realizador se dirige a él –como lo hace Guzmán, con su propia voz– para conducirlo a través de ambientes, personajes y situaciones tal como son apreciadas por un punto de vista, pero que resultan reconocibles por otros que compartieron esas experiencias –o similares–, o son capaces de entenderlas. A la manera del diario íntimo, asistimos a una autorrepresentación. En un punto, espectador y autor se encuentran.
Es curioso que el cineasta militante, realizador de La batalla de Chile (1975), uno de los clásicos del documental político latinoamericano, devoto del futuro revolucionario, se detenga a reflexionar sobre el pasado y la perennidad del tiempo. Y sobre las luchas de la memoria, acaso tan persistentes y enconadas como las que se libraban en las calles de las ciudades chilenas antes del 11 de septiembre de 1973. En Nostalgia de la luz, el pasado es percibido como una realidad temporal excluyente y la única perceptible. Acaso las derrotas y las decepciones de la historia ahora tracen el horizonte de un futuro que resulta menos utópico que probable.
Los lazos entre la construcción de la identidad, la cosmología y la tragedia histórica son visibles también en El botón de nácar, que hace las veces de filme complementario de Nostalgia de la luz, o segunda pieza de una trilogía que se completa con La cordillera de los sueños (2019).
Guzmán observa una gota de agua atrapada en un pequeño bloque de cuarzo desde hace miles de años. Es el inicio de una reflexión personal acerca del origen de los océanos, la aparición de las primeras comunidades ligadas a las riquezas del mar y la construcción de sus mitologías allá lejos, en un territorio ubicado en el extremo sur del continente. Pero también es la llamada de atención hacia su extinción progresiva, la liquidación de las comunidades patagónicas y, con ellas, la desaparición de sus ritos, lenguas y visiones del mundo. Pueblos del extremo sur de Chile que estuvieron vinculados, desde siempre, con las riquezas del agua, pero a los que la modernidad da la espalda. Expulsados de sus tierras por colonos interesados en establecer una economía basada en la ganadería, se convierten en nómadas que rememoran los relatos sobre los orígenes de su estirpe.
Una vez más, los rastros de la historia aparecen, para la mirada de Guzmán, adheridos a la presencia de lo natural. El mar y los ríos esconden secretos de saqueos y exterminios llevados a cabo en nombre de la civilización. Ahí también yacen las víctimas de la dictadura de Pinochet, arrojados desde avionetas y helicópteros. El mar se ha convertido en un inmenso depósito de lo siniestro.
La voz del “yo” del cineasta adquiere una entonación poética y una construcción que se aleja de la voice over del documental tradicional. Es decir, de la figura propia de “ese discurso científico-administrativo cuyo sujeto está ausente”, según lo señala Pierre Legendre, citado por Niney (2015, p. 108). El método es explicado por Guzmán: “A cada secuencia, aunque sea corta, le añado un texto en la mesa de montaje. Voy redactando frases completamente espontáneas, las grabo, y eso queda incorporado a la película” (Estrada, 2016, párr. 3).
Las miradas reflexivas sobre el pasado y sus consecuencias, sobre los períodos geológicos y los espacios interestelares, poseen en Nostalgia de la luz y en El botón de nácar una serenidad que contrasta con el tratamiento plagado de incertidumbres de Chile, la memoria obstinada, ese testimonio del reencuentro del cineasta con los participantes de La batalla de Chile y con el país que resistió a la dictadura. Una serenidad que se sustenta en la observación, el análisis, el cuestionamiento, la expresión de las dudas, la especulación sobre bases firmes de conocimiento científico. La voz de Guzmán es la de un ensayista que expresa desalientos, posibilidades y deseos a la vez que comparte algunas epifanías cosmológicas.
AUTORRETRATO DESDE EL QUEBRANTO: LUIS OSPINA
El cine hilvana recuerdos y construye una subjetividad. Todo comenzó por el fin (2015), del colombiano Luis Ospina, traza un autorretrato íntimo que pretende ser también el amplio fresco de una generación de destino contrastado: la de los amigos que, en la ciudad de Cali de los años setenta del siglo pasado, intentó vivir como lo demandaban el tiempo y la historia.
En el inicio de la película, Ospina se muestra en la cama de un hospital, conectado a máquinas y escáneres, entre una maraña de tubos que penetran en su cuerpo. Es una representación del quebranto orgánico, a la que se añade una cuota de horror. El deterioro físico del cineasta, la presencia de la enfermedad y la irreversibilidad del envejecimiento se muestran de modo hiperrealista. El ánimo del realizador está golpeado por un posible diagnóstico oncológico.
Esos pasajes recuerdan algunos contenidos en Le filmeur (2005), del francés Alain Cavalier, que se aboca al registro del deterioro del propio cuerpo como una experiencia compartible. El apunte del diario íntimo se hace público. Si Cavalier muestra la lesión cancerosa sobre su rostro, Ospina lo hace con las circunstancias de su internamiento clínico, ajeno a cualquier acento narcisista o intención de crear expectativas mórbidas. Acaso, sí, salpica las imágenes con una suerte de impudor extremo –como el del italiano Nanni Moretti insertando fragmentos de las filmaciones de su quimioterapia en Medici, el tercer episodio o “apunte” de Caro diario (1993)– y con el ánimo contrastado de quien se enfrenta a la posibilidad de su desaparición. Es el documentalista cuya presencia como “autor/ narrador suele funcionar como garante de la mostración, es decir, como médium o intermediario de los ‘hechos del mundo’ ante el espectador” (Carrera y Talens, 2018, p. 149).
La exhibición de ese cuerpo magullado podría entenderse como un ejercicio de extimidad, una puesta en evidencia de lo privado, pero las imágenes nos llevan a lo sustancial: estamos ante una película que reflexiona sobre el transcurso de los años y sobre las marcas que dejan en el cuerpo y en las cosas. El autorretrato no se exime de mostrar la descomposición actual, sobre todo si ella contrasta con el tiempo mítico de la memoria de la juventud. Y más aún si en esa juventud ya estaban sembrados los gérmenes de la disolución.
La imagen inicial de su fragilidad conduce a Ospina a buscar la opinión (acaso el apoyo, el aliento o el amor) de los otros, esos amigos de antaño que se reúnen para convocar los recuerdos de una Cali cinéfila que ya no existe –la que veía con entusiasmo la aparición de la revista Ojo al cine–, o que ya no es la misma desde hace varias décadas3. La memoria se convierte en refugio para las desventuras del cuerpo. La experiencia del dolor gatilla la memoria personal y aquella que lo vincula con los amigos. El cine se convierte en una fantasía terapéutica.
Ninguna autorrepresentación fílmica se limita a establecer un diálogo con la identidad del enunciador; más bien, interroga a los más próximos y a sus entornos. Aparecen los datos ciertos y comprobables, los nombres y las fechas, los incidentes y las historias filtradas por la mirada del autorrepresentado. Esas informaciones se contrastan con los límites e incertidumbres de una memoria personal que no se erige en instancia todopoderosa. El deseo del conocimiento propio se sustenta en un sinfín de inseguridades.
El documental, tan dotado para registrar los efectos corrosivos del transcurso de los años, parte en reversa para alcanzar la época de las utopías. El animal herido se convierte, de pronto, en un cuerpo enérgico, deseoso de recordar y dotado para todas las aventuras creativas. Del viejo dossier de las memorias se extraen fotos, recortes periodísticos, filmaciones en súper 8 milímetros y documentación variada, que incluye el registro de las películas amateurs filmadas por los amigos. Al trazar su autorretrato, Ospina fusiona sus rasgos personales con los de Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez, Patricia Restrepo, los compañeros del Grupo de Cali de los años setenta, el llamado Caliwood: el retrato se vuelve colectivo. El rostro y el cuerpo del “yo” es también el de los otros.
En esa confluencia de rasgos, Ospina contrasta su vivencia de la muerte con la vocación autodestructiva de muchos miembros de su generación, arrastrados por el culto de la vida intensa, la salsa brava, Johnny Pacheco, los Rolling Stones, las drogas y la tentación del suicidio. Y la película se convierte en memoria de los que se fueron y en un encuentro de los supervivientes. La evocación de la ausencia de los líderes generacionales se realiza desde la afirmación del oficio de vivir, para decirlo a la manera de Cesare Pavese. En el cotejo con los ausentes, se esbozan sentimientos contradictorios: la afirmación de vivir y seguir activo en contraste con algún sentimiento de culpa, acaso vinculado con la incapacidad de los compañeros de entonces de haber prolongado los ideales de los años intensos. La impotencia ante las servidumbres corporales es como un correlato –o una expresión material– de esa melancolía.
Para trazar un itinerario biográfico, Ospina ya no recurre a las técnicas del falso documental, como en Un tigre de papel (2008), ni apela a la documentación sobre el amigo muerto a los veinticinco años de edad, como en Andrés Caicedo: unos pocos buenos amigos (1986)4. Lo hace dirigiendo el objetivo de la cámara sobre sí mismo. En ese gesto sintetiza su voluntad ensayística, la misma que animó su evocación de Caicedo. Ospina convierte las imágenes íntimas, las viejas películas que filmó en los años setenta, y los recuerdos de vida, en documentos de archivo, en metraje presto a ser reinterpretado. De ahí que la película sea también un ensayo sobre los reductos de la contracultura juvenil caleña durante los años setenta del siglo pasado.
Es decir, que cada vez que se rememora algo, se está revisando de nuevo la memoria y los recuerdos aparecen bajo una nueva perspectiva: son igualmente vivencias desplazadas de aquella relación inmediata con la realidad que en algún momento mantuvieron… El cineasta ensayista no comenta, sin embargo, los recuerdos, propios o ajenos, con los que trabaja, sino que piensa a través de ellos, con ellos; los recompone para construir el hilo de una reflexión que es como un acto de habla prolongado y, fundamentalmente inacabado, no porque la película no tenga fin, sino porque cada imagen es en sí misma una ruina, un resto de lo que fue cuando era representación directa de la realidad. (Català, 2014, pp. 339-340)
Otro rasgo introspectivo. Al mostrar su cuerpo frágil, Ospina realiza una evocación de sus propios gustos cinematográficos y de los inicios de su carrera como cineasta. El realizador ha reconocido la influencia que tuvo para su generación un título como La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, 1968), de George A. Romero (Bittencourt, 2019). Generación que descubre también Martin (1978), otra película de Romero, así como los primeros filmes de David Cronenberg, con el horror surgiendo del interior del cuerpo humano y de las trasformaciones orgánicas que provocan neoplasias. El terror mezclado con la política y la mirada crítica hacia el poder, o hacia todos los poderes. En una de las primeras películas de Ospina, Pura sangre (1982), las disfunciones corporales articulaban la fantasía del horror y la desconfianza hacia las jerarquías sociales y el sistema. Todo comenzó por el fin le da la posibilidad de detectar la fuente del horror en su propio cuerpo, que reacciona activando la memoria de una época. Lo que nos da pie para una lectura posible: Ospina rinde tributo al admirado Cronenberg ya no por las vías de la ficción, sino por las del retrato personal.
LA IDENTIDAD CAMBIANTE: IGNACIO AGÜERO
Las películas del chileno Ignacio Agüero conforman la crónica, en primera persona, de una identidad cambiante. En ellas, lo vemos preguntándose sobre su oficio, examinando su pasado, cotejando las imágenes de sus películas previas, evocando las presencias familiares ya desaparecidas y contrastando su talante con el de muchos otros, de identidades tan esquivas como la suya.
La preocupación central de su cine es la de la subjetividad construyéndose en el tiempo y en el cotejo con los cambios en la ciudad –Aquí se construye (o ya no existe el lugar donde nací), 2000– y con los otros, sean ciudadanos anónimos o colegas cineastas. El otro día (2012) y Como me da la gana II (2016), dan cuenta de la naturaleza e intenciones de su emprendimiento.
En El otro día, las reglas del juego se establecen con nitidez desde el inicio. El realizador se impone un deber de reciprocidad, casi un imperativo ético: a cada una de las personas que llamen a la puerta de su casa, por el motivo que fuere, les solicitará una autorización para visitarlas y entrevistarlas, ante su cámara, en su respectivo hogar, no importa cuán lejos se encuentre. Se convertirán así en “personajes” de su documental, que queda abierto al azar de las visitas.
El cineasta, instalado en el barrio santiaguino de Providencia, se pone en guardia, pero antes deja que su memoria se exprese a través de los objetos de otras épocas. Empieza mostrándose en un entorno apacible y crepuscular, una casa tachonada de recuerdos familiares, objetos marinos y memorias antárticas que evocan la profesión del padre, oficial de la Armada chilena. Algunas de las imágenes que se insertan, como la foto de sus padres recién casados, parecen ratificar el aserto de Michel Beaujour, citado por Adrian Martin (2008, p. 46), que afirma: “El autorretrato sería antes que nada un paseo imaginario por un sistema de lugares, un depósito de recuerdos en imágenes”. Y un memorial del tiempo perdido que queda coagulado en las fotos enmarcadas, en los adornos de las paredes, en el perfil del realizador proyectando su sombra sobre los espacios domésticos. Son las formas materiales de la melancolía.
También vemos fragmentos de sus películas, como No olvidar (1982) y Sueños de hielo (1993), y la cámara recorre por “dibujos infantiles, un mapa de Santiago, pinturas, libros, que dialogan con los recuerdos y las asociaciones que el director hace a partir de ellos” (De los Ríos y Donoso, 2014, p. 64). En el cine de Agüero cuentan los factores íntimos, sociales, políticos, pero sobre todo importan el impacto de lo sensible y las mutaciones de lo tangible. De aquello que puede ser registrado por la cámara. De lo que puede ser sentido, conocido y aprehendido y, por eso, tiene el poder de transformar.
La foto de sus padres recibe una atención especial. Como en El sol del membrillo (1992) de Víctor Erice, Agüero, al igual que el pintor Antonio López, espera que caiga una luz particular sobre ese objeto, capaz de convocar a la memoria. Direccionada con precisión, pero sin ser forzada, la luz de aquella hora específica de la tarde impregnará el retrato de reverberaciones singulares. Mientras ese momento llega, la cámara recoge el paso moroso del tiempo, rozando acaso la impresión de insignificancia. Es el tiempo del combate del cine con aquello que fluye sin detenerse; la lucha por registrar el paso del tiempo expresándose en la fluencia inestable de la luz.
Agüero encuentra en ese recorrido luminoso el signo de su propia memoria y de su identidad en tránsito. El devenir lo altera todo y para dar cuenta de él se requiere apelar a modos diversos de enunciación: los del diario personal filmado, el autorretrato y la crónica de viajes. También los de la reflexión ensayística. El material de archivo, la foto conservada del padre, impulsa la pregunta por la actitud que hubiera adoptado el oficial Agüero ante la traición contra la democracia en la que participó la Armada chilena en septiembre de 1973. Arlindo Machado (2010, párr. 24) refiriéndose a las posibilidades del cine como ensayo dice: “Lo único que realmente importa es lo que el cineasta hace con esos materiales, cómo construye con ellos una reflexión rica sobre el mundo, cómo transforma todos esos materiales inertes y en bruto en experiencia de vida y pensamiento”. La imagen del padre marino infiltra en El otro día el peso de la historia pasada y la interrogación acerca de lo que ocurrió en Chile ese fatídico 11 de setiembre de 1973. Pero esa incursión evocativa –aparejada con la reflexión histórica– no paraliza al documentalista. Agüero se mantiene atento a cada una de las llamadas a la puerta de su casa. Es el “ábrete sésamo” que convertirá a los visitantes en colaboradores de la película que está realizando.
Luego del cotejo consigo mismo, el cineasta se apresta para la excursión y el encuentro con la alteridad. Con independencia de sus identidades, antecedentes, ubicaciones en la jerarquía social, o antecedentes personales, la única regla establecida para los participantes de este casting librado a lo aleatorio es el de haber llamado previamente al timbre de la residencia. En forma progresiva, se incorporan a la película un mendigo, una diseñadora que vive en Valparaíso, un cartero, entre otros. El reto que se les plantea tiene algo de desafiante y de lúdico.
Teniendo como punto de partida su barrio de la clase media acomodada de Santiago de Chile, Agüero deberá desplazarse hacia zonas periféricas de la ciudad para cotejar a sus visitantes, cumpliendo las reglas autoimpuestas por el dispositivo del filme. Sobre el croquis de la ciudad de Santiago, que sirve para trazar los recorridos de sus visitas, se sobreim-prime un mapa virtual, marcado por la imprevisibilidad de los derroteros y las exigencias impuestas por los casuales visitantes, que ahora se convertirán en visitados. Del centro a la periferia, los desplazamientos del documentalista ponen en cuestión la naturaleza de la mirada hacia el otro. La presencia de la cámara y del propio Agüero, convertido en huésped transitorio, acaso intruso e inquisidor, aunque siempre amable y curioso, trastorna la domesticidad de los anfitriones, y acaso naturaliza su pobreza o su marginalidad. Suman siete los tránsitos del cineasta hacia lugares que tal vez nunca visitó antes y que descubre en compañía de su cámara. Los mapas que grafican los recorridos se convierten en expresiones de esa capital de Chile marcada por la brecha de las diferencias económicas, sociales y culturales.
Una vez que Agüero se instala en cada uno de los espacios de su recorrido, emprende el registro visual y formula las preguntas esenciales. Es decir, recurre a las herramientas del documentalista, apelando a una metodología de trabajo cercana a la del brasileño Eduardo Coutinho. Observa a los otros en la intimidad de sus afectos y en sus prácticas ordinarias. Pero a diferencia de Coutinho, el chileno no convoca a sus comparecientes a un set de filmación. Por el contrario, acude hasta donde ellos se encuentran para registrarlos en sus entornos usuales. Se evidencia el contraste radical entre aquellos lugares y el espacio doméstico del cineasta, con su luz cálida y sus ambientes añejos y acaso decadentes.
Sin proclamarlo, el autorretrato del realizador se redondea a fuerza de oposiciones: la del cineasta que abandona su molicie para enfrentar la realidad social que decide retratar; la del entrevistador que formula cuestiones imprecisas, divaga y cambia de temas de modo abrupto; las del ciudadano que se enfrenta a realidades que le resultan lejanas o infrecuentes, aunque conviva con ellas. Rehuyendo cualquier paternalismo, Agüero se interesa por las circunstancias de los personajes visitados, proyectando una mirada horizontal sobre ellos. Eso los convierte en coautores de la película. Aportan sus historias personales, pero también sus escenografías domésticas y el sonido de unos ambientes que solo exhiben su austeridad. Al final, el documentalista acredita a una de sus anfitrionas, una joven de Valparaíso, como colaboradora en la realización.
En Como me da la gana II, la intención de ofrecer un testimonio del estado del cine chileno en un tiempo específico de su desarrollo le permite examinar una realidad institucional, dar cuenta de su permanente movilidad y recrearla, que es también un modo de imaginarla. Realizada treinta años después de su documental Como me da la gana (1985), en Como me da la gana II, Agüero indaga por el estado del trabajo de sus colegas, los cineastas chilenos. A ellos les formula una pregunta invariable: “¿Qué es lo cinematográfico?”.
Agüero aparece en el encuadre como realizador de su película y como personaje (lo que también ocurre en El otro día), representando sus dudas y curiosidades, poniendo su subjetividad en cuestión y contrastándola con la de los otros. Como me da la gana II, de ese modo, se convierte en una experiencia intercambiable, de armazón polifónica: la mirada de Agüero se modela en el contacto con la de sus colegas, como Pablo Larraín, entrevistado mientras rueda Neruda (2016), Alicia Vega, Christopher Murray, Marialy Rivas, Niles Atallah, José Luis Torres Leiva. La presencia de esos directores equivale a las intervenciones de aquellos residentes de los barrios populares de Santiago que eran visitados en El otro día.
Pero ese contacto y colaboración con los otros no impide la afirmación de una autoría fílmica distinguible. A la manera de un artesano, Agüero privilegia el trabajo individual que empieza con la labor de investigación y se extiende hasta el trabajo de edición. En el trayecto, entremezcla las imágenes registradas para el documental que está grabando con aquellas que provienen de sus películas pasadas o de sus filmaciones personales y caseras. Lo cinematográfico se convierte en una fusión de tiempos, experiencias y modos de registros, mezclados ad libitum, “como le da la gana” al propio cineasta.
MIRÁNDOSE EN EL PADRE: EDGARDO COZARINSKY
Carta a un padre (2014), del argentino Edgardo Cozarinsky, formula las preguntas que el cineasta nunca pudo hacerle a su padre. Preguntas que Cozarinsky, a los veinte años de edad, cuando muere el progenitor, no había tenido tiempo de elaborar, carente aún de esa madurez que puede sembrar dudas sobre una figura enigmática. Pasado el tiempo, ya con 75 años de edad, el realizador organiza una pesquisa sobre el propio pasado y su entronque filial.
La voz del cineasta marca las etapas de un diálogo imaginario con la figura de ese hombre, nacido en la localidad de Entre Ríos, que eligió un destino errante y cosmopolita luego de alistarse en la Armada Argentina. De él solo quedan algunos objetos, que son palpados por el realizador. Unas manos los dejan caer en desorden. Son tarjetas coloreadas, pruebas materiales de esa comunicación distante que anudó las relaciones entre el hombre ausente, asociado al universo fantástico y aventurero de los viajes a lugares exóticos y remotos, y el hijo que iba formando su sensibilidad y vocación artística. Las postales que muestra Cozarinsky provienen de países repartidos por los siete mares o contienen recuerdos del Japón imperial y guerrero, tal como se lo percibía antes de la Segunda Guerra Mundial. El padre, viajero impenitente, fue también testigo del ascenso del nazismo en Europa y de la amenaza que representaba para judíos como él. La historia física y cultural de la inmigración judía en Argentina es un asunto que se vincula con la identidad del marino perpetuo y, por ende, con la memoria del hijo, heredero de ella.
Los escenarios de los periplos del padre impregnan de melancolía la evocación de Cozarinsky. No solo porque aparecen como lugares de memoria teñidos con el aura de los bienes perdidos y del gozo desvanecido, sino porque remiten a los amplios territorios que recorrieron los inmigrantes judíos que colonizaron zonas de Argentina que Cozarinsky reconoce como espacios de fundación.
La visita del director a la localidad de Entre Ríos hace las veces de un tributo que tiene de conmemoración fúnebre y de un viaje hacia el comienzo de las cosas, al inicio de su propia historia. Por eso, la carta que el abuelo Abraham dirige al padre marino, y que lee el nieto cineasta, establece una línea sucesoria que resume trayectorias y pérdidas. Se convierte en el soporte de un diálogo que solo puede ya mantenerse a través de la escritura poética y la fantasía de la memoria. Esa carta convertida en un objeto encontrado es un signo de la continuidad sucesoria, mientras que el puñal para el ejercicio ritual del seppuku que atesoraba el padre luce como el objeto emblemático de los quiebres y separaciones entre esos hombres, sus trayectorias y sus propias épocas.
La nostalgia es un componente esencial en la visita a Entre Ríos, como suele ocurrir en las películas que exponen el yo del cineasta.
Las estrategias de evocación poética de estos filmes, en general dan forma a una estética del desarraigo o del desamparo que transita entre la filiación y la orfandad, en este constante ir y venir entre el alejamiento y el acercamiento desde/hacia los orígenes. De ahí que no es de extrañarse que los registros de enunciación narrativos sean la reminiscencia, la nostalgia, el desaliento, la fragilidad del recuerdo y el futuro incierto, la “saudade” que se impregna en los pequeños detalles, gestos e interjecciones. (Lagos Labbé, 2011, pp. 60-80)
Tiempos del padre, coincidentes con períodos de dictadura y represión política en Argentina. Tiempos del hijo, hombre de letras fascinado con las mitologías del París bohemio y tumultuoso de los años sesenta. Pero también intelectual notable y liberal que, desde el presente, se inquieta con la probable –pero no comprobada– colaboración de su padre en faenas represivas durante los días de las dictaduras en las que le tocó vivir. Esa línea de la pesquisa queda irresuelta.
La imagen del padre, arraigada en la memoria de la provincia de Entre Ríos, también se conecta con las vivencias del cosmopolitismo asociado a lo exótico y lo lejano, a otras lenguas y otras épocas. Tiene una cualidad nocturna y onírica: “Anoche soñé con Entre Ríos”, dice el cineasta como emparentando su experiencia con la de la segunda señora de Winter al evocar Manderlay, al inicio de Rebeca (Rebecca, 1940), de Alfred Hitchcock.
No es casual que el desarrollo de la carrera cinematográfica de Edgardo Cozarinsky esté marcado por la extraterritorialidad. Siempre mantuvo un pie en su país y el otro en Europa, filmando en lenguas distintas, como también ocurrió con Raúl Ruiz, otro exiliado. En sus películas encontramos empeños estéticos diversos, desde los afanes experimentales de Puntos suspensivos (1971) a las derivas autoficcionales de Ronda nocturna (2005), así como el examen de las trayectorias creativas o biográficas de personajes de diferentes lenguas e intereses culturales, desde Stefan Zweig (1998) hasta Italo Calvino (1995), pasando por Henri Langlois (Citizen Langlois (1995), Jean Cocteau (Jean Cocteau: Autoportrait d’un inconnu, 1983), Ernst Jünger (La guerre d’un seul homme, 1982), Falconetti, Le Vigan y otros extranjeros en Argentina (Boulevards du crépuscule: Sur Falconetti, Le Vigan et quelques autres en Argentine, 1992). Es la extraterritorialidad que recibió como legado del hombre de Entre Ríos.
DEL RE-CREARSE: ANDRÉS DI TELLA
En La televisión y yo (2002), del argentino Andrés Di Tella, la experiencia de la evolución de la televisión argentina se imbrica con la memoria personal. La televisión y yo adopta las formas del autorretrato y del ensayo para convocar la memoria de la formación de la identidad del cineasta como espectador.
La televisión es el “aparato” que media su relación con el mundo (la versión televisiva de un golpe militar es un recuerdo indeleble para el niño) pero también es una institución ligada al manejo patriarcal de dos empresarios pioneros: Jaime Yankelevich, el inmigrante que construye un imperio televisivo en la Argentina de los años cincuenta, y Torcuato Di Tella, abuelo del realizador, también inmigrante y pionero en otra rama de la actividad económica argentina, pero que derivó hacia la fabricación de aparatos electrodomésticos, como televisores.
Yankelevich y Di Tella realizaron actividades complementarias: el broadcaster y el fabricante de aparatos destinados a captar las ondas hertzianas. Se emparentaron en la construcción de proyectos empresariales fundados en la confianza compartida en un país muy rico. Al cabo, ambos asistieron al colapso de sus empeños, que fue también el de la nación, al menos tal como ellos la concebían.
Andrés Di Tella se encuentra con una historia mucho más grande y mucho más íntima; una pérdida más importante que la de un par de temporadas de TV en blanco y negro. “Por el camino descubrí que el fracaso era una parte esencial de la historia que estaba contando, que era la del fracaso del proyecto industrial de la Argentina y el de mi propia familia… Ahí también descubrí que a veces el fracaso es mucho más elocuente que el éxito”, dijo el director en una entrevista. Así, el aparato Siam Di Tella, aun apagado, tenía para ofrecer muchas más claves sobre ese fracaso que la programación que alguna vez supo propalar. (Noriega y Panozzo, 2016, p. 145)
La constatación del fracaso nacional no está exenta de un sentimiento de irreversible pérdida personal.
Para Di Tella será metafórico que las honras fúnebres a Eva Perón sean consideradas el primer gran suceso televisivo, justamente cuando este es el fin de un proyecto político-social popular en Argentina. El fracaso de lo social que se pliega hacia lo individual quedará patente en la misma estructura del filme, el que finaliza con una serie de grabaciones de vídeo caseras de Di Tella pequeño y en voz en off dice: “Lo que se perdió, se perdió”. (Santa Cruz, 2013, pp. 216-217)
En Fotografías (2007), Andrés Di Tella se re-crea. El documentalista parte a la búsqueda de un conocimiento que se le escapa: el del origen de su madre. Decide espolear su memoria, teniendo como punto de partida las fotos familiares que registran a una figura elusiva, casi secreta: la psicoanalista Kamala Di Tella.
La película es un viaje de elucidación que se enuncia en primera persona. Pretende indagar en el entorno de la madre en su tierra natal, India; conocer a los parientes lejanos; ligar el destino de otros migrantes indios con Argentina, o de argentinos con India. El itinerario aporta los insumos requeridos para convertir la película en un autorretrato y en una experiencia de rodaje que se abre al factor aleatorio de los encuentros. Porque aquí el autorretrato (“autobiografía edípica” la define Di Tella) se encuentra con el diario de un viaje hacia la India y, luego, a la Patagonia.
La reflexión sobre la intimidad familiar se alterna con la descripción del entorno social en el que se formó el realizador. Transitando por los espacios que no registran las fotos familiares, la película es el intento de hacer el “detrás de cámaras” de esa domesticidad fijada en imágenes. El tránsito parte de una sensación de extrañamiento. Para Di Tella, las fotos de Kamala, tanto como los objetos de su pertenencia, o las piezas del mobiliario hogareño traídas de la India, no le propician sentimientos de identificación o de reconocimiento. La filiación étnica evoca en él acaso una noción de exotismo, compartido por tantos, pero no una adhesión emocional. Más aún cuando sus rasgos genotípicos fueron causa de agresiones racistas durante su vida escolar. El silencio de la madre acerca de sus orígenes le impidió establecer nexos de afecto con la cultura india, que también es la suya, por descendencia, pero a la que no se siente ligado, al menos hasta el momento en el que emprende la realización de la película.
Lo interesante del mecanismo autobiográfico es que, justamente, permite verse a uno mismo como otro: el que escribe narra la vida del que la vivió. Y en la autobiografía contemporánea, la identidad del autor ya no es un punto de partida, sino que en todo caso la autobiografía se convierte en una experiencia que permite dibujar una identidad, uniendo los puntos. La identidad como algo contingente, necesariamente incompleto, que muta en forma permanente, en función de la experiencia, que la confronta con distintas posibilidades. La identidad como algo que sólo se puede contar de forma fragmentada. (Di Tella, 2008, párr. 3)
La interrogación sobre la madre pone en cuestión también a la figura del padre autoritario, desapegado y burlón. Una identidad en la que el documentalista evita reflejarse. Se re-crea, más bien, eligiendo afinidades y rechazos, construyendo personajes que tienen en su base los perfiles de sus familiares más cercanos, o de aquellos que encuentra en su camino, trashumantes como los sadhu, esos sabios vagabundos que transitan por la India portando su filosofía a cuestas. Seres que hacen las veces de dobles deformados. Proyectan las imágenes de lo que no quiere ser o las de aquello en lo que no quiere convertirse. El perfil de la India se esboza desde la perplejidad, tal como la describe Di Tella (2008):
Mi “lado occidental” puede identificarse con la perplejidad de los viajeros ante la ‘otredad’ de la India, pero al mismo tiempo no puedo dejar de sentir que si esos viajeros se encontraran conmigo –con mi cara de hindú— yo también sería ‘el otro’. (párr. 2)
La re-creación no concluye. Al final del recorrido, solo quedan los trazos sueltos de varios perfiles: el de la madre; el de la India como territorio al que se llega, pero al que no se accede, o que no se puede descifrar; el del realizador y su identidad; y el de la película como producto acabado, pero de sentidos transitorios. Kamala Di Tella, esa personalidad atenta al “aire de los tiempos”, cercana a las vanguardias artísticas y a la antipsiquiatría de Ronald Laing, vivió con un pie puesto aquí y el otro allá, en un territorio y en otro, como el propio Andrés Di Tella. Su retrato, por eso, solo resulta aproximativo. El esclarecimiento sobre la identidad del realizador solo encuentra algún sentido si lo vinculamos a las otras piezas de esa cadena formada por su trabajo. Y la película misma, en su empaque final, termina poniéndose en cuestión, lo que demuestra la imposibilidad de dar cuenta del todo. Incorporados a la película, vemos a los miembros del equipo técnico impugnando las decisiones del director. Le reprochan su relajamiento y sus dudas durante el rodaje. Incertidumbres que no deberían ser motivos de reproche porque están en la base misma del proyecto documental de Di Tella.
En 327 cuadernos (2015), un reportaje al escritor Ricardo Piglia que tiene como centro la figura del heterónimo Emilio Renzi y los diarios que entremezclan las identidades de ambos, Di Tella parece alejarse de las estrategias usuales en la representación del “yo” que aplicó en La televisión y yo y en Fotografías, pero no es así. Para Di Tella, el acercarse a Piglia no solo representa una posibilidad de dialogar con él. Es también poder hablar de sí mismo, prolongando esa percepción de su propia identidad como construcción, esta vez teniendo como interlocutor a un autor literario importante en su formación. ¿Cuántos nexos se establecen entre el observador y el observado, el alumno y el maestro, el testigo y el compareciente, el escritor y el documentalista? Sin duda, varios: la vocación compartida por el viaje, la experiencia de la escritura personal, el cultivo del diario privado, la necesidad de registrar la memoria en textos y el gusto por volver a recrear el pasado, acaso con angustia e incomodidad.
La filmación 327 cuadernos retrata al escritor encontrándose con los textos que fue acumulando desde que tenía dieciséis años. Los diarios de Emilio Renzi se homologan en voluntad, ya que no en estilo, a las películas en las que Di Tella se confronta con la figura elusiva de la madre y con las imágenes paternales sobreimpresas con las de la televisión y las del propio “yo”. Como en una mecánica de correspondencias, los viajes de Piglia evocan los de Di Tella en búsqueda de los orígenes de su madre en Fotografías. Tienen tanto de recorridos iniciáticos como de esfuerzos por construir una identidad.
Hay una dimensión polifónica en el entramado documental. Como si se tratase de un instrumento tocado a cuatro manos, la melodía expresa dos experiencias y dos destrezas, la del escritor y la del cineasta, pero mantenidas al unísono. Y encontramos también el deseo de registrar aquellas experiencias que marcan de por vida. Para Di Tella, son los meandros de su propia identidad. Para Piglia, es el momento de su retorno a Buenos Aires, luego de su residencia en Princeton, y el encuentro con los diarios de Emilio Renzi que esperaban desde hacía décadas una lectura o una revisión.
Pero algo diferencia a los gestos de Piglia y Di Tella: la decisión de hacer públicas las intimidades o las experiencias cotidianas. Di Tella orienta su obra por la vía de la exposición y la extimidad; Piglia duda de la publicación de sus cuadernos.
Como en todo autorretrato, Di Tella se construye como personaje. Para ello se dota de una memoria que debe visualizarse. Se expresa en los materiales de archivo, sobre todo fílmicos: imágenes de su propia vida familiar. Y en sus lecturas, porque Di Tella se forma en la relación amical y de admiración por la literatura y la ensayística de Piglia, así como en su vinculación con la figura del escritor Macedonio Fernández. Por el contrario, el Piglia convertido en personaje de 327 cuadernos afirma no reconocerse en sus antiguos apuntes. Frente a sus diarios, se declara un desconocido. Para recrear el tiempo condensado en los cuadernos de Emilio Renzi, Di Tella recurre al método que elige para documentarse a sí mismo: toma imágenes de archivo que ligan lo personal con lo histórico. Vemos imágenes de la caída de Perón, de la muerte del Che Guevara, del mundo literario y cultural contemporáneo a la juventud de Ricardo Piglia. El personaje del escritor, y el de su heterónimo, es recreado por una memoria que es compartida por todos los argentinos. La historia política se entrelaza con una trayectoria personal, como ocurrió en Montoneros, una historia (1994), de Di Tella.
La obra 327 cuadernos perfila su condición de registro de no ficción con la ocurrencia de un hecho inesperado durante el rodaje: Piglia es diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. El documento se impregna entonces de un tono elegíaco, pero también se interroga sobre sus propios límites. ¿Hasta dónde seguir con el registro? ¿Cómo evadir el presente del testimonio sin ser fiel a él? ¿Cuál es el encuadre justo para dar cuenta de aquello que podría abrir las puertas a la obscenidad de mostrar un cuerpo deteriorado?
El acercamiento a Piglia tiene un antecedente en la obra de Andrés Di Tella: Hachazos (2011). En esa película, el retrato de un artista cercano y querido sirve como reflejo ideal del autorretrato que Di Tella tramita. El cineasta experimental argentino Claudio Caldini –cultor de los rodajes en el formato fílmico de súper 8 milímetros– está en el centro. Se muestra su obra y su personalidad, su vigencia en los años setenta, seguida de un eclipse casi total, pero también se intercalan las memorias del propio Di Tella que narra su encuentro inicial con Caldini en 1976. A ello se añaden los signos de reconocimiento del trabajo del uno en el del otro. Como Caldini, Di Tella se interesa en observar su entorno, en trabajar la materialidad de los soportes de la imagen y el sonido, y en pensar la posición del cineasta.
DEL RETRATO AL AUTORRETRATO: JOÃO MOREIRA SALLES
Santiago (2007), del brasileño João Moreira Salles, registra la comparecencia de un personaje ante la cámara. En 1992, durante cinco días sucesivos, el realizador, heredero de la fortuna de una rica familia brasileña dedicada a las finanzas, filma el testimonio de vida del mayordomo que trabajó en su residencia durante casi cuatro décadas. Moreira Salles concentra el objetivo de la cámara en la presencia de Santiago, el viejo y fidelísimo empleado de origen argentino, para atender a su relato oral, a sus gestos, a la expresividad de su cuerpo y sus movimientos.
El dispositivo de observación excluye todo aquello que pueda distraer del retrato de Santiago Badariotti Merlo que evoca, con fruición, la opulencia del medio en el que sirvió, las rutinas de la domesticidad, su inalterable devoción por la cultura del Renacimiento y por la ópera. Mientras ello ocurre, la cámara constata los afanes del anciano, propios de alguna compulsión grafomaníaca, volcado a la labor de registrar los linajes de las casas reales europeas y anotar, ayudado por una vieja máquina de escribir, las minucias biográficas de diversos personajes de la historia universal.
El dispositivo que observa a Santiago es también el que interpela al que está al otro lado de la cámara, en un fuera de campo permanente. Es decir, el propio Moreira Salles, que reconstruye su biografía a través de la memoria del mayordomo de la mansión familiar. Filmada en 1992, pero editada en 2005, los trece años de diferencia entre ambas fases del proceso de realización le otorgan a la película una cualidad especial. Para el realizador, sus propios materiales fílmicos archivados por más de una década se convierten en “metrajes encontrados” que es preciso intervenir. Son residuos de una filmación que no se pueden dejar tal como están. Es preciso interrogarlos. Pero las preguntas que se les pueden hacer hoy son distintas de aquellas que pudieron formularse años atrás, durante el rodaje.
El cineasta Moreira del año 2005 cuestiona al cineasta Moreira de 1992. Le reprocha no haber tenido la serenidad, la paciencia, la madurez o la experiencia requerida para registrar, captar o conservar la sustancia del testimonio de Santiago. Trece años después, solo le queda la oportunidad de aprovechar lo que tiene entre manos, dándole coherencia y adoptando un punto de vista que unifique el conjunto. Pero también le es posible prestar atención a los sentidos subterráneos de ese material que reaparece, tratando de salvar aquello que dejó de lado entonces a causa de su inexperiencia o de su incapacidad para comprender algunos hechos o razones.
La edición del material genera interrogantes. Santiago ya no está. Es imposible refilmar o corregir los yerros del rodaje previo. Tampoco se pueden verificar los testimonios o cotejarlos con hechos ciertos. Solo queda un magma de imágenes y sonidos que acaso resulte insuficiente para dar cuenta de la verdad de lo narrado por el mayordomo o para comprobar su naturaleza ilusoria. El dispositivo de Santiago le da la apariencia de ser una película en trance de construcción. Todo es provisorio en ella. Desde la espectral presencia de Santiago, al que sabemos desaparecido hace tiempo, hasta la porosidad de su memoria, acaso fidedigna, acaso imaginaria.
Moreira entonces decide incorporar materiales filmados que parecían secundarios, ajenos al retrato del personaje. Son tomas por descartar en las que Santiago responde a preguntas tangenciales del cineasta sobre su infancia. Al asimilar ese material, el realizador traza un paralelo entre la imagen del entrevistado y los fragmentos de su propia biografía, tal como es recordada por el empleado de su familia. Santiago es también el retrato del entorno del pequeño João Moreira Salles, el niño de la mansión, creciendo en un mundo que lo mimaba. Vidas paralelas que son también biografías opuestas; destinos antagónicos marcados por las diferencias de clase.
Santiago responde a los requerimientos del cineasta con elocuencia y sentido de la oportunidad, manifestando siempre una lúcida conciencia de lo terminal. Exclama con frecuencia: “¡todos están muertos!”, “¡todo está acabado!”. En paralelo, con melancolía, evoca un mundo de esplendores ya extinguidos, como sacados de El Gatopardo. En sus fiestas, los ricos y poderosos de un país ya inexistente interrumpían sus rutinas para brindar con champaña por el cumpleaños de Santiago, el imprescindible servidor. Gestos de condescendencia señorial y clasista.
Al final, la memoria de la subalternidad se convierte en celebración: vemos a Santiago figurándose a sí mismo como un personaje de otros tiempos que se desplaza, con gracia y afectación, por los ambientes de algún palazzo florentino en tiempos de los Medici. En esos fragmentos de película, acaso destinados al descarte, sin el apoyo de la banda sonora, se descubre a Santiago como performer. Es el intérprete, acaso involuntario, de las fantasías que enmascararon su homosexualidad y disimularon esas diferencias de clase que fueron modelando su conducta durante toda una vida. Posa ante la cámara como si gozase con la fantasía de un hecho irreversible y póstumo: tal vez, algún día, su existencia subordinada encontrará la redención (o la sublimación) a través de la imagen.
La madre de Moreira Salles es la presencia que impulsa el desarrollo de No Intenso Agora (2017). Mejor, las imágenes de la madre, filmadas en súper 8 milímetros durante un viaje a China en el año 1966. Dama de la sociedad acomodada del Brasil, mujer de mundo, con residencia temporal en París, la viajera llega a una China conmovida con los cambios de la Revolución Cultural. Aunque las ondas sísmicas de la trasformación política le lleguen atenuadas por el trato que se le dispensa en su calidad de turista, la presencia masiva de los guardias rojos recitando, como letanías, las líneas del pensamiento Mao, y las proclamas antiimperialistas que penden de las fachadas aldeanas, le crean la sensación de enfrentar a un mundo casi impenetrable para su formación y su estilo de vida.
Cinco décadas después, su hijo aprovecha esas imágenes para complementarlas con otras, ajenas, pero próximas en la imaginación y, acaso, en los ideales, realizadas por camarógrafos anónimos o identificados, unidos por el ventarrón que agitaba esos tiempos movilizadores, el “intenso ahora” de las revoluciones libertarias del Mayo francés, de la Primavera de Praga, y de los movimientos universitarios brasileños en los años finales de la década de los sesenta. Los materiales fílmicos encontrados en los arcones familiares y en los archivos de prensa de instituciones diversas son revisados y contrastados para examinar las repercusiones que alcanzaron tales gestos políticos en las experiencias cotidianas de aquellos que los vivieron entonces o los miran desde ahora. Son las vivencias que se condensan en el año 1968 y el examen de las formas en que se imbrican con una biografía personal, la del cineasta.
En No Intenso Agora, el enorme volumen del material de archivo utilizado se organiza a partir de asociaciones de ideas. En la base está la memoria familiar. El viaje materno a China remite a una reflexión sobre las repercusiones del pensamiento maoísta –y, en general, de las convicciones de las izquierdas revolucionarias– en el mundo de entonces. La voz de Moreira Salles evoca su infancia y el entorno sociocultural en el que creció (residía en París durante los sucesos de Mayo de 1968). Imagina el impacto suscitado por los guardias rojos y el fervor maoísta en las creencias y sensibilidad de la dama burguesa. Busca correspondencias de lo ocurrido en China con experiencias generacionales más amplias. Y sus preguntas se multiplican. ¿El gesto de los jóvenes maoístas exaltados, o el del joven del Barrio Latino lanzando la piedra contra los policías en un día de ese mayo de 1968, fueron signos de una efervescencia existencial que es imposible repetir? ¿La indignación masiva en los funerales del estudiante Edson Luis de Lima Souto, muerto por la policía de Río de Janeiro, en marzo de 1968, convertido en fetiche y mártir, se ha trocado en el estupor y la indiferencia política de estos tiempos? ¿Se ha disuelto ese intenso ahora en la calma chicha de la normalización social? ¿En qué momento se podrá encender, como otrora, el deseo ardiente del cambio social? ¿Qué chispa será capaz de encender la pradera?
Laura Rascaroli (2017, p. 4) fecha el auge del filme-ensayo en los años sesenta del siglo pasado, vinculándolo a las expectativas de una época marcada “por un deseo generalizado de incremento de la participación, de democracia, de expresión personal”. Son los años de los ensayos fílmicos de Chris Marker, Agnès Varda, Pier Paolo Pasolini, Peter Schamoni, Alexander Kluge, Joris Ivens, Mikhail Romm, entre otros. En América Latina, de La hora de los hornos (1968), de Fernando Solanas y Octavio Getino. No es casual, entonces, que el brasileño João Moreira Salles haya recurrido al ensayo para evocar algunos hechos sociales y políticos decisivos de ese período. El trascurso expositivo de No Intenso Agora, reflexivo e interrogativo, delinea las tradicionales “propiedades” que, en criterio de Phillip Lopate (2016, pp. 327-329), definen un filme-ensayo: presencia de un texto hablado, más allá de un flujo puro de imágenes; representación de una sola voz; elaboración de un discurso razonado sobre un asunto determinado; presencia de un punto de vista personal definido, elocuente, que trascienda la mera información5.
No Intenso Agora expresa el punto de vista de un brasileño del siglo xxi que usa un programa de edición de esta época para articular imágenes de hace cincuenta años. Observa desde la periferia de hoy algunos sucesos ocurridos ayer en el “centro” del mundo. La memoria es la “administración del pasado en el presente”, dice Pierre Nora (2008, p. 114). Las imágenes documentales de 1968 encuentran un centro de gravedad en la mirada que las interroga desde aquí y ahora. Moreira Salles, al emplear imágenes de archivo, apela a una realidad mediada:
la realidad reproducida por las imágenes es, por tanto, una realidad estudiada, pensada, expresada: no solo material de la memoria, sino esencialmente material del archivo en el pleno sentido de la palabra. Pero es pensamiento y expresión de aquello que ya estaba allí, en la propia realidad, esperando a ser revelado por la cámara. Por eso el cine de ensayo es siempre un cine de archivo, que utiliza la realidad no directamente a través de su simple representación, sino tras el movimiento que supone haberla convertido en imagen y, en consecuencia, haber desvelado su significado. (Català, 2014, p. 353)
En el inicio de la película, el realizador halla una metáfora que expresa a cabalidad su opción: Unas películas familiares nos muestran el paseo urbano de una familia brasileña acomodada. La madre conduce a los niños. Detrás, va una nana. La cámara registra, en el primer término del encuadre, los pasos inseguros de una pequeña y el orgullo de su vigilante madre. Pero la misma imagen recoge la posición de la niñera, que se retira del cuadro familiar apenas la niña se atreve a dar sus primeros pasos sin apoyo. Se hace a un lado, se retrasa, elige quedarse a la distancia. Las imágenes la muestran al fondo, en el último término del encuadre. Se mantiene expectante, acaso tan atenta como la madre, pero sabiendo que su lugar no está en el centro de esa jerarquía de lugares establecidos. El mirar a la distancia, pero con atención; observar desde la lejanía, pero con avidez, son asuntos centrales en el examen que hace Moreira Salles de las películas encontradas. Pero no solo eso. Interroga también la posición de aquel que filmó, hace cincuenta años, a esa familia. Al mirar por el visor de la cámara, acaso no tuvo en cuenta la presencia discreta de la nana. O acaso sí, pero sin preocuparse por su estatus o su valor en la composición del encuadre. Es preciso que, cinco décadas después, alguien se pregunte por ella. Es el mismo interrogante que, a lo largo de la película, se hace Moreira Salles acerca del sentido que tienen ahora esas imágenes de archivo.
Por ejemplo, se pregunta sobre el sentido actual de la imagen del estudiante que dormita al costado de Jean-Paul Sartre en el Odeón tomado por los estudiantes. ¿El gesto de agotamiento se convierte en una muestra de la indiferencia que le provocaba ese filósofo que, mezclándose con los jóvenes, trataba de entender un fenómeno que había escapado a su atención previa? Examina las imágenes de la muchacha que, en plena refriega, atraviesa el encuadre como retornando de la batalla, con un talante que ahora luce como signo de desparpajo o de romanticismo desinteresado. Incorpora las filmaciones de la estudiante que, entre risas cómplices con sus compañeros de militancia, tranquiliza telefónicamente a la madre que no sabe en qué aventura revolucionaria se ha involucrado el hijo que no llega a casa, revelando el costado lúdico de la revuelta.
Todos esos muchachos fueron filmados en poses y actitudes que se resignifican con el tiempo. Y lo mismo ocurre con la filmación de los rostros y los cuerpos contraídos de los ciudadanos checos que otean por las ventanas el paso de los tanques soviéticos que liquidaron la Primavera de Praga. ¿Aquellos que filmaron esas imágenes, de notable valor periodístico o testimonial, tenían consciencia de que dejaban en estado de latencia aquellos sentidos que Moreira Salles busca interpretar hoy?
SU PROPIO AMARCORD: ALEJANDRO JODOROWSKY
La danza de la realidad (2013) y Poesía sin fin (2016), de Alejandro Jodorowsky (Fando y Lis, 1968; El topo, 1970; La montaña sagrada, 1973, entre otros títulos), regresan a Chile para revisitar los incidentes acaso reales o acaso imaginarios, pero siempre fantasmagóricos y circenses, de su infancia y juventud. Es un recorrido vital que empieza en Tocopilla, su ciudad natal, y llega hasta su estancia juvenil en Santiago.
Jodorowsky siempre fue un fabulador y ahora decide mirar hacia atrás y hacia sí mismo para construir su propio Amarcord (1973), a la manera de Federico Fellini, un cineasta al que siempre se sintió unido, acaso por el gusto que compartieron por la estética de la historieta, la fascinación por el circo, la atracción por las anatomías pulposas, las incursiones por el irrealismo, la vocación por los caprichos propios de los cineastas demiurgos, y las estrategias de organización circular, en forma de rondas, de algunas de sus escenas, con los figurantes dispuestos como en una pista de circo. Jodorowsky, como Fellini, siempre fue un ilusionista, aunque nunca logró alcanzar el grado de densidad poética de las películas del italiano.
Tocopilla, ubicada en el norte de Chile, es el escenario de La danza de la realidad. El pequeño Alejandro, hijo de un judío de origen ruso y estalinista hasta el tuétano, vive fascinado por la figura de la madre, de enormes senos y diálogos cantados, una mezcla de Anita Ekberg, en La dolce vita (1960), de Federico Fellini, y personaje de una película de Jacques Demy. La fantasía del incesto y el padecimiento por la severidad paterna, que impone una disciplina espartana en el hogar, conducen al muchacho a mirar hacia afuera, a recorrer su pueblo y a observar la extravagancia de sus habitantes. Es el pretexto para acumular perfiles, pequeños retratos delineados con trazo de caricaturista. Algunos son ligeros y jocosos; otros, reiteran las fijaciones escatológicas del realizador, con los seres mutilados, convulsos, extraídos de la galería de los personajes del teatro pánico al que se afilió alguna vez. Pero la nostalgia aleja a la película de la teatralidad impostada y del esoterismo fumista de títulos previos del realizador.
La danza de la realidad se extiende en Poesía sin fin. Una vez más, Fellini es el modelo. Pero aquí, Amarcord parece convocar a Los inútiles (I vitelloni, 1953), con su retrato de una juventud que busca un lugar en el mundo. Es el retrato del psicomago adolescente. Lo carnavalesco parece ganar la partida y se suceden secuencias de cierta autonomía que muestran comparsas fantasmales, combatientes ninjas, personajes salidos de alguna rutina de cabaret, una amante del protagonista que es interpretada por la misma actriz que encarna a su madre, figurantes con anomalías físicas, alegorías satíricas sobre algunos hechos históricos, recuerdos del pasado que buscan proyectarse sobre el presente en forma de grandes fotografías que cubren el paisaje urbano. Es la gran parada de los fetiches del director. Ellos nos conducen a una secuencia culminante en la que caen las máscaras del simulacro narcisista y autocomplaciente que vemos en tantas de sus películas: la emotiva despedida del padre6.