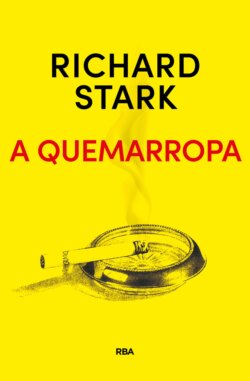Читать книгу A quemarropa - Richard Stark - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеParker caminaba por el arcén cuando un jovencito se detuvo a su lado y se ofreció a llevarle en su Chevrolet. Parker le dijo que se fuera al infierno. El tipo replicó: «Que te follen», sacó el Chevrolet del arcén de un volantazo, se sumó al tráfico y se alejó hacia las cabinas de peaje. Parker escupió en el carril derecho, encendió su último cigarrillo y cruzó el puente George Washington.
El tráfico de las ocho de la mañana emitía su zumbido mmmmm mmmmmm, concentrado en el carril derecho, en dirección a la ciudad. Al otro lado, carriles y carriles vacíos que llevaban a Jersey. Por debajo, exactamente lo mismo.
En el centro, el puente temblaba y oscilaba siguiendo los impulsos del viento. Siempre lo hacía, pero nunca se había fijado en ello. Era la primera vez que lo atravesaba andando. Notó que se estremecía bajo sus pies y se inquietó. Arrojó la colilla al río, escupió a las llantas de un vehículo que le rebasó y siguió caminando a grandes zancadas.
Las oficinistas le miraban al rebasarle y sentían vibraciones más arriba de sus medias. Era corpulento y musculoso, de hombros anchos y cuadrados, y brazos demasiado largos en mangas demasiado cortas. Llevaba un traje gris, consumido por los años y la falta de planchado. Llevaba zapatos y calcetines negros y agujereados: los zapatos por la suela, los calcetines por el talón y los dedos.
Sus manos, que balanceaba con los dedos curvados, parecían moldeadas en arcilla por un escultor que pensaba a lo grande y tenía debilidad por las venas. Su pelo era castaño, seco y mate, y volaba como un peluquín impreciso a punto de desprenderse. Su rostro era un pedazo de cemento rayado, y sus ojos, un mineral resquebrajado. Su boca era como un navajazo. La americana le revoloteaba por la espalda y los brazos se balanceaban con soltura mientras caminaba.
Las oficinistas le miraban y se estremecían. Sabían que era un cabrón, sabían que sus manos habían sido hechas para abofetear, sabían que su rostro jamás se iluminaría con una sonrisa al mirar a una mujer. Sabían lo que era, daban gracias a Dios por tener un buen marido, pero continuaban estremeciéndose. Porque sabían cómo caería, de noche, sobre una mujer. Como un árbol.
Los oficinistas le adelantaban, agarrados bien fuerte a sus volantes, y apenas se fijaban en él. Otro vagabundo andando por el puente. Ni siquiera tenía coche. Unos cuantos le vieron y se acordaron de sí mismos antes de «conseguirlo», cuando no tenían coche. Creyeron identificarse con él. Como si fuesen lo mismo. Parker atravesó el puente y giró a la derecha. Fue calle abajo una manzana hasta la entrada del metro. Frente a él se extendían la calzada y las aceras, los grises edificios de apartamentos y los semáforos, que cambiaban de rojo a verde y de verde a rojo en todas las intersecciones. Y mucha gente en movimiento.
Bajó los escalones que conducían al metro. El sol primaveral desapareció y fue reemplazado por la luz de fluorescentes que rebotaban contra los pálidos azulejos del subsuelo. Se acercó al mapa de la red de ferrocarriles y se detuvo delante, rascándose el codo y sin mirar el mapa. Sabía a donde iba.
El ferrocarril que iba en dirección al centro llegó abarrotado, y las puertas se abrieron. La gente se metió a empujones. Parker se dio la vuelta, abrió la puerta con el cartel PROHIBIDO ENTRAR y husmeó dentro. A su espalda alguien gritó: «¡Eh, oiga!». Más allá, las puertas del ferrocarril se cerraban. Dio un salto, se abalanzó sobre la gente que viajaba en el vagón, y las puertas se cerraron tras él.
Fue hasta el centro, bajó en Chambers y se dirigió a la oficina de Tráfico de Worth. De camino, le mendigó diez centavos a un maricón de caderas anchas y se metió en un bar mugriento a tomarse un café. Gorreó un cigarrillo a la camarera. Un Marlboro. Arrancó el filtro, lo tiró al suelo y se lo colocó entre sus labios exangües. Ella se lo encendió, inclinándose hacia él con el pecho sobre la barra, como un ofrecimiento. Una vez encendido, asintió, dejó una moneda de diez centavos en la barra y se largó sin decir palabra.
Ella le siguió con la mirada, roja de rabia, y arrojó la moneda a la basura. Media hora después, cuando la otra camarera le dijo algo, la llamó perra.
Parker siguió hasta la oficina de Tráfico y se quedó de pie frente a la larga mesa de madera mientras rellenaba el formulario del carné de conducir con una de las anticuadas plumas de mango. Secó el impreso, lo dobló cuidadosamente y lo metió en su cartera, que era de cuero marrón, estaba completamente vacía y fatalmente vapuleada
Salió de Tráfico y fue a una oficina de Correos, administrada por el gobierno federal, donde había bolígrafos. Sacó el carné, se encorvó sobre él y dibujó pequeños y rápidos trazos en el espacio reservado al sello del Estado. La tinta del bolígrafo era casi del mismo color, y Parker recordaba el sello con claridad.
Hizo un buen trabajo: parecía auténtico para cualquiera que no lo inspeccionara demasiado. Parecía que el tampón no hubiese sido bien entintado o que se hubiera corrido al apretarlo sobre el papel. Emborronó aún más la tinta húmeda con el dedo, se lamió el dedo para limpiarlo y volvió a meter el carné en la cartera. Después la estrujó y se la guardó en el pequeño bolsillo delantero. Subió por Canal Street y entró en otro bar. El interior estaba oscuro y hacía frío. El camarero y su único cliente dejaron de murmurar al final de la barra y le miraron con expresión parecida a la de un pez en una pecera.
Pasó junto a ellos, sin hacerles caso, y empujó la puerta que conducía al lavabo de caballeros. Se cerró de golpe tras él.
Se lavó la cara y las manos con agua fría y sin jabón, porque no había agua caliente ni jabón. Se humedeció el pelo y se lo peinó con los dedos hasta que le pareció bien. Se repasó la mandíbula con la mano y notó su barba incipiente, pero aún no se veía demasiado.
Se sacó la corbata del bolsillo interior de su americana, la alisó con los dedos para eliminar las arrugas, y se la puso. Las arrugas seguían notándose. Llevaba un imperdible clavado en la solapa de la chaqueta. Lo cogió y prendió la corbata a la camisa, de manera que no se viera el imperdible. Así estirada y con la chaqueta abrochada, no quedaba mal. Y ni siquiera se notaba que la camisa estaba sucia.
Volvió a mojarse los dedos en la pila y se hizo un dobladillo en los pantalones, que repasó varias veces hasta lograr una raya bastante aceptable. Después se miró en el espejo.
No parecía ningún Rockefeller, pero tampoco un vagabundo. Parecía un trabajador incansable que no salía nunca de la oficina. No estaba mal. Tenía que ser suficiente.
Sacó por última vez el permiso de conducir y lo tiró al suelo. Se agachó y lo restregó contra el suelo hasta que estuvo razonablemente sucio. Después lo estrujó un poco más, limpió el exceso de suciedad y lo metió en la cartera. Volvió a enjuagarse las manos y se dispuso a salir.
El camarero y su cliente dejaron de mascullar nuevamente cuando pasó, pero él ni se enteró.
Salió otra vez a la luz del sol y se dirigió hacia el oeste, en busca del banco adecuado. Necesitaba uno con muchos clientes parecidos a su personaje. Cuando encontró el que quería, se detuvo unos segundos y se concentró en variar la expresión de su cara. Borró rasgos que denotaran malhumor o locura. Siguió trabajando en ello y cuando estuvo seguro de tener una expresión de preocupación entró en el banco. A su izquierda había cuatro escritorios, dos de ellos ocupados por hombres de mediana edad enfundados en trajes de ejecutivos. Uno de ellos hablaba con una vieja que llevaba un abrigo de tela y chapurreaba el inglés. Parker se dirigió al otro escritorio e incorporó una sonrisa a su expresión preocupada.
—Hola —dijo en un tono mucho más suave de lo habitual—. Tengo un problema y quizá me pueda ayudar. He perdido el talonario y no recuerdo mi número de cuenta.
—Eso no es ningún problema —contestó el hombre con una sonrisa profesional—. Si me da su nombre…
—Edward Johnson —dijo Parker, que era el nombre que había escrito en la licencia. Sacó su cartera—. Tengo un documento de identidad. Tome.
Le alargó el permiso de conducir.
El hombre le miró, asintió y se lo devolvió.
—Perfectamente —aprobó—. ¿Era una cuenta corriente?
—Así es.
—Un momento, por favor. —Descolgó el teléfono, habló un minuto y esperó, sonriendo a Parker con expresión tranquilizadora. Volvió a hablar y pareció desconcertado. Cubrió el auricular con la mano y le dijo a Parker—: Aquí no tenemos ficha de su cuenta. ¿Está seguro de que es una cuenta corriente? ¿No será una cuenta de ahorros? ¿Conoce su saldo?
—Compruebe la otra cuenta —dijo Parker.
El hombre seguía pareciendo desconcertado. Habló por teléfono un poco más que hacía un momento y colgó de nuevo, con el ceño fruncido.
—No hay registro de ninguna cuenta a ese nombre.
Parker se levantó. Sonrió y se encogió de hombros.
—Así como viene se va —dijo.
Salió y el hombre de la mesa se quedó mirándole, con el ceño fruncido.
En el cuarto banco donde probó, Edward Johnson tenía una cuenta corriente. Parker obtuvo el número de cuenta, el saldo y un nuevo talonario para reemplazar al que había perdido. Edward Johnson solo tenía seiscientos dólares y pico en su cuenta y Parker se compadeció de él.
Salió del banco, entró en una tienda de ropa y se compró un traje, una camisa, una corbata, calcetines y zapatos. Pagó con un talón. El dependiente comparó su firma con la del carné de conducir y llamó al banco para averiguar si tenía suficiente dinero en la cuenta. Así era.
Llevó los paquetes hasta la terminal de autobuses de la calle Cuarenta y se dirigió al lavabo de hombres. No tenía ninguna moneda de cinco centavos para abrir la puerta de ningún inodoro, de modo que se deslizó por debajo, una vez hubo introducido los paquetes. Se puso las prendas nuevas, guardó la cartera en uno de los bolsillos y dejó la ropa vieja junto al váter.
Anduvo hacia el norte hasta que encontró una tienda de artículos de piel. Se compró un juego de cuatro maletas por ciento cincuenta dólares. Mostró el permiso de conducir, y ni siquiera llamaron al banco. Cargó las maletas a lo largo de dos manzanas. Allí las empeñó por treinta y cinco dólares. Cruzó la ciudad dos veces y repitió la operación otras tantas —de la tienda de maletas a la casa de empeños— y consiguió otros ochenta dólares.
Cogió un taxi hasta la calle Noventa y seis con Broadway, y trabajó un rato por Broadway, esta vez comprando relojes y empeñándolos. Después fue a Lexington Avenue, más hacia el centro y empeñó algunos más. Hubo cuatro llamadas al banco para preguntar si tenía dinero suficiente en su cuenta. Nadie cuestionó su permiso de conducir ni una sola vez.
Alrededor de las tres, había reunido algo más de ochocientos dólares. Utilizó un talón más para comprar una maleta de tamaño mediano de excelente calidad y después pasó media hora de compras, pagando en efectivo. Compró una navaja de afeitar, espuma y loción, un cepillo y pasta de dientes, calcetines y ropa interior, dos camisas blancas, tres corbatas, un cartón de cigarrillos, una botella de vodka de cincuenta grados, un peine y un juego de cepillos, y una cartera nueva. Todo, excepto la cartera, fue a parar a la maleta.
Cuando la maleta estuvo llena, dejó de comprar y se comió un bistec en un buen restaurante. Dio poca propina e ignoró la mirada rencorosa del camarero al marcharse con la maleta. Cogió un taxi hasta un hotel de tipo medio, donde dieron crédito a su carné de conducir y no le hicieron pagar por adelantado. Obtuvo una habitación con baño y dio una propina excesiva al botones.
Se quitó la ropa nueva y se bañó. Su cuerpo era fuerte y musculoso, y estaba cubierto de cicatrices. Después del baño, se sentó desnudo en la cama y se bebió lentamente el vodka a morro, sonriéndole a la pared opuesta. Cuando la botella estuvo vacía, la tiró a la papelera y se quedó dormido.