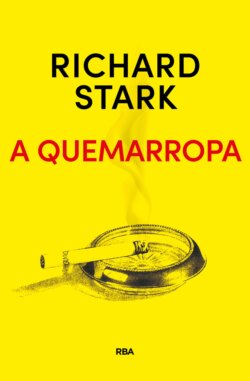Читать книгу A quemarropa - Richard Stark - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеParker cerró la puerta y esperó a que la mujer se levantara del suelo. Ella alzó los ojos hacia él; su rostro palideció intensamente, y sobre esta palidez apareció una marca roja donde él le había pegado.
Susurró su nombre y él dijo: «Levántate. Tápate». Parecía asqueado. La muchacha no llevaba nada bajo la bata azul: se le había abierto por la cintura al caerse. Tenía el vientre blanco, pero sus piernas estaban bronceadas.
—Me matarás —dijo ella.
Su voz carecía de energía. Tenía el inexpresivo acento del miedo sin esperanzas.
—Quizá no —repuso él—. Levántate. Haz café. —Le dio una pequeña patada en el tobillo—. Muévete.
Ella se arrastró hacia atrás, después dio media vuelta sobre sí misma, con el rubio cabello ocultándole la cara, y se puso de pie pesadamente, temblando.
En un momento dado, se quedó a cuatro patas, con las palmas y las rodillas en el suelo, de espaldas a él. La miró y sintió un repentino deseo físico, como un cuchillo retorciéndole el abdomen por debajo. Se agachó y le dio una palmada en el trasero. No le sirvió de nada.
La contempló. Ella se enderezó, siempre de espaldas a él, se abrochó la bata y después atravesó el apartamento en dirección a la cocina. Él la siguió.
Era un apartamento caro en un edificio caro de una manzana cara, en la zona de las calles Sesenta Este. La puerta de entrada daba a un vestíbulo, con un espejo y una mesa, un armario empotrado y una alfombra oriental. A la izquierda, dos peldaños conducían al salón, entre macetas de plantas. Había más plantas a lo largo de las paredes. Había otros muebles, pero gobernaban una larga mesa negra y un sofá blanco aún más grande. En la pared de la derecha, una puerta de doble cristal dirigía al comedor. De los pocos comedores que quedaban en Manhattan, este era uno de los últimos. Estaba decorado como un cálido comedor tradicional, con la mesa y las sillas de madera, estanterías acristaladas llenas de vasos, copas de coñac y jarras de cerveza, e incluso una lámpara de araña con bombillas amarillas colgando encima de la mesa.
A la derecha del comedor estaba la cocina, con una puerta giratoria. La chica la empujó y Parker entró tras ella. Se sentó a la mesa y miró el reloj blanco de manecillas negras colgado en la pared blanca. Casi las cinco y media. La ventana de la cocina no dejaba ver más que oscuridad, pero amanecería en poco rato.
La joven abrió la puerta de un armario y sacó una cafetera eléctrica. Tuvo que buscar el cable para enchufarla. Su cara era inexpresiva, sus movimientos no eran ni lentos ni rápidos; iba con tanto cuidado de no mirarle que cuando encontró el cable, se le cayó al suelo.
Al agacharse para recogerlo, mostró sus pechos. Eran blancos, como su vientre, turgentes, con la punta rosada, de aspecto suave. Ella ni siquiera se dio cuenta. Temía por su vida. No pensaba en su cuerpo.
Mientras se hacía el café, permaneció con la vista fija en la cafetera. Él tuvo que avisarla cuando estuvo listo.
Cogió una taza. Él le ordenó que sacara dos. Lo hizo, sirvió café en ambas tazas y se sentó frente a él sin mirarle.
—Lynn —dijo él.
Su voz era ronca, pero suave.
Ella alzó los ojos, como si unas poleas izaran sus párpados. Le miró.
—Tuve que hacerlo —murmuró.
Él preguntó:
—¿Dónde está Mal?
Ella meneó la cabeza.
—Se fue.
—¿Adónde?
—No lo sé. Te lo juro por Dios.
—¿Cuándo?
—Hace tres meses.
Él tomó un sorbo de café. Era más fuerte de lo que hubiese deseado, pero no pasaba nada. No debía haber venido.
Se había despertado en el hotel a las cuatro de la mañana, de repente. Los efectos del vodka aún no se habían desvanecido. Y vino directamente aquí.
Se alegró de que no estuviera Mal. No quería estar bajo los efectos del vodka cuando se encontrara con él.
Encendió un cigarrillo y tomó más café. Preguntó:
—¿Quién paga el alquiler?
—Mal —dijo ella.
Él se levantó sin mediar palabra, y cruzó rápidamente la puerta que llevaba al comedor. Miró a su izquierda, a través de las puertas de cristal que daban al salón, se dirigió a la derecha y abrió la otra puerta de un empujón. Entró rápidamente y encendió la luz.
El dormitorio estaba vacío. Lo atravesó y registró el cuarto de baño, que también estaba vacío.
De vuelta al dormitorio, vio a Lynn en el umbral, mirándole. Abrió el armario. Vestidos, blusas, jerséis. Zapatos de mujer en el suelo. Se acercó al tocador y echó una rápida ojeada a los cajones. Solo objetos femeninos.
Meneó la cabeza. La miró, contemplándola todavía desde el umbral.
—¿Vives sola?
Ella asintió.
—¿Y Mal paga el alquiler?
—Sí.
—Muy bien. Volvamos a la cocina.
Nuevamente, ella abrió la marcha. Él apagó la luz del dormitorio y la siguió.
Se terminaron el café en silencio y después él preguntó:
—¿Por qué?
Se sobresaltó, asustada, como si le hubiese estallado un petardo en el oído. Le miró boquiabierta, sus ojos cobraron vida lentamente y contestó:
—¿Qué? No… no sé a qué te refieres.
Él agitó una mano con impaciencia.
—El alquiler —precisó.
—Ah. —Ella asintió y se llevó las manos a la cara. Las mantuvo allí unos instantes, y después aspiró entrecortadamente y volvió a bajarlas. Su cara ya no era inexpresiva. Ahora estaba desencajada. Era como si le hubiesen cosido pesos invisibles en las mejillas, y le tiraran de la cara hacia abajo—. Un regalo de despedida, supongo —dijo, en un tono desesperanzado, como antes.
—Vaya —asintió él.
Volvía a parecer enloquecido. Arrojó la colilla al fregadero sin levantarse. Chisporroteó, mientras él encendía otro cigarrillo.
Ella dijo:
—Me alegro de que no estés muerto. ¿Verdad que es una estupidez?
—Sí.
Ella asintió.
—Me odias. Tienes motivos.
—Debería rajarte —dijo él—. Debería rajarte los agujeros de la nariz. Debería hacer que parecieses una bruja, como la bruja que eres.
—Deberías matarme —dijo ella sin esperanza.
—Quizá lo haga.
Ella dejó caer la cabeza sobre el pecho. Su voz era casi inaudible.
—Sigo tomando pastillas —murmuró—. Todas las noches. Si no tomo las pastillas, no me duermo. Pienso en ti.
—¿En que vendré a buscarte?
—No, en que estás muerto. Y deseo estarlo yo en tu lugar.
—Tomas demasiadas pastillas —sugirió él.
—No puedo. Soy una cobarde. —Levantó la cabeza y volvió a mirarle—. Por eso lo hice, Parker —dijo—. Soy una cobarde. Se trataba de tu vida o la mía.
—Y Mal paga el alquiler.
—Soy una cobarde —repitió ella.
—Sí. Ya lo sé.
—Nunca le dejé satisfecho, Parker. Nunca respondí, hiciera lo que hiciese.
—¿Por eso se fue?
—Supongo que sí.
Él sonrió tristemente.
—Puedes conectar y desconectar —comentó con amargura—. Una máquina en la cama. No significa nada para ti.
—Solo contigo, Parker.
Él escupió una palabra como si diera un bofetón. Ella retrocedió agitando la cabeza.
—Es la verdad, Parker —dijo—. Por eso necesito las pastillas. Por eso no me he ido de aquí ni me he buscado a otro tipo. Mal me mantiene y no me pide lo que no le puedo dar.
El café reemplazaba al vodka. Parker se echó a reír, dio una palmada sobre la mesa y dijo:
—Es una suerte que el hijo de puta no estuviera aquí, ¿eh? Imagínate que vengo y tiene a dos o tres fulanos en el salón. Permanentemente, por si acaso.
Ella asintió.
—Nunca se quedó solo mientras estuvo aquí.
—Está preocupado, el hijoputa. —Asintió. Tamborileó en el borde de la mesa con los dos primeros dedos de cada mano—. Piensa que quizá regrese de la tumba —dijo. Se echó a reír y concluyó el tamborileo picando sobre la mesa con ambas manos—. Tiene razón, ¿eh? Sí. He regresado de la tumba.
—¿Qué vas a hacer, Parker? —preguntó ella con una voz estremecida por el miedo.
—Voy a beberme su sangre —contestó él—. Le masticaré el corazón y lo escupiré en las cloacas para que los perros levanten la pata encima de él. Lo desollaré y le arrancaré las venas y lo ahorcaré con ellas.
Se sentó en la silla, abriendo y cerrando los puños, con una mirada iracunda. Cogió la taza de café y la lanzó lejos. Rebotó en el frigorífico y se hizo añicos en el borde del fregadero, y de allí cayó al suelo.
Ella le miró fijamente, moviendo la boca, pero sin articular ningún sonido.
Él también la miró y sus ojos volvieron a endurecerse como el ónix. Esbozó media sonrisa y dijo:
—¿A ti? ¿Te refieres a ti? ¿Qué voy a hacer contigo?
Ella no se movió.
—Aún no lo sé —dijo él. Su voz era alta y dura, como un equilibrista sobre la cuerda floja, consciente de que su equilibrio nunca había sido mejor. Alta, dura, penetrante—. Depende. Depende de ti. ¿Dónde está Mal?
—Oh, Dios mío —murmuró ella.
—Depende de ti —repitió él.
Ella meneó la cabeza.
—No lo sé, Parker. Lo juro por lo más sagrado. Hace tres meses que no le veo. Ni siquiera sé si está en Nueva York.
—¿Cómo recibes tu paga?
—Por mensajero —le explicó ella—. El primero de cada mes. Me lo trae en un sobre, en efectivo.
—¿Cuánto?
—Mil.
Él dio una palmada, con los dedos rígidos, sobre la mesa.
—Doce de los grandes al año. Libres de impuestos. No está nada mal, Lynn. La oveja de Judas. —Se rio ásperamente, como un cuchillo rajando una tela—. La ovejita de Judas —repitió—. Meneando la cola de camino al matadero.
—¡Tenía miedo! Me habrían matado, Parker. Me habrían torturado y después me habrían matado.
—Sí. ¿Quién es el mensajero?
—Nunca es el mismo. No conozco a ninguno de ellos.
—Naturalmente —dijo él—. Mal no confía en ti. Nadie confía en la oveja de Judas.
—Yo no quería, Parker, ¡te lo juro por todos los santos! Tú eras el único hombre al que he querido. El único hombre al que he necesitado. Pero tuve que hacerlo.
—Y volverías a hacerlo —aseguró él.
Ella meneó la cabeza.
—Esta vez no… ahora no. No podría volver a pasar por esto.
—Tienes miedo de morir —dijo él.
Estiró las manos y flexionó sus dedos, mirándole la garganta.
Ella se encogió.
—Sí. Sí, tengo miedo. También tengo miedo de vivir. No podría volver a pasar por todo esto.
—El primero de mes —dijo él— hablarás con el mensajero. Le dirás: «Dile a Mal que tenga cuidado. Parker está en la ciudad».
Ella agitó la cabeza violentamente.
—No tengo ningún motivo para hacerlo —repuso con desesperación—. Ahora soy sincera, Parker. Te estoy diciendo la verdad. Si tuviera que hacerlo, lo haría. Volvería a hacerlo, todo, si no me quedara más remedio. Pero no es así. Nadie sabe que estás aquí. Nadie sabe que estás vivo. Nadie me amenaza, nadie me obliga a traicionarte.
—Quizá quieras ponerte a salvo y te presentes voluntariamente.
—No. Esto no sería ponerme a salvo.
Él se echó a reír.
—¿También has estado en el ejército? ¿O solo cerca?
Sorprendentemente, ella se ruborizó y respondió con brusquedad.
—Nunca fui una puta, Parker —dijo—. Y tú lo sabes.
—No. Vendiste mi cuerpo en lugar del tuyo.
Se levantó y salió de la cocina. Ella le siguió y él fue al salón. Contempló los muebles durante unos segundos y después se dejó caer en el sofá.
—Correré el riesgo —dijo—. Sí, correré un pequeño riesgo. Mal no puede confiar en ti, de modo que no te dejó ningún contacto. Ni un número de teléfono, ni visitas, ni nada. Así que no puedes jugar a la ovejita de Judas hasta el primero de mes, cuando venga el mensajero. ¿De acuerdo?
—Tampoco entonces —repuso ella, con voz y expresión terminantes—. No lo haría Parker… nadie me obliga.
Él se echó a reír de nuevo.
—No tendrás la oportunidad —dijo—. Ni siquiera tendrás que tomar una decisión. —Se levantó con tal violencia que a ella se le heló la sangre, pero él no se acercó—. Lo haré yo por ti.
—¿Vas a quedarte? —preguntó ella. El miedo y el deseo se confundían en su expresión—. ¿Te quedarás?
—Me quedaré.
Le dio la espalda, cruzó el salón y volvió a entrar en el dormitorio. Ella le siguió, con la punta de la lengua temblando entre sus labios y los ojos moviéndose deprisa entre él y la cama.
Él dio la vuelta a la cama, se arrodilló a un lado, junto a la mesilla de noche, y arrancó los cables del teléfono. Después volvió a levantarse.
Ella se había abierto la bata. Él la miró y el deseo le atravesó de nuevo como un puñal, con más fuerza que la última vez. Ahora la recordaba.
Ella preguntó:
—¿Te quedarás aquí?
Él negó con la cabeza.
—Para ti, este árbol está muerto.
Fue hacia la ventana, descorrió las cortinas y miró al exterior. No había escalera de incendios y tampoco alféizar.
Ella susurró su nombre.
Él volvió a atravesar el dormitorio, en dirección a la puerta. Ella dio un paso hacia él, levantando los brazos. Parker pasó junto a ella y se dirigió hacia la puerta.
La llave estaba puesta por dentro. La sacó, cruzó el umbral y cerró la puerta por fuera.
Al otro lado, ella pronunció su nombre, solo una vez.
Él apagó las luces del salón y de la cocina, y se echó en el sofá. En la oscuridad, clavó los ojos en la ventana. Le había mentido. El árbol no estaba muerto; tenía miedo de ella.