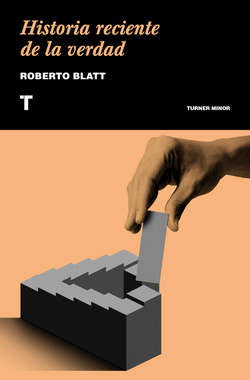Читать книгу Historia reciente de la verdad - Roberto Blatt - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
verdad y opinión
ОглавлениеClaro que nunca existió una prensa uniforme, sino que los diarios se fueron situando del lado liberal o conservador, a derechas o izquierdas del abanico ideológico, según la afinidad de sus dueños y redactores y, muy pronto, de sus estrategias de mercadeo. Pero ningún órgano de prensa de la época, excepto los oficiales de la iglesia, dudó nunca de la existencia de una realidad material única, objetiva y universal, y ninguna ideología moderna renunciaba a propulsar una utopía de justicia y prosperidad. El gran desacuerdo, ciertamente no menor en la práctica, se centraba en cuál era el camino para alcanzar ese ideal y qué periódico lo representaba mejor. Independientemente de cómo se interpretase, la verdad era indudablemente una sola y ciertamente muy diferente a la mentira.
La prensa, difusora de esta “descubierta” realidad, discrepancias aparte, en general dio un paso decisivo en el establecimiento de esa verdad literalmente revelada. Hasta hace muy poco, la noticia periodística ha gozado efectivamente de una especial credibilidad. El hecho de que una información apareciese en las páginas de un periódico confirmaba de manera inequívoca su veracidad, un atributo que luego se trasladó a la televisión.
Sin embargo, extraña que las noticias, flashes de realidades incontestables, hayan sido siempre de naturaleza perecedera, condición necesaria, claro está, para dar lugar a las del día siguiente. Se supone que no es el componente de veracidad de cada una lo que se difumina a diario, sino su relevancia o la oportuna aparición de una actualización, para finalmente dar con sus restos en los archivos, la hemeroteca, literalmente “memoria de los días”, que se va haciendo infinita en el espacio digital y presumiblemente indestructible (o especialmente vulnerable si por alguna razón se dispersa “la nube” digital que la cobija). La rápida pérdida de interés de una noticia se parece a cómo se desinfla un chiste una vez conocido su punch line. Frágil momento de sorpresa de una mini historia inmediatamente resuelta, como los spots publicitarios que pronto aparecieron y que, nacidos emulando a las noticias, se limitaban a aportar información factual sobre las características técnicas, coste y utilidad del producto.
Sobre la posible irrelevancia de las noticias, Chesterton, que como buen metafísico cristiano buscaba la verdad en otra parte, decía: “El periodismo consiste esencialmente en decir ‘Lord Jones ha muerto’ a gente que no sabía que Lord Jones estaba vivo”. “Por qué no habrá la eternidad querido abortar este engendro del tiempo”, se lamentaba Karl Kraus en ese mismo sentido. “No tener ideas, pero saber expresarlas, eso es periodismo” era otra de sus boutades, atribuyendo tácitamente a las ideas la perdurabilidad que no les concedía a los hechos notables, mejor dicho “noticiables”.
A diferencia del texto sagrado dueño de una verdad tan eterna como postergada, la noticia periodística conjura, es cierto, una realidad absolutamente presente pero efímera, eso que conocemos como “actualidad” en perpetua renovación. La experiencia personal ya solía volcarse en un diario íntimo y secreto. Por el contrario, el periódico es un diario de impacto público cuyas entradas son, salvo las columnas que firman los comentadores, por lo general anónimas, provenientes de agencias de prensa. Puntual o no, la noticia nace, no obstante, como sinónimo de información. Menos claros son los criterios “objetivos” para seleccionarla en un océano casi infinito y continuo de eventos. El concepto de “scoop” o “exclusiva” se refiere a hechos espectaculares y sorprendentes que destacan y se perciben como novedad. Claro que un factor editorial y el papel del redactor responsable son decisivos y responden a una variada amalgama de intereses comerciales, políticos, culturales y de estilo.
No todas las novedades sirven. Se ajustan a directrices oportunistas. Para empezar, la globalización de la información nació para cumplir con unas necesidades específicas surgidas de la difícil tarea de administrar las extensísimas colonias británicas, un punto de vista muy particular. Esto se hizo con extraordinaria eficacia, entre otras razones, gracias a la explotación correcta de la información periodística aportada por la propia prensa británica, que podría considerarse la versión civil de la “inteligencia militar”. Todo el subcontinente indio, que incluye los actuales India, Pakistán y Bangladesh, fue mantenido bajo ocupación con unos meros 4.000 soldados metropolitanos, en su mayoría escoceses, y mucha intriga para aprovechar las rencillas entre las comunidades locales. En segundo lugar, acorde con su rango inferior como imperio colonial, las publicaciones francesas inculcaron una mirada sobre el mundo, el de sus posesiones, sobre todo, convencidos de la relevancia universal de sus principios republicanos… y de sus intereses d’outre mer. Y digo “inculcaron” porque esa mirada no era neutra, estaba cargada de “civilización”, la propia. Poco prosperaron los periódicos alemanes, por ejemplo, y no por falta de medios, en ambos sentidos de la palabra, sino por llegar tarde al reparto colonial. En consecuencia, se vieron relegados a una cierta intrascendencia continental a pesar de haber comenzado a publicar diarios a comienzos del siglo xvii, gracias a la temprana adopción de la imprenta. Menciono el primero de todos, del que se conservan números de 1609, que se lanzó en la ciudad libre de Estrasburgo con el nombre de Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, que en español significa nada menos que la “Colección de todas las noticias distinguidas y conmemorables”, ya entonces susceptibles de ser olvidadas de un día al siguiente.
A pesar del carácter universal de las nuevas ideologías terrenales, seguían primando los asuntos “nacionales”, ámbito entendido en su sentido más amplio, dependiendo de hasta dónde se perfilaba el horizonte de los intereses propios, que bien podían ser intercontinentales en el caso de las grandes potencias.
El relativo provincialismo de los periódicos estadounidenses, exceptuando los de la costa este y alguno en la del oeste, muestra su llegada igualmente tardía al proceso colonial, hasta que su dubitativa involucración en las dos guerras mundiales y la subsiguiente guerra fría, le legaron una vacilante posición hegemónica. A pesar de su liderazgo global, hasta hoy es muy amplia la profusión de medios locales que informan en grandes titulares “¡Extra!, ¡extra!”, como en las películas de los años cuarenta. Son pocos los estadounidenses que se informan sobre el resto del mundo, aunque se haya adoptado su modelo comercial y cultural de forma mayoritaria en todo el planeta.
Junto a las “exclusivas” puntuales, han jugado un importante papel en el periodismo las noticias registradas en el contexto de una narrativa continuada como el reportaje de guerras, largos conflictos y otros dramas humanos como los cataclismos naturales. También en esta categoría, con decenas de enfrentamientos violentos siempre activos en el mundo, desde un principio la prensa ha seleccionado algunos de ellos, como el ya citado caso de la guerra de Crimea, protagonizado por Gran Bretaña y verdadero estreno periodístico.
Hasta nuestros días destacan conflictos favoritos como el israelo-palestino-árabe, casi siempre presente en titulares, independientemente del número de sus afectados en un momento determinado. Un conflicto, como este mismo, puede cambiar de signo. Hasta la Guerra de los Seis Días el sionismo podía considerarse éticamente superior a la barbarie de los fedayún palestinos y sus aliados árabes, pero ante la superioridad aplastante israelí en esa guerra y la ocupación de territorios, los roles se fueron trastocando. Este giro evoca la inversión de los papeles de “buenos” y “malos” entre vaqueros e indios en los westerns desde la producción de las películas Soldier Blue y Bailando con lobos, que igualmente responden a cambios de percepción cultural e ideológica de la historia.
Alrededor de un millón de víctimas y la utilización de armas químicas en la guerra iraquí-iraní de 1980 a 1988 no bastaron para atraer la atención periodística y sus noticias no pasaban de una pequeña mención en remotas páginas interiores. Aparentemente, el tirano Sadam Hussein aprovechó la preocupación occidental por la Revolución Islámica de Jomeini para atacar Irán. Hubo que esperar a su improvisada invasión de Kuwait para concederle a Sadam un protagonismo diabólico que no lo abandonaría hasta su ejecución al cabo de las operaciones militares de la segunda guerra de Irak. Casi ignorada fue la esporádica guerra civil en Sri Lanka (entre 1983 y 2009) y sus más de cien mil muertos, consecuencia del enfrentamiento poscolonial entre la mayoría étnica local, los cingaleses, y una minoría separatista, los tamiles, en su momento traída por los ingleses del continente indio para someter al resto. Inglaterra ya no tenía intereses en la zona y nadie se preocupó de reportar o investigar las raíces de un conflicto sin clara definición moral ni entidad estratégica. Más atractiva resultó “la guerra del fútbol” entre El Salvador y Honduras de 1969, por lo estrambótico de su planteamiento.
Cuando no existe un interés nacional o estratégico, priman, aunque parezca disparatado, criterios de interés narrativo para decidir seguir determinada crisis. Clave es una asignación convincente de los roles del bueno y el malo en el conflicto, idealmente con final feliz. Por esta razón, la Segunda Guerra Mundial tuvo y todavía sigue teniendo (en documentales, series históricas y efemérides) un atractivo fatal, nunca mejor dicho. Combinó intereses vitales de las potencias occidentales con una clara distinción moral entre las partes –durante mucho tiempo indiscutible, ahora discutida por “revisionistas”–, que para nada era clara en la Primera Guerra Mundial, mal resuelta y, por lo tanto, antesala de la Segunda. La intervención de hombres y máquinas estableció récords y sus batallas fueron escenarios de espectacular teatralidad: Stalingrado, El Alamein, Monte Casino, Londres, la batalla del Río de la Plata, Pearl Harbor… Hiroshima, Nagasaki. Aún más impresionantes eran sus protagonistas “estrella”: Hitler, Stalin, Churchill, Roosevelt y, un poco menos, De Gaulle, excepto en su propia “liga”, donde ha servido para borrar la mancha de la Francia colaboracionista.
El Holocausto demostró las limitaciones de la información periodística. Episodio histórico de inmensa dimensión trágica, ciertamente de difícil acceso directo y disimulada como vasta infraestructura industrial convencional con una novedad no inmediatamente conocida: que su producción única era el genocidio. Precisamente, dada su monstruosidad, el fenómeno carecía de precedente, lo que lo convertía en inimaginable. Todavía cuesta entender cómo una patológica fantasía personal se tradujo en un racional frenesí asesino colectivo. La prensa se hizo eco del tema al final, cuando los campos de exterminio fueron liberados, y se publicaron las terribles fotos de supervivientes macilentos, de osarios y depósitos de cabello humano, dientes y gafas. Pero aquel material, carente de un contexto narrativo, era una exposición pornográfica del horror que acabó depositado en museos. Más tarde, cuando aparecieron testimonios como el de Ana Frank o fotos de niños aterrorizados del gueto de Varsovia, las historias abarcables empezaron a conmover al público. Hasta Primo Levi, Kertész o Applebaum, el tema también parecía intratablemente excesivo para la literatura. Prueba de la imposibilidad de informar sobre los grandes cataclismos que nos han asolado (Holocausto, Gulag, Revolución Cultural) en esta era de la razón es que acaban reduciéndose a un debate sobre cifras, insensato enfoque como bien resumía Stalin: “Un muerto es una tragedia, un millón es una estadística”. Ni lo uno ni lo otro es noticiable.