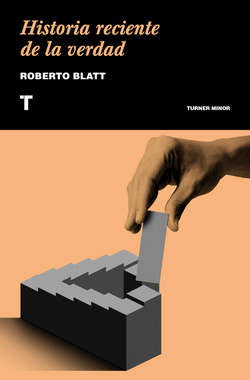Читать книгу Historia reciente de la verdad - Roberto Blatt - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Verdad es lo que supera el examen de la experiencia
Оглавлениеa. einstein (1950)
La Casa Blanca ofreció ‘hechos alternativos’ sobre las cifras de asistencia a la inauguración presidencial de Donald Trump
kellyanne conway (2017)
Los paraísos de las religiones de inspiración bíblica dejaron de ser suficientes a partir del siglo xviii y con la intención de sustituirlos surgieron ideologías proponiendo utopías universales laicas para la humanidad. Desde entonces se ha debatido acerca de cuál de ellas sería la más deseable y justa y sobre cómo alcanzarla, pero todas se situaban, incluso los nacionalismos más excluyentes, en una realidad objetiva común. En este escenario prosperó el realismo, un enfoque aplicado tanto a la ciencia como a la ficción. “La verdad es más extraña que la ficción –decía Mark Twain en 1897–, porque la ficción debe ajustarse a lo posible”. Este libro se ocupa del proceso que ha llevado al realismo a su progresiva degradación en posverdad.
En el siglo xix se fueron asentando los pilares burgueses de la Verdad ilustrada que un siglo antes ya había distinguido entre lo sagrado y lo profano. Verdad supuestamente objetiva y universal aplicada a un riguroso Más Acá terrenal, en lugar del Más Allá celestial de la verdad religiosa, aunque no por ello menos absoluta. Por primera vez en la historia, esta verdad no aspiraba a someter a la sociedad a una doctrina de una élite iluminada, sino a representar la realidad de una mayoría social creciente.
Por extraño que parezca, para garantizarla fue clave el desarrollo paralelo del poder judicial y de la policía. Los tribunales, dedicados durante el Ancien Regime a juzgar casi exclusivamente asuntos de sedición contra los intereses de la corona, o anteriormente contra la doctrina de la iglesia, comenzaron a ocuparse de los conflictos de la sociedad civil. Como señala Carlo Ginzburg, esto fue posible por
la emergencia de nuevas formas capitalistas de producción, en Inglaterra desde 1720 y casi un siglo más tarde en Europa con la introducción del código napoleónico, que dio lugar a una extensa legislación ajustada al concepto burgués de propiedad.
Los delitos contra la propiedad ampliaron el impacto del aparato judicial que ya no solo actuaba en nombre del rey y del gobierno sino que implicaba a toda la sociedad de forma individualizada, a la vez que también se fijaban los derechos ciudadanos, muy pendientes de la propiedad privada. Por su parte, la investigación policial aportaba a los tribunales las evidencias requeridas para establecer juicios a los que se exige que estén “más allá de toda duda razonable”, un procedimiento reglamentario equivalente a la investigación necesaria para confirmar o refutar una teoría científica, actividad esta que se encontraba ya en plena expansión. De esta manera los tribunales y códigos judiciales han contribuido a aportarle una certificación legal a la noción de “verdad”.
A su vez, argumenta Ginzburg, el incremento de delitos y penas que llevan a periodos largos de prisión convirtieron las cárceles en escuelas de crimen, en cierto modo garantizando la recaída.
Hasta el xviii se viajaba sin documentación; lo útil era llevar cartas de recomendación. Pero pronto el interés por registrar a los reincidentes promovió la necesidad de una identificación y localización personalizadas. Para ello se crearon archivos policiales, pero ese recurso resultó insuficiente. Era necesario probar que un detenido era la misma persona que otra previamente fichada, tarea difícil teniendo en cuenta que habían sido abolidas prácticas tan “útiles” como las mutilaciones y el marcado que aun hoy se practica en animales. De épocas anteriores, Ginzburg evoca la flor de lis tatuada que permitió a D’Artagnan reconocer a la condenada Milady, mientras que dos evadidos, igualmente literarios, Edmond Dantés y Jean Valjean, reaparecieron en sociedad con identidades falsas. El reconocimiento facial al que estamos acostumbrados es relativamente reciente y al principio se descartó por lo engorroso de su ordenación y por depender de una apreciación subjetiva de los parecidos, como lo demuestra, por ejemplo, la dificultad de reconocernos a nosotros mismos en fotos, cosa que los jóvenes hoy intentan remediar con una profusión de selfies nunca del todo satisfactoria.
En 1879 un funcionario francés de nombre Bertillon propuso detalladas mediciones corporales que lamentablemente solo servían para descartar y no para identificar a un individuo determinado. Finalmente aparecieron las huellas digitales, imágenes tan eficaces como poco informativas de nuestra persona. Para enriquecer nuestros auténticos perfiles se incluyeron anomalías y defectos, cruelmente bautizados como “señas de identidad”.
Ya en el siglo xx, con el sufragio universal, la identificación formal se convirtió en prueba decisiva de personería ciudadana.
La más que obvia y persistente singularidad individual, convenientemente recogida en los ficheros oficiales, médicos, universitarios, bancarios, artísticos, policiales, etcétera, fue contrarrestada por el agrupamiento de sujetos que presentan unas variaciones menores que un estándar predefinido, en perfiles segmentados y computados por una nueva ciencia puente entre lo particular y lo general: la estadística, alegremente aplicada tanto a lo social como a lo “natural”.
De esta manera la burguesía ilustrada y su contrapartida, el socialismo proletario, pudieron reafirmarse en la novedosa noción ideológica de la igualdad esencial de los individuos, todos consumidores racionales según el punto de vista de unos, o dueños de una idéntica fuerza de trabajo aplicada a la nueva producción industrial en cadena para los otros; una igualación social alcanzada a la postre gracias a la mano invisible de la oferta y la demanda del mercado o de la planificación central, asumiendo en ambos casos una perfecta transparencia informativa.
Paradoja o dialéctica: la identidad burguesa asume a la vez una irreductible individualidad, así como una subyacente igualdad humana expresada en la premisa de que todos compartimos una visión del mundo utilitaria y racional. Esta perenne contradicción parece resolverse en la figura del consumidor que, ejerciendo su singularidad, tiende no obstante a conformar, con las tendencias en boga que lo igualan a los demás, un proceso imprescindible para movilizar la demanda.