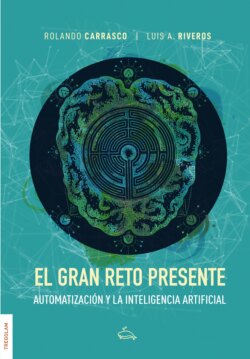Читать книгу El gran reto presente - Rolando Carrasco Antonio - Страница 7
ОглавлениеCAPÍTULO I
El conocimiento tecnológico en países en desarrollo y sus debilidades inherentes
Introducción: en este capítulo se presentan algunos conceptos sobre cómo desarrollar una sociedad cuyo desarrollo se base en el conocimiento tecnológico, en la importancia de los recursos naturales a este respecto y en el rol que tienen la ciencia, la ingeniería y el sistema educacional en el logro de ese objetivo. La pregunta fundamental es: «¿Para qué tipo de sociedad del conocimiento necesitamos educar?» Desde luego, no es fácil explicar la totalidad de los factores y rasgos que dan forma a la sociedad de la información o del conocimiento. Pero es necesario, al menos, caracterizar la actual evolución de la ciencia, la tecnología de la información, la nanotecnología, la computación y la educación, con su acelerado ritmo de transformación.
Asimismo, es también importante considerar el rápido cambio que ocurre en los sistemas de comunicación (sociedad de la información) que tiene grandes implicaciones para facilitar los negocios y brindar mejores servicios públicos y privados con la mayor disponibilidad de información y de sistemas. Todos los avances en relación con la sociedad del conocimiento han sido posibles gracias al desarrollo de la red óptica, la cual demoró cerca de cincuenta años para poder inyectar y hacer viajar la luz a través de la fibra óptica. También ha sido muy importante el gran desarrollo de la infraestructura (hardware y software) de redes de comunicación móvil (2G, 3G, 4G y 5G) y de la computación que ha permitido alta velocidad de procesos y la transmisión de datos.
El desafío y responsabilidad final de todos estos desarrollos concierne a la transformación de nuestros recursos naturales, base material del desarrollo de la sociedad. La pregunta de fondo es si acaso los países latinoamericanos están preparando acciones e instrumentos que permitan efectivamente adaptar este progreso en los aspectos prioritarios para la sociedad. Es indudable que falta más investigación y desarrollo para enfrentar el tránsito social que viene y que ello depende, en gran medida, de la inversión que los países puedan dedicar a ello.
En este libro discutimos varios aspectos relevantes referidos a progreso tecnológico, innovaciones, inteligencia artificial y a toda la gama existente de impactos y aplicaciones de esos procesos y avances. Como sabemos, esto está cambiando el mundo y es fundamental que los países se preparen para un nuevo escenario marcado por la tecnología y la digitalización, precisamente promoviendo mayor investigación para así desarrollar conocimiento y aplicaciones que permitan maximizar el beneficio que traen estos progresos, así como también disminuir sus inevitables efectos negativos1.
En este contexto nos referimos al gasto en investigación y desarrollo (I+D) que realizan los países con el propósito de desarrollar conocimiento nuevo. Aquí el concepto de «gasto» utilizado es fundamentalmente uno de tipo contable, ya que se representa como una manera determinada de emplear o «gastar» el producto. Sin embargo, el término más apropiado del punto de vista económico debe ser el de «invertir» esos recursos, puesto que los mismos crean nuevas capacidades en los países para producir más a futuro, dando así mayor valor al impacto de los recursos envueltos e implicando un retorno «social» a la inversión. Por eso, llamarle inversión es lo más apropiado para referirse a los recursos que se emplean en la actividad de I+D, consistente en crear y aplicar nuevas ideas o procesos que significarán un impacto productivo de importancia para la sociedad, marcado también por significativas externalidades de tipo social.
Tomemos a Chile como ejemplo, puesto que es el país latinoamericano con el más elevado ingreso per cápita en el año 2019. Expresando el monto empleado en I+D como porcentaje de su PIB, Chile es el país miembro de la OECD2 que menos invierte en I+D en términos absolutos y, asimismo, en términos relativos3. Esto tiene serias implicancias en torno al progreso técnico que se está creando y cuya adaptación a la realidad nacional es un tema crucial en vistas a los retos productivos y sociales que están implícitos en ello. También se observa como un serio impedimento para que el país pueda saltar hacia una etapa superior de desarrollo económico, más allá de aquel favorecido por la sola explotación y venta de los recursos naturales.
Se dice que la investigación en ciencia y tecnología crea muchas externalidades positivas en diversos ámbitos de la actividad social; uno de ellos es la educación, especialmente a nivel superior, porque permite desarrollar conocimiento actualizado sobre temas cruciales en la materia y adelantar nuevos conocimientos útiles al desarrollo económico y social. Además, esta actividad de I+D se proyecta a impactar directamente en distintos ámbitos de la realidad de un país, más allá del estrictamente académico. En efecto, el progreso técnico es beneficioso en campos tan diversos como la salud, la integración territorial, la protección del ambiente, la producción de bienes públicos, el desarrollo de los negocios, y la mejor gestión de bienes tan cruciales como el agua, la producción de bienes y servicios en general.
Más adelante presentamos también ejemplos de las aplicaciones diversas de I+D en ámbitos como los procesos digitales, así como el desarrollo de IA en distintos ámbitos productivos y sociales. Esto, para indicar que no se trata solamente de investigación «teórica» alejada de los problemas de la sociedad, ni tampoco inversión en un tipo de investigación que lleva a aplicaciones encaminadas a una mayor producción de bienes y servicios. También se trata de aquella que se enfoca en la elaboración de mayor y mejor conocimiento sobre la sociedad y la cultura. En este concepto amplio, la inversión en investigación y desarrollo abarca también a las ciencias sociales y las humanidades.
En promedio, los países de la OECD invierten un 2.3 % de su producto en investigación en ciencia y tecnología, destacando los casos de Israel y Corea del Sur que emplean más de 4 % de su PIB en esta actividad. Sin embargo, en el 2018 Chile empleó solo un 0.34 % de su producto en I+D, lo cual lo coloca a la zaga de los países de la OECD, como también de muchos otros países latinoamericanos. Se trata de una proporción de recursos que se ha mantenido alrededor de ese mismo reducido nivel durante la última década, a pesar de los compromisos políticos formulados y de las diversas demandas sobre el tema provenientes principalmente del mundo académico.
Dado el valor del producto chileno medido en dólares, entonces la inversión en I+D alcanza más o menos a unos 10.000 millones de dólares al año (o sea, unos 600 dólares por habitante), poniendo así de manifiesto lo exiguo que es comparado con sus contrapartes de la OECD. A pesar de no existir iniciativas concretas para enmendar esta situación prevaleciente en Chile, está claro que con esta proporción de recursos es imposible esperar resultados significativos de la investigación que se realiza en universidades, instituciones de investigación y empresas, entidades todas que comparten los recursos empleados en I+D4.
El ejemplo de Chile
Las actividades que se comprenden en el concepto de I+D abarcan Investigación básica, investigación aplicada y desarrollos experimentales5. La investigación básica se refiere a trabajos experimentales y/o teóricos destinados a obtener nuevos conocimientos sobre los fundamentos de los fenómenos o hechos observables, sin necesariamente pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Por su parte, la investigación aplicada se refiere a trabajos originales para adquirir nuevos conocimientos dirigidos hacia un objetivo práctico específico, es decir aplicación a un problema o campo específico. Del mismo modo, el desarrollo experimental trata con trabajos sistemáticos que aprovechan conocimientos existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios; o a la mejora sustancial de los ya existentes (Ministerio de Economía de Chile, 2019). En la práctica, sin embargo, es muy difícil establecer claras líneas divisorias entre estos tres conceptos, a pesar del esfuerzo que se realiza por medio de diversos instrumentos de financiamiento para impulsar uno u otro tipo de investigación6.
La ejecución de estos recursos en proyectos de investigación tiene lugar en las universidades, en otros centros de investigación y en las empresas que utilizan recursos propios pero que a menudo también recurren a subsidios del Estado, diseñados para apoyar el desarrollo de la investigación. El gasto en I+D de las empresas ha exhibido en Chile más o menos el mismo comportamiento que el gasto realizado por universidades, a pesar de que en el último año, para el cual se han elaborado estadísticas basadas en una encuesta aplicada por el Ministerio de Economía de Chile (2017), se observa una caída de 11 % de los recursos totales aportados por las empresas, a la vez que un aumento de 5 % del gasto ejecutado por universidades, el cual depende fuertemente del subsidio directo que provee el Estado como una asignación a las instituciones universitarias más tradicionales.
Esto último también comprende los fondos concursables de financiamiento estatal provistos a través de CONICYT7 y otros organismos. El Ministerio de Economía (2019) atribuye la reducción de los recursos empleados en I+D durante los últimos años al retroceso del gasto efectuado por las empresas. De acuerdo con las cifras oficiales, a través de sus iniciativas y recursos directos, especialmente fondos concursables, el Estado provee el 47 % de los recursos dedicados a I+D. Sin embargo, el Estado contribuye al gasto realizado por las universidades en materia de investigación, que representa un total de 31.4 %, lo cual también incorpora recursos de instituciones privadas de educación superior, que financian sus programas de investigación con el apoyo además de instituciones extranjeras. Asimismo, un 1.7 % de los recursos dedicados a I+D provienen de instituciones privadas sin fines de lucro, mientras que las empresas alcanzan una representación de 31 % en el desembolso total en I+D8.
Esta situación refleja una escasa participación de la empresa en el financiamiento de I+D, lo cual contrasta con las economías de la OECD donde, por lo general, el gasto mayoritario lo llevan a cabo las empresas. Para tal propósito, sin embargo, cuentan con un conjunto de políticas que las incentivan a ello y que les aseguran poder mantener los resultados de la investigación para sus propios propósitos, a la vez que existen incentivos para una asociación entre empresas y universidades y otros centros de investigación para desarrollar proyectos conjuntos9. Tal relación es aún débil en Chile y pone de relieve la necesidad de mejorar el marco regulatorio para incentivar el mayor gasto de las empresas en I+D, tanto directo como indirecto, a través de instituciones de investigación.
Las patentes registradas anualmente en Chile (2018) alcanzan solo a 350 (World Bank) lejos de los miles que registran los países desarrollados año a año. También la productividad del trabajo en Chile es reducida, por la baja calificación de los recursos humanos, pero también por la ausencia de adecuado apoyo basado en I+D, elemento que la OECD ha destacado reiteradamente en sus informes sobre el caso chileno10. Esta combinación de baja productividad en materia de nuevo conocimiento y baja productividad laboral, en gran parte debido al desajuste de la educación respecto de los retos actuales, es una de las fuentes principales que han estancado el desarrollo económico de Chile y afectado negativamente la tasa de crecimiento económico.
Chile enfrenta serios desafíos en ámbitos que requerirían mayor atención por medio de innovaciones, aplicaciones de nueva tecnología y desarrollo de nuevos procesos. Hay problemas fundamentales en materia medio ambiental, por ejemplo, que el país ha estado intentando enfrentar proactivamente, un esfuerzo cuyo éxito demandaría la realización de más investigación aplicada y desarrollos experimentales. El monitoreo de situaciones de daño al medio ambiente puede muy bien mejorar a través de distintas aplicaciones derivadas de investigación tecnológica e inteligencia artificial, como lo muestra la situación de varios países. Lo mismo en cuanto al daño que causa como efecto colateral, el desarrollo de ciertas actividades productivas que ejercen externalidades negativas, muchas veces de modo descontrolado. En el caso del cultivo del salmón, por ejemplo, se escuchan en Chile muchas quejas sobre el daño que se causaría a otras especies y el daño ambiental general que se asocia a desechos y residuos. Pero se cuenta ya con una experiencia internacional en este tipo de cultivos que amerita el desarrollo de investigación aplicada en el país, la cual ya está teniendo lugar, pero necesita más recursos para acelerar los resultados. Lo mismo en cuestiones relativas a la mejor prestación que las empresas deben proveer a sus usuarios, sea en la producción de servicios propiamente, en lo cual la tecnología puede colaborar en forma decidida. Como ya es obvio, los intentos de «traspasar» directamente aplicaciones o desarrollos aplicados con éxito en otros países, a la realidad local, son a menudo infructuosos o limitados severamente en sus potencialidades, debido a la ausencia de una investigación que promueva una adaptación exitosa.
Existe consenso en la literatura en cuanto a que, en las economías basadas en el conocimiento, donde la investigación y la innovación son conductoras de la expansión económica, el capital humano avanzado es considerado un prerrequisito clave para el crecimiento y el desarrollo económico (Brunner & Elacqua, 2003; Conicyt, 2014; Gokhberg, Shmatko & Auriol, 2016). Por ello, es muy importante observar el desarrollo de la formación de recursos humanos para la I+D, nuevamente en relación con el caso chileno. En ese sentido, es importante considerar que entre 2016 a 2017, el número de doctorados empleados aumentó un 8 %, una tendencia que se ha venido dando a lo largo de la última década. Históricamente, los detentores de un PhD se han concentrado en la academia con labores de docencia e investigación (Santos et al., 2016), aunque crecientemente lo han hecho también a nivel de centros de investigación no universitarios y empresas11. Sin embargo, la mayor importancia que ha ido adquiriendo el empleo de PhDs se refleja en la reducción del empleo de magísteres, técnicos de nivel superior y otros que se redujo en Chile en 219, 178 y 320 JCE, respectivamente entre 2015 y 2017. Es decir, está ocurriendo un proceso conducente a una mayor calificación del personal que se desempeña en I+D en las distintas instituciones públicas y privadas, lo cual es concordante con la maduración del sistema de educación superior, que también ha impulsado el desarrollo de los posgrados, especialmente doctorados en el ámbito científico12. Además, también se reporta (Ministerio de Economía, 2019) que hubo una caída del 15 % en otro personal de apoyo a la I+D, la que se concentró principalmente en empresas, en forma concordante con la evolución observada en el gasto de ellas en I+D.
Es importante destacar que en Chile existe 1 trabajador (investigador) en el ámbito de I+D por cada 1.000 trabajadores, lo que se compara muy pobremente con lo observado en otros países de la OECD.
Investigadores en el ámbito de I+D por cada 1.000 trabajadores
Dinamarca 14
Corea 13.3
Japón 10
Estados Unidos 8.7
OCDE (PROM) 7.7
España 5.5
Letonia 3.2
Chile 1.0
Fuente: Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile (٢٠١٨).
La demanda de PhDs deriva de la necesidad de investigación científica predominantemente en las universidades y en desarrollo e innovación, especialmente en las empresas. Como lo constata la agenda para la innovación 2010-2020 (Clic, 2010), la ciencia de base es clave para dar capacidades a la sociedad para generar y aplicar conocimiento, para buscar soluciones a problemas concretos y es, asimismo, factor importante para la formación de profesionales de calidad.
La sociedad de la información
Castells (2009) describe la sociedad de la «información y/o conocimiento», entre otras, como aquella que supone el uso intensivo de tecnologías involucradas en un nuevo y limpio estilo de producción, junto a la distribución de productos dentro de una modalidad flexible. La evolución de la sociedad, desde una sociedad con fábricas humeantes y sucias hacia una sociedad postindustrial, de industrias con tecnología limpia, nuevos sistemas multimedia masivos de comunicación e información para el consumo, para a su vez desembarcar en otro medio basado en el intercambio sinérgico de información y conocimiento, es visto de manera muy optimista. Se trataría de una sociedad con oportunidades inigualables para todos. Persiguiendo este propósito, los países desarrollados realizan altas inversiones en educación, capacitación, investigación, comunicación, desarrollo e innovación, generando con ello un gran impacto en la industria, en la administración y en el desarrollo de comunidades y organizaciones. Como hemos señalado, este esfuerzo es menor en el caso de un país como Chile, que para estos efectos constituye un ejemplo de país en desarrollo.
Esta energía que «transforma y mueve» a las sociedades se halla en las ideas, en el aprendizaje y en el conocimiento. Trabajo y producción, hogar y consumo, comercio y entretenimiento, globalización económica e internacionalización de mercados y capitales, nuevos modelos de organización empresarial con deslocalización territorial industrial, con propuestas educativas transnacionales dadas por la aparición de nuevas herramientas de hardware y software aplicables a la gestión del conocimiento. Estos desarrollos desafían con generar múltiples inequidades y desfasajes digitales, atentando a la privacidad para obtener un efectivo control social y una normalización cultural de nuestras vidas. Y todo esto solo por nombrar algunos pocos pero complejos rasgos del tránsito actual de nuestras sociedades.
Es también importante evaluar la complejidad que envuelve diferentes elementos y procesos de la información y comunicación13. Para desarrollar una economía de conocimiento, la ciencia, la ingeniería y la tecnología son imprescindibles en la creación de nuevas ideas, tanto como para realizar la innovación y proporcionar una base de nuevos productos, procesos y servicios. Por lo tanto, es imprescindible pensar en la formación de los científicos e ingenieros como también en los emprendedores necesarios para sacar el mayor provecho de las oportunidades creadas. Chile, al igual que los demás países en desarrollo en Latinoamérica, necesita una transformación en la educación superior de los profesionales, así como mejorar las gestiones políticas, planificación y pensamiento estratégico en las instituciones de formación superior. Según Niall Fergusson (Hoover Institución, Stanford and Harvard Universities), los seis requerimientos de una economía exitosa son:
Competencia
Innovación científica
Derechos de propiedad diversos
Acceso a la medicina moderna
Una sociedad de consumo
Una ética de trabajo
La mentalidad minera y el persistente subdesarrollo
Chile lleva más de doscientos años de independencia de su cliente
imperial (España), pero en cierto modo sigue en su papel de productor de
materia prima (o sea productos primarios) para otros países más
desarrollados. Continúa la ausencia de «integración vertical», que incluye el proceso y tratamiento de las materias primas para sumarles mayor valor agregado. De este modo se podría conseguir, por ejemplo, la conversión de minerales en metales valiosos, como cobre y litio, incorporados en productos más elaborados. Los enfoques de los reformadores chilenos se han basado en ideologías puras como las de Karl Marx (el modelo socialista) y Milton Friedman (el libre mercado). Ninguno de los dos modelos, sin embargo, ha logrado cambiar la «mentalidad minera» o «mentalidad colonialista», que sigue en evidencia en Chile y que se constituye en una de las mayores debilidades de su economía, al hacerla significativamente sometida a mercados de exportación dominados por los productores finales, y dependiendo fuertemente de importaciones más elaboradas y de mayor valor. Este modelo de «mentalidad minera» se aplica asimismo a los demás países latinoamericanos, donde cambia simplemente el recurso básico que se explota: petróleo, estaño, café, frutas, etc.
La mentalidad minera a la que aludimos se puede definir como la de «extraer los recursos naturales sin crear un producto nuevo e invertir para alcanzar una producción más sofisticada, con mayor valor agregado». Es decir, se trataría de seguir explotando los recursos primarios sin considerar los daños colaterales o la menor sostenibilidad de la producción futura, y sin invertir en la integración vertical con otras industrias. La «mentalidad colonialista», por su parte, consiste en hacer lo de siempre, ya que es tentador y sencillo mantener la mirada solamente en el corto plazo. En combinación, las dos aludidas mentalidades dan como resultado una alta dependencia de la explotación de las materias primarias, hasta que estas se agotan o hasta que quienes compran encuentren otra fuente o incluso descubran una manera de prescindir de ellas. El caso del salitre chileno que en los años treinta fue sustituido por un producto elaborado en Europa, es emblemático a este respecto.
Otras consecuencias de la mentalidad minera es la concentración de la riqueza en pocas manos, dando también cuenta de severos daños medio ambientales así como la privación de los beneficios a largo plazo que se derivarían de una mayor variedad productiva en la economía. En Chile, el cobre aporta un 10% del valor del PIB, y concentra un 33% de la inversión extranjera. Un 50 % de las exportaciones corresponde a productos de la minería del cobre, donde además de los costos de la mano de obra y los costos de la operación (sobre todo los de Health and Safety) son bajos, al menos comparativamente a los demás países productores, y existen pocos incentivos para automatizar la producción. La creación de productos nuevos también está limitada por la ausencia de iniciativas con mirada de largo plazo, que den lugar a proyectos de inversión atractivos. Por ejemplo, el litio que se producirá en Chile al radicar allí una de las mayores reservas del mundo, se prevé que estará destinado a otros países en forma de insumo básico para la fabricación de baterías. Lo mismo sucede actualmente con el cobre, donde se provee el mineral sin realizar su purificación o mayor elaboración que pueda dar mayor valor agregado a la materia prima.
Existen otros muchos ejemplos en economías en desarrollo que representan mal uso de los recursos y daños colaterales. Por ejemplo, la pesca de arrastre que se basa en la operación de un barco que remolca una gran malla atrapando en el piso marino todo lo que puede, dejando así una enorme estela de destrucción ambiental. Del mismo modo, Chile cuenta con reservas de hierro, potasio, yodo, recursos forestales, agricultura y ganadería que no son generalizadamente objeto de inversiones destinadas a modernizar la producción y sumar mayor valor agregado. Son pocos aún los ejemplos, como el salmón, el vino y las frutas, en que se han introducido innovaciones en la dirección de industrializar y sofisticar la producción.
Chile es una de las economías más exitosas de Latinoamérica, caracterizada por significativa inversión14 pero sin todavía adentrarse decididamente en el desarrollo sostenible más allá de la industria extractiva15. Una economía de conocimiento se caracteriza por el desarrollo de una base de conocimientos, frecuentemente denominado «base científica», que representa la materia prima (potencialmente inagotable) de la innovación. La base científica se encuentra en las universidades dedicadas a la investigación en ciencias e ingeniería así como en otras instituciones y en la propia empresa privada. Para conseguir una prosperidad duradera, hacen falta cambios profundos de mentalidad, y adquirir un pensamiento más estratégico sobre qué ocurrirá con la economía y la sociedad cuando ya no queden recursos naturales. Como se ha mostrado más arriba, y contradictoriamente con sus reconocido buenos resultados económicos, Chile es el país de la OECD que menos recursos dedica a I+D.
El papel de la ciencia y el sistema educativo
La ciencia es el conocimiento sistemático de lo físico o material del mundo a través de la observación y la experimentación. La ciencia suministra métodos y procesos donde esa comprensión del mundo es acumulada, codificada y comunicada para su posterior y permanente desarrollo. Pero es importante indicar que la ciencia no prueba nada, ya que el «método científico» solo puede «desaprobar» hipótesis alternativas. Lo que proporciona la ciencia es evidencia a propósito de los fenómenos físicos y materiales. A través del proceso de la experimentación y la acumulación de evidencia, desarrolla conocimiento y entendimiento del mundo físico. Esta observación es el primer elemento en la construcción de una economía de conocimiento, ya que los que trabajan en ella deben saber los límites de la ciencia y manejar la necesaria incertidumbre que acompaña al método científico.
El segundo elemento para considerar es el provecho económico de la ciencia a través de la ingeniería y la tecnología, que toman teorías y evidencias científicas y las convierten en productos que tienen utilidad y valor mercantil. En el caso
chileno actual, como hemos dicho, la tecnología se usa básicamente para la extracción de los recursos naturales, constituyendo así otro ejemplo de la mentalidad minera que le diferencia del mundo desarrollado. En muchos países la tecnología se usa en la agregación de valor a la producción a través de productos innovadores.
El método científico consiste en probar teorías tratando de contradecirlas. Si la teoría sobrevive la experimentación por medio de una robusta metodología, es evidencia de su validez, que luego la ingeniería podrá convertir en productos y producción. Para crear (o más bien ampliar) la base científica de Chile es preciso considerar la formación de los profesionales, sobre todo en la educación superior, considerando el sistema formativo y la metodología prevaleciente para incentivar el espíritu de búsqueda y superación, y la superación de la mentalidad minera. La educación superior científica de Chile sigue modelos antiguos basados en teoría y, aunque ello tenga sus méritos, la práctica y experimentación resultan ser imprescindibles a la hora de probar la consistencia de la teoría y sus aplicaciones. La educación científica en Chile, como en el resto de Latinoamérica, requiere un mejor balance entre la teoría y la práctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje; sin experimentación y práctica, sufre el entendimiento correcto de la teoría. Solo con ella pueda el aprendiz comprender, aplicar y analizar/sintetizar profundamente los conceptos teóricos científicos y de la ingeniería, y así crear y diseñar nuevos productos y sistemas.
De entrada, lo que hace falta considerar son los recursos requeridos para el desarrollo de científicos y técnicos, y además la enseñanza de la creatividad e innovación en el sistema educativo chileno. En los países en desarrollo, como Chile, hay una falta de recursos e instalaciones de
laboratorios en las universidades, como se ha verificado a través de otras experiencias y opiniones de académicos de otros países16. En una visita de académicos de las universidades de Staffordshire y Newcastle (Reino Unido) a los laboratorios de algunas de las universidades chilenas que ellos pudieron observar y evaluar, concluyeron que los laboratorios de enseñanza y aprendizaje en ciencia e ingeniería de Chile, en su mayoría, parecían más bien «museos» que lugares de experimentación para generar conocimiento nuevo. Para formar científicos e ingenieros de alto nivel (y así poder aportar a una economía de conocimiento) es fundamental tener los recursos necesarios y contar con los últimos desarrollos científicos y tecnológicos.
Con respecto a las materias que debe comprender la enseñanza, los conocimientos del emprendimiento son también una importante adición al currículo universitario. El emprendimiento se define como el diseño, lanzamiento y mantenimiento en marcha de un negocio nuevo, el cual típicamente comienza como una pequeña empresa, siendo la gente quien crea el negocio, ofreciendo un producto, proceso o servicio para venta o arriendo, llamados «emprendedores». En el Reino Unido y en Europa existen, a nivel nacional y regional, agencias de desarrollo de pequeñas empresas cuyas funciones son apoyar la creación de negocios nuevos, basados en oportunidades regionales para llenar los vacíos existentes en el mercado local. Además, por este medio los resultados de un proyecto de investigación en una universidad tienen la potencialidad de crear productos, procesos y servicios nuevos. Asimismo, los investigadores pueden elaborar un plan de negocio para crear y desarrollar una pequeña empresa. De esta forma se liga la generación de ideas a la aplicación en la realidad productiva17.
El acceso para las empresas privadas o estatales a los recursos de las universidades como el uso de sus laboratorios y el conocimiento de los expertos es crucial para las empresas para innovar o producir nuevos productos. Esto es muy importante para ayudar a los profesionales de las empresas a aprender la nueva tecnología e intercambiar experiencias y conocimiento y crear nuevas empresas y tiene un gran beneficio para los académicos e investigadores. Así se crean puestos de trabajo para recién doctorados, como emprendedores de empresas o empleados de éstas. Otras iniciativas incluyen los Teaching Company Schemes (TCS) llevados a cabo por departamentos de tecnología e innovación18 y que consisten en llevar a cabo una colaboración directa entre las universidades y empresas locales. Se trata de mejorar e introducir innovaciones en los productos de una empresa, cuyos recursos financieros son limitados. Se unen expertos de la academia con la empresa para desarrollar productos nuevos y adiestrar empleados a través de programas de doctorado u otras calificaciones académicas. Este esquema requiere el desarrollo de planes de negocio, financiamiento y administración del proyecto, donde el Gobierno, en el caso de UK, proporcionaba hasta un 60 % de los fondos.
Dentro de las facultades universitarias existen oficinas que manejan los TCS, así como iniciativas de trasferencia de conocimiento a la sociedad y los otros instrumentos existentes para obtener fondos gubernamentales o privados. Estos fondos, además de proporcionar asistencia a las empresas, también envuelven el mejoramiento del equipamiento de laboratorios universitarios puesto a disposición para el desarrollo de nuevos productos. Así, la actividad empresarial aporta beneficios a largo plazo para las universidades, que también se benefician directamente por la investigación aplicada y por la capacitación del personal. Se destaca también que la administración de la universidad está orientada a conseguir fondos y a apoyar empresas en su entorno local.
En Chile la creación del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (con la participación de Corfo, Conicyt, Fondef y GoToMarker) manifiesta el intento de contratar científicos e ingenieros para agregar valor (a corto y largo plazo) a los recursos primarios que exporta el país. Mejorar el bienestar del pueblo requiere una visión más amplia, en la que se conciba la posibilidad de crear valor a través de ideas y conocimiento, como lo tienen otros países, como en Europa, donde hay una escasez de recursos naturales (comparado con Chile) y no queda otro remedio que desarrollar tecnología, maquinaria inteligente, automatización de los medios de producción y servicios, generando conocimiento para poder crear empleo y bienestar a sus ciudadanos.
En momentos de situaciones de desastre nacional de un país, el Gobierno necesita asesoramiento científico o de ingeniería. Tal vez lo más claramente posible es cuando el mundo físico y complejo se comporta de manera dramática (desastres), como por ejemplo, terremotos y tsunamis, cambio climático, pandemias (gripe porcina o COVID19), erupciones volcánicas, incendios, inundaciones, tornados, terrorismo, problemas de salud mental, pobreza, obesidad, problemas de la economía, etc. Aunque los problemas pueden ser muy complejos, tales eventos se encuentran entre las situaciones más directas para un asesor o un grupo de asesores científicos del Gobierno: hay destinatarios dispuestos al desafío de evaluar la catástrofe, reunir las pruebas y presentar soluciones de la manera más eficaz. Lo que es más difícil es asegurar que la ciencia y la ingeniería sean llevadas a la práctica con eficacia en las preguntas que los encargados de la formulación de políticas hacen, las cuales son importantes pero no presentan un momento de decisión única, o donde es menos obvio que la ciencia e ingeniería pueden ayudar. Estos incluyen los problemas de políticas internas que cruzan los departamentos, las disciplinas (múlti-disciplina) y que están establecidos en plazos más largos que los tiempos de vida de los gobiernos y a menudo del plazo de las decisiones políticas.
Este es el reto para los consejeros científicos del Gobierno, para garantizar que el mejor asesoramiento científico y de ingeniería se lleve a la práctica efectiva en todas las políticas y decisiones. Se requiere navegar por un consejo estratégico a largo plazo, por un lado, y por el cálculo de las pruebas para preguntas inmediatas, por el otro. También requiere asegurar que la ciencia y la capacidad de ingeniería estén en su lugar para sustentar la formulación de políticas en todos los niveles de los gobiernos, haciendo uso de conocimientos y tecnologías19.
Es muy importante formar y capacitar profesionales que tengan los conocimientos adecuados para analizar y evaluar sistemas complejos. Esto requiere entender y considerar la complejidad de los sistemas dinámicos como una rama de la ciencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje, siendo necesario usar métodos cualitativos y cuantitativos para analizar, evaluar y clasificar la complejidad. Ello requiere contar con profesionales capaces de recomendar y usar las últimas tecnologías y conocimiento para resolver y brindar las mejores soluciones a los eventos de desastre nacional. En este libro presentamos una metodología y unos conocimientos de cómo enfrentar la resolución de problemas complejos y algunos de los últimos desarrollos de la ciencia y la ingeniería, como por ejemplo los conceptos de la inteligencia artificial. Sin embargo, esto permanece como un reto fundamental para el sistema de educación superior, que es el responsable de formar los nuevos profesionales y científicos20.