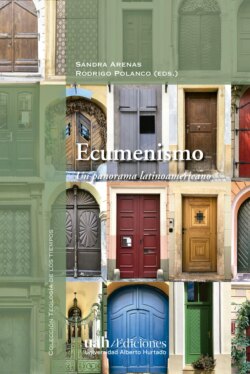Читать книгу Ecumenismo - Sandra Arenas - Страница 10
ОглавлениеII
Historia de la Iglesia en Chile: una crítica ecuménica
Matías Maldonado1
En este artículo se indaga en la tradición historiográfica de Chile vinculada al ecumenismo. Sostiene que los desarrollos científicos en la llamada “Historia de la Iglesia” no se han hecho cargo hasta ahora de las intuiciones ecuménicas del Concilio Vaticano II. En la Iglesia católica, la historia se ha escrito desde diversos puntos de vista, pero generalmente con escasa o nula referencia a la cuestión ecuménica. Y el desarrollo historiográfico de y respecto del resto de confesiones cristianas ha sido de menor envergadura, o se ha desarrollado en relación con las producciones de historia eclesiástica católica. El autor explora el problema aportando una visión del conjunto de la producción historiográfica de Chile, sus enfoques, tensiones y objetivos de las diversas colecciones.
Sostengo que una tradición de la historiografía nacional, cuyo objeto de estudio ha sido la historia de la Iglesia en Chile (es decir, las principales obras chilenas que se proponen interpretar este objeto de manera global y no monográficamente), no se ha hecho cargo de las intuiciones ecuménicas del Concilio Vaticano II.
Historiografía eclesiástica en Chile en la segunda mitad de la década de 1980
La segunda mitad de la década de los ochenta fue, sin duda, prolífica en la edición de historias de la Iglesia chilena. Fidel Araneda publica, en 1986, una edición ampliada de su Breve historia de la Iglesia en Chile, puesta en circulación por la Editorial Paulinas en 19682. En sus más de ochocientas páginas, Araneda no dedica apartado alguno al mundo evangélico-protestante u ortodoxo. En el mismo tenor se mantiene la mayoría de las obras que, al respecto, se publican en 1987, a saber: La Iglesia en Chile de Marciano Barrios e Iglesia en Chile. Contexto histórico de Fernando Aliaga.
En el preámbulo de La Iglesia en Chile, Marciano Barrios sostiene que “el amor de Jesús sacramentado, la protección maternal de María y el ejemplo aleccionador de los santos acompañan al pueblo chileno en su peregrinaje histórico hacia el reino”3. Dice Barrios que los ya nombrados “signos de oposición católica a la actitud protestante” marcaron y siguen marcando el camino de la iglesia chilena. Esta predisposición inicial que Barrios ve en la iglesia chilena permite entender que la única referencia hacia otras denominaciones cristianas aparezca en un solo párrafo al señalar la apertura ecuménica del Concilio Vaticano II hacia los “hermanos cristianos no católicos”. Cinco años después, bajo los auspicios de la Editorial Salesiana, Barrios publica Chile y su Iglesia: una sola historia, que resume la investigación publicada en 1987. La Editorial Salesiana se adjudica el título de la obra puesto que “la Iglesia católica ha acompañado a Chile desde su mismo nacimiento”4.
En 1987, se publica también la edición ampliada y corregida de Iglesia en Chile. Contexto histórico de Fernando Aliaga. En el prólogo el autor afirma que “entrego este esfuerzo en la esperanza de que sea útil para comprender, desde la ciencia histórica, la responsabilidad de edificar en Chile una iglesia orientada al reino a través de la liberación de los pobres”5. Esta orientación, directamente vinculada con las tendencias liberacionistas de la iglesia chilena —usualmente abierta a la apertura ecuménica— no se evidencia en su exposición. Al analizar el período de “renovación pastoral” (cuyas fechas límites propone entre 1952 y 1971), Aliaga detecta el fortalecimiento de la organización interna de la iglesia (su colegialidad), la participación laical a través de la Acción Católica y el movimiento litúrgico y bíblico, entre otras cuestiones, pero en ningún momento aborda la cuestión ecuménica como consecuencia del Concilio.
Muy distinta es la aproximación que realiza Maximiliano Salinas en su Historia del pueblo de Dios en Chile. La evolución del cristianismo desde la perspectiva de los pobres, también de 1987. En la introducción, Salinas afirma expresamente que “la renovación espiritual surgida a partir del Concilio Vaticano II y el creciente despertar de la iglesia latinoamericana, jalonado en las conferencias de Medellín y Puebla, exigen una nueva mirada sobre la historia de la iglesia en Chile”6. Salinas vincula este libro con la Comisión para el Estudio de la Historia de la Iglesia en Latinoamérica y el Caribe (Cehila), que se esfuerza —según el autor— en expresar históricamente el “vuelco eclesiológico” del Concilio7. Para dar cuenta de ello, Salinas incluye un capítulo sobre la religiosidad indígena, a cargo de Rolf Foerster, y un capítulo sobre el nacimiento y desarrollo de las iglesias evangélicas, a cargo de Juan Sepúlveda, en ese tiempo presidente de la Confraternidad Cristiana de Iglesias, organización cristiana evangélica de oposición a la dictadura militar y de amplia apertura ecuménica8. Salinas se propone abordar el “cristianismo de los pobres” como una perspectiva heredera de las consecuencias del Concilio. Este cristianismo es definido “como una experiencia que trasciende el marco hegemónico de la cultura eclesiástica oficial. En los comienzos de la historia de la iglesia en Chile, esa cultura eclesiástica, lo hemos visto, estaba íntimamente ligada al proceso político-militar de la conquista y la colonización. Por esto, la formación del cristianismo de los pobres va a producirse lejos y en oposición a las formas del catolicismo oficial”9. En el siglo XIX, “la pastoral postridentina, aplicada en Chile en su máximo vigor en los siglos XVII y XIX, fue un instrumento de gran efectividad política para la sociedad y el Estado oligárquico”10. Esta pastoral se caracterizaría, según Salinas, por la vigilancia del cuerpo y la justificación de la desigualdad como un orden pretendido por Dios. En ese contexto, la “fiesta” sería la máxima expresión de una religión popular que no acepta el orden impuesto, pero no tiene fuerza política ni militar para oponérsele.
En el tratamiento del siglo XX, Salinas dedica elogiosas palabras a Raúl Silva Henríquez, aunque expresa que, tras su renuncia, “la Iglesia católica se verá enfrentada entre dos polos o a recomponer el viejo y desprestigiado sistema de ‘cristiandad’, o a identificarse con mayor decisión y exigencia con la causa popular”11. Salinas concluye su libro haciendo referencia al llamado del obispo Enrique Alvear a construir la “iglesia de los pobres” con el propósito de “defender el movimiento popular y proclamar el evangelio de Jesucristo”12.
El libro de Salinas suscitó una interesante discusión respecto al modo en el cual se relacionan historia y teología. En una crítica reseña, aparecida en la revista Teología y Vida, el profesor Mauro Matthei señala el carácter “hostil a la iglesia” de su autor —dada su permanente oposición entre el cristianismo de los pobres y el cristianismo oficial— y sostiene que el principal problema del libro es la “trasposición al campo de la historia eclesiástica de las principales tesis de la teología de la liberación. Diríamos que la “Historia del pueblo de Dios en Chile” es un verdadero ejercicio escolástico para “demostrar” la actualidad de las premisas liberacionistas en los datos extraídos de la historia”13. Empleando las palabras de la Instrucción sobre algunos aspectos de la Teología de la liberación, Matthei sostiene que el principal error de Salinas sería su concepción de la iglesia, pues “tiende a ver en ella solo una realidad interior de la historia (…) Esta reducción vacía la realidad específica de la iglesia, don de la gracia de Dios y misterio de fe”14. En sus palabras, afirma que “la erudición histórica de Salinas es indiscutible; pero no lo es su enfoque filosófico-teológico, viciado de una incomprensión medular de las estructuras mismas de la iglesia”15.
Desarrollo de la cuestión ecuménica en la historiografía eclesiástica del siglo XXI
El carácter de la discusión histórico-teológica recién reseñada desaparece en las dos nuevas colecciones de obras sobre historia de la Iglesia aparecidas alrededor del Bicentenario nacional. Como afirma Massimo Faggioli, es evidente que en nuestros tiempos existe una “crisis de la historia de la iglesia como disciplina académica cultivada en universidades pontificias, seminarios teológicos, facultades de teología católica y estudios religiosos, y también en facultades de historia de instituciones no católicas de educación superior e investigación. El debate entre Alberigo y Jedin sobre el estatus de la historia de la iglesia como ‘disciplina teológica’ posee hoy, a comienzos del siglo XXI, escasos descendientes interesados aún en tratar profesionalmente el tema de la historia de la iglesia”16.
Uno de ellos es la empresa mayor dirigida por Marcial Sánchez desde el 2009: la Historia de la Iglesia en Chile, de cinco tomos ya publicados. En la presentación del primer tomo, el cardenal Francisco Javier Errázuriz, afirma que “la historia de Chile y el aporte de la Iglesia católica a su desarrollo y progreso son un regalo, una herencia que recibimos de quienes nos antecedieron”17. Más aún, “en el caso de nuestra historia, no hay una historia de Chile, y en paralelo una historia de la iglesia en Chile. Los acontecimientos de la patria y de la iglesia se compenetran profundamente. Y no solo en el pasado colonial, sino que también hasta el presente”18. Es decir, la epistemología historiográfica del libro de Barrios, Chile y su Iglesia: una sola historia (1992), persiste sin matiz alguno casi veinte años después. Esta historia está vinculada a la Comisión Bicentenario, formada por la Conferencia Episcopal en el 2004. Sin embargo, a pesar de tal vinculación institucional, “esta colección [la Historia] responde a una donación que realiza el equipo de historiadores y de trabajo a la Iglesia católica de Chile y, por tanto, no existe vínculo económico alguno”19. Salvo dos capítulos, dedicados exclusivamente al mundo evangélico-protestante (escritos por David Muñoz Condell20), los cinco tomos hacen referencia a múltiples fenómenos vinculados a la Iglesia católica romana (organización eclesiástica colonial, misiones, percepción religiosa de la muerte, testimonios de santidad, música, cofradías, arquitectura, organización en tiempos de la independencia, inquisición, María, órdenes y congregaciones, educación católica, relación Iglesia y Estado, cuestión social, FF. AA. y un largo etcétera). Solo es posible encontrar breves apartados vinculados a la educación protestante del siglo XIX21, el estatus legal de las confesiones cristianas no católicas durante el siglo XIX22, las labores de beneficencia de los luteranos que colonizaron el sur de Chile en el siglo XIX23 y las misiones protestantes entre los aonikenk24.
Paralelo a la publicación de esta obra, el Centro de Educación y Cultura Americana (CECA), una entidad privada dedicada a la investigación y extensión, ha publicado tres tomos de Historia del cristianismo en Chile y América. A diferencia de todas las obras reseñadas, esta historia tiene una pretensión decididamente ecuménica, incluyendo en su primer tomo dos artículos de síntesis sobre el protestantismo del siglo XIX25, un artículo sobre el rol de la Fraternidad Ecuménica de Chile en el segundo26 y un artículo sobre el rol del educador bautista Diego Thompson a comienzos del siglo XIX en el tercer tomo27. Sin embargo, a pesar de incluir artículos dedicados al protestantismo en Chile (reivindicación que no pretendo defender aquí), la Historia del cristianismo en Chile y América posee una falencia fundamental: una ausencia absoluta de criterio histórico a la hora de seleccionar los temas que se incluirían en cada tomo. Benjamín Silva, compilador del primer tomo, sostiene en la introducción que “en los futuros tomos invitamos a participar a quienes estudien el cristianismo en Chile y América desde las voces más polifónicas. Para nosotros este es un espacio abierto tanto para especialistas cercanos a tendencias confesionales, de las heterogéneas sensibilidades cristianas, como para estudios muy distantes y críticos del desarrollo histórico del cristianismo en tierras americanas”28. En este caso, la polifonía está lejos de ser armónica. Para poner un ejemplo: junto a los dos artículos sobre el protestantismo del siglo XIX, se incluyen trabajos acerca de la religiosidad en la literatura latinoamericana del siglo XX, el pensamiento sociopolítico de Manuel Larraín y un análisis de los hospitales de indios fundados por Vasco Vázquez de Quiroga en el México colonial. Los dos tomos restantes siguen exactamente la misma lógica.
La historia de la Iglesia y el Concilio Vaticano II
Es relevante preguntarse si “ha contribuido el Vaticano II a la renovación de la historia de la Iglesia que ya estaba en camino”29. Tras analizar las 63 veces en las que en los textos conciliares aparecen las palabras “historia” o “histórico”, Xeres concluye que, de manera específica, solo dos textos se refieren a la historia de la Iglesia en cuanto disciplina, ambos en el decreto Optatam totius sobre la formación sacerdotal. Sin embargo, más allá de estas menciones específicas, la apertura ecuménica operada en el Concilio —lo que Xeres llama “un panorama eclesial notablemente ampliado” y cuyos alcances y límites auténticos no me corresponde exponer aquí— podría haber operado una “recepción historiográfica” más profunda. Si bien algunos historiadores han señalado que el Vaticano II y las conferencias generales del episcopado latinoamericano “no han dejado indiferentes a quienes, sobre todo desde el seno mismo de la Iglesia, han emprendido la labor historiográfica”30, me parece que la orientación de la historiografía eclesiástica nacional es precisamente la opuesta.
Lo que ha ocurrido, según Xeres —la obra de Salinas e Historia del cristianismo en Chile y América dan cuenta perfectamente de ello— es que “un reflejo evidente del cambio del planteamiento de la historiografía eclesiástica es la preferencia, en los títulos de las obras y en los cursos universitarios, por la denominación “Historia del cristianismo” o “Historia religiosa” antes que “Historia de la Iglesia”. Por otra parte, esta preferencia terminológica podría también ser interpretada como una recepción solo superficial de la apertura conciliar desde el momento en que la misma ampliación de la idea de iglesia operada por el Vaticano II, superando la precedente reducción al elemento jerárquico y al inclusivismo católico, ha permitido indirectamente el desarrollo de una historia de la iglesia que comprenda también otros componentes eclesiales, así como elementos de iglesia presentes en las diversas confesiones cristianas”31. Xeres toca el punto esencial: algunos autores han optado por una historia del cristianismo que les permita no verse comprometidos con la tradicional visión jerárquica y exclusivista del catolicismo. Pero si el Vaticano II precisamente desplaza tales premisas, ¿por qué no considerar la escritura de una historia de la iglesia inclusiva con las tradiciones cristianas no católicas y abierta con rigurosidad académica a la polifonía y la diversidad?
La ampliación del concepto de iglesia operado en el Concilio Vaticano II puede tener un correlato historiográfico. La escritura de tal correlato implica, en primer lugar, una puesta al día de la discusión sobre las relaciones entre historia y teología. La persistencia de ciertos tópicos —“Chile y su Iglesia: una sola historia”— confirma el diagnóstico de Massimo Faggioli respecto a la situación actual de la historia de la Iglesia como disciplina académica.
Podría pensarse que la inclusión de capítulos sobre iglesias evangélicas, protestantes y ortodoxas, escritas por historiadores afines a cada una de estas tradiciones, atenuaría la fuerte identificación del concepto iglesia con su expresión hegemónica, el catolicismo. Sin embargo, la historia que aquí se propone pretende mirar ecuménicamente toda la historia de la iglesia en Chile (y así en otros países). Las consecuencias eclesiológicas de la intuición ecuménica del Vaticano II obligan a releer la historia con lentes renovados, capaces de estimular un relato que, al tiempo que inclusivo y abierto, no se escandalice frente a las rupturas y tensiones históricas entre las tradiciones cristianas en nuestro país y al interior de ellas32.
Notas:
1 Licenciado en Historia por la Universidad de Chile; Magíster en Pensamiento contemporáneo por la Universidad Diego Portales y candidato a doctor en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
2 F. Araneda, Historia de la Iglesia en Chile, Paulinas, Santiago 1986.
3 M. Barrios, La iglesia en Chile: sinopsis histórica, Ediciones Pedagógicas Chilenas, Santiago 1987, 12.
4 M. Barrios, Chile y su iglesia: una sola historia, Editorial Salesiana, Santiago 1992, 9.
5 F. Aliaga, La iglesia en Chile. Contexto histórico, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago 1987, VII.
6 M. Salinas, Historia del pueblo de Dios en Chile. La evolución del cristianismo desde la perspectiva de los pobres, Cehila-CEDM, Santiago 1987, 9.
7 Para la revisión de las orientaciones teológicas e historiográficas de Cehila, véase Cehila, Para una historia de la iglesia en América Latina. Encuentro latinoamericano de Cehila. Quito, 1973, Nova Terra, Barcelona 1975.
8 Para un análisis histórico-teológico de la trayectoria de la Confraternidad Cristiana de Iglesias, véase M. Ossa, Iglesias evangélicas y derechos humanos en tiempos de dictadura. La Confraternidad Cristiana de Iglesias, 1981-1989, Fundación Konrad Adenauer-Centro Ecuménico Diego de Medellín, Santiago 1999.
9 M. Salinas, Historia del pueblo de Dios en Chile, 82.
10 Ibid., 121.
11 Ibid., 218.
12 Ibid., 240.
13 M. Matthei, “La Historia del pueblo de Dios en Chile como interpretación de nuestra historia eclesiástica”, en Teología y Vida, XXX (1989) 229.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Cf. M. Faggioli, “El Vaticano II entre la historia y las narrativas ideológicas”, en Id., La onda larga del Vaticano II. Por un nuevo posconcilio, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago 2017, 49-50.
17 M. Sánchez (dir.), Historia de la Iglesia en Chile. Tomo I. En los caminos de la conquista espiritual, Editorial Universitaria, Santiago 2009, 17.
18 Ibid., 18.
19 Ibid., 29.
20 D. Muñoz, “Iglesias protestantes en Chile y su inserción como actor social”, en M. Sánchez (dir.), Historia de la Iglesia en Chile. Tomo IV. Una sociedad en cambio, Editorial Universitaria, Santiago 2014, 493-532; y “El Consejo de Pastores y la libertad religiosa en Chile”, en M. Sánchez (dir.), Historia de la Iglesia en Chile. Tomo V. Conflictos y esperanzas. Remando mar adentro, Editorial Universitaria, Santiago 2017, 641-674.
21 E. García, “Educación católica”, en M. Sánchez (dir.), Historia de la Iglesia en Chile. Tomo III. Los nuevos caminos: la Iglesia y el Estado, Editorial Universitaria, Santiago 2011, 143-230, 157-159.
22 C. Salinas, “Relaciones Iglesia-Estado”, en M. Sánchez (dir.), Historia de la Iglesia en Chile. Tomo III, 272-275.
23 G. Guarda, “La Iglesia en Valdivia 1820-1925”, en M. Sánchez (dir.), Historia de la Iglesia en Chile. Tomo III, 405-427, 422-427.
24 M. Martinic, “Las misiones cristianas entre los aonikenk (1833-1921)”, en M. Sánchez (dir.), Historia de la Iglesia en Chile. Tomo III, 454-480, 456-464.
25 Cf. M. Concha, “La Iglesia y los protestantismos en el Chile decimonónico: una aproximación histórica (1845-1865)” y W. Pacheco, “Breve fisonomía del protestantismo en Chile durante el siglo XIX”, en B. Silva (compilador), Historia del cristianismo en Chile y América. Tomo I, CECA y Universidad Católica del Maule, Valparaíso 2013, 99-118 y 133-154, respectivamente.
26 Cf. D. Muñoz, “Las oraciones ecuménicas por Chile y el rol de la Fraternidad Ecuménica de Chile, período 1970-2014”, en B. Silva y L. Vaccaro (compiladores), Historia del cristianismo en Chile y América. Tomo II, CECA y Universidad Arturo Prat, Valparaíso 2014, 36-53.
27 Cf. D. Muñoz, “Diego Thompson y su aporte a la matriz educativa en Chile y América”, en B. Silva (compilador), Historia del cristianismo en Chile y América. Tomo III, Litografía Garín, Valparaíso 2015, 105-125.
28 B. Silva, “Introducción”, en Id., Historia del cristianismo en Chile y América. Tomo I, 7.
29 S. Xeres, “El aporte del Concilio Vaticano II a la renovación de la historia de la Iglesia”, en Anuario de Historia de la Iglesia 23 (2014) 219.
30 D. Barry - A. de la Taille, “La historia de la Iglesia en la historiografía chilena, 1965-2015 (I)”, en Anuario de Historia de la Iglesia 24 (2015) 143.
31 S. Xeres, “El aporte del Concilio Vaticano II a la renovación de la historia de la Iglesia”, 246.
32 A diferencia de la Iglesia católica nacional, el mundo evangélico-protestante ha tenido enormes dificultades para dotarse de una historia en la cual las distintas denominaciones se vean representadas. Han primado las historias denominacionales, escritas bajo un fuerte compromiso con la iglesia específica. Una notable excepción —aunque lamentablemente demasiado concisa— es J. Sepúlveda, De peregrinos a ciudadanos. Breve historia del cristianismo evangélico en Chile, Facultad Evangélica de Teología, Santiago 1999. Las diversas iglesias ortodoxas asentadas en Chile aún no han generado una historiografía eclesiástica propia.