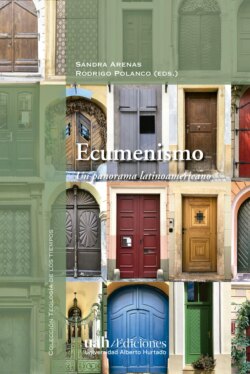Читать книгу Ecumenismo - Sandra Arenas - Страница 9
ОглавлениеI
Para una historia del deseo cristiano de unidad
Alberto Melloni1
El autor indaga sobre la posibilidad de someter a investigación histórica el deseo cristiano de unidad. Postula dos elementos centrales que conciernen al ecumenismo: primero, que se trata de un hecho histórico y, en segundo lugar, que en cuanto hecho cristiano, hace referencia al tiempo. De este modo, el deseo de unidad es objeto del quehacer del historiador. Al tener como objeto de estudio un hecho histórico, la aproximación científica de la ciencia histórica debe tener en cuenta las tensiones tanto históricas como sociales e ideológicas que las iglesias experimentan dentro de ellas mismas y en sus relaciones. Para esto propone una aproximación narrativa amplia y una lectura heurística de la historia del movimiento ecuménico.
La historia de un deseo
Giuseppe Alberigo arribó a la convicción del cristianismo como historia desde la persuasión de que las “formas” y “los deseos” que se expresan dentro de la vida cristiana —que prescinde del grado de ósmosis o de conflicto con las instituciones de las iglesias— puedan ser objeto de un estudio histórico; algo que resulta difícil dada la vasta tipología de fuentes que necesita, pero que está suficientemente acreditado. Se estudian las formas de vida cristiana que expresan tendencias espirituales trasversales de instituciones establecidas; los impulsos de nuevos rigoristas que aúnan sectores de iglesias que son distantes en orden y en disciplina; también los temas clásicos, como le desire de Dieu del monacato, que ha sido explorado desde varios puntos de vista. Por tanto, podemos preguntarnos cómo y por qué someter a investigación histórica rigurosa el deseo cristiano de unidad, que es un hecho histórico y un hecho cristiano, en cuanto hace referencia al tiempo.
Es un hecho que los cristianos de los siglos XIX y XX participaron y fueron testigos de un dinamismo histórico sin precedentes en las crónicas de las iglesias, animado por aquella tensión. No se trataba simplemente del esfuerzo, interesado o desinteresado, de alcanzar una unidad sin más: el historiador poseía aspiraciones, llevaba a cabo intentos, en ocasiones con éxito, en otras no. Promovía acuerdos para conseguir o recuperar una cierta comunión entre iglesias divididas por conflictos políticos, doctrinales o institucionales. Un conjunto de experiencias pensadas cuando aquella perspectiva era todavía difícil de imaginar.
El historiador puede y, más bien, debe centrarse en estudiar contenidos y continentes de este proceso, el cual sería algo simplista definir solo como “complejo”. Creo que al sumar el significado de todos los elementos que lo componen, posibilita definirlo de acuerdo a lo que ha sido y a lo que es, a saber, un “deseo”: un deseo cristiano de unidad que el historiador lee en la sucesión de eventos, plenamente consciente de no poder ir más allá de los límites de conocimiento intrínsecos de su método científico. Y consciente de que esos límites están muy alejados de las banalizaciones extrínsecas que no comprenden que la motivación de la fe no es menos “real” que los postulados ideológicos o políticos que se invocan para explicar dinamismos internos a las comunidades religiosas.
¿Requisitos previos?
Considerar como proceso histórico este “deseo” quiere decir postular que exista hic et nunc una disponibilidad de capital humano científico y una accesibilidad de las fuentes adecuadas para tal ambición, y que es posible distanciarse de tres tendencias manifiestas en la historiografía reciente.
La primera de ellas es la de quienes pensaban que la existencia del movimiento ecuménico justificase una historia universal del cristianismo sub specie unitatis, y que ahí, en una historia ecuménica de la iglesia, se resolviese el movimiento que después de haber reconciliado a, al menos, algunas de las doctrinas en el diálogo teológico, podía reconciliar las memorias en una historia que enfriaba la narrativa del conflicto hasta convertirla en una narrativa de una diversidad reconciliada.
La segunda es aquella que consideraba que la crisis, el callejón sin salida o la derrota de la espera ecuménica hacía posible reconstruir la biografía del estimado extinto. No obstante, como bien sabe quien practica el oficio de historiador, no sirve y no es suficiente estar muerto para ser merecedor de una biografía: es necesaria la idea de que el objeto de la investigación tenga un significado y que esta hipótesis pruebe, no solo a los ojos del autor, su valor como categoría heurística. Y definir aquel hecho, un “deseo”, un deseo cristiano de unidad, es una hipótesis heurística.
Existía además una tercera tendencia que motivó la escritura histórica del ecumenismo: se trataba de la clara oposición a la convicción de que a quienes venzan la batalla por la unidad les correspondería el derecho/deber de narrar el éxito de un esfuerzo colectivo; se presentaba entonces como el fruto de una genealogía: pioneros, profetas, precursores, reticentes, habían puesto fin, gracias a la tecnicidad de negociación y diálogo teológico-diplomático, a una unidad como concordia confessionis theologorum. A menudo se trataba de un deseo soñado, que sin embargo se basaba en una constatación empírica probada en los gestos de los encuentros y de los diálogos.
Comparación de narrativas
No soy tan ingenuo como para pensar que sea posible establecer una analogía entre el tiempo de la búsqueda moderna de la unidad y la cuestión de la unidad de la iglesia del Nuevo Testamento. No obstante, observo que en el progreso de esta búsqueda contemporánea queda patente, a través de un trabajo exegético antes inaccesible, que la cuestión se refleja en el canon y en la formación del canon neotestamentario. Son los cristianos que viven en el nivel de aquella que el mito denominará iglesia primitiva los que deben afrontar tensiones internas que derivan directamente del “grupo de Jesús”: y que la literatura neotestamentaria registra puntualmente, a partir de la tensión entre la iglesia de Santiago, la iglesia de Pedro, la iglesia de Bernabé y la iglesia de Pablo. Son ellos —los cristianos del siglo en el que el Nuevo Testamento se consolida y se convierte en canon— los que aplican al problema tan diverso de unidad de la iglesia (donde el significado de unidad y el de iglesia son diferentes) tres modelos narrativos que los cristianos de los siglos XIX-XX aplicarán para su problema y para su deseo.
La narrativa del retorno
La primera narrativa que el movimiento ecuménico encuentra en el NT y se aplica a sí mismo es la del retorno: no tanto del regreso del uniatismo latino que busca durante muchas décadas una retroversión de la historia hasta el punto imaginario de una era de cristiandad en la que todos estaban sujetos al sucesor de Pedro, sino de aquel retorno a un momento de los tiempos de Jesús en el que la iglesia habría experimentado una unidad que hay que recuperar.
Este tipo de narrativa se nutre de la investigación exegética que solo con mucha lentitud descubre las consecuencias del hecho de que la predicación de Jesús no posee instancias eclesiológicas, sino escatológicas. La exégesis de Jn 17,21 descubre que el amor fraternal no es un principio ético para un tiempo horizontal, sino el signo de la “presencia” sobre el cual la iglesia primitiva construye una instancia de unidad.
El problema histórico consiste en captar la fuerza que ha generado esta esperanza de poder regresar a una unidad.
La narrativa del sufrimiento
La excomunión es el incubador del primer gran ecumenismo; el ecumenismo de la violencia. Más allá de las diferencias confesionales, todas las iglesias tienen la necesidad de expulsar al hereje de la cristiandad y aspiran a alcanzar una paz que marque el umbral de unidad considerado vital. Narrada según la imagen del martirio o los rasgos heroicos de David y Goliat (o de san Jorge y el dragón), la violencia cristiana se convierte de este modo en la epifanía de un escándalo de la división, o en un sufrimiento que la historiografía se encarga de caracterizar de un modo o de otro. Después de que el siglo XVII mostrase que para poner fin a la violencia es necesario dejar a Dios fuera del contrato político, la relectura de las guerras religiosas como drama, y ya no como epopeya, abre las puertas a un replanteamiento profundo de la historia de las divisiones: a través de la crítica iluminista al fanatismo esta relectura considera un error la división que busca remedio, una herida que necesita cura.
La narrativa de la urgencia
El deseo de unidad se alimenta también de otra fuente: el sentido de una urgencia a la que considera ineludible. Quien en el siglo XX relee la fórmula ἵνα ὁ κόσμος de Jn 17,21 percibe no solo y no tanto la dimensión escatológica o icónica de la presumible unidad del texto, sino la finalización empírica (ἵνα) de esa unidad. De modo que, si la conversión del cosmos a la fe cristiana tarda, no es por una voluntad divina, sino por una deficiencia del testimonio que señalará de forma flagrante el movimiento ecuménico desde su comienzo formal convencionalmente establecido en la Conferencia de Edimburgo en 1910. El deseo de unidad que el movimiento siente se afirma al destino de esta hipótesis primigenia, que ve la unidad como un retorno y como un remedio, pero también como el instrumento necesario para la eficacia misionera, de la cual la historia parece estar llena. Basta leer las grandes obras de apologética histórica o de controversia.
La experiencia del imperialismo colonial del siglo XIX plantea no casualmente, en el Reino Unido y en el ámbito anglicano, el problema de cómo manipular la evangelización presentando ante todos una iglesia que reconcilie a los propios antagonismos confesionales, reconociendo, según un modelo kantiano de paz, como primarias las cosas que unen por encima de aquellas que dividen a los fieles que confiesan a Jesús Nuestro Señor: profesan el símbolo, practican el culto de la cena del Señor y leen la Biblia según el canon.
Objetivo y medio visible
El movimiento ecuménico del siglo XX perseguía un objetivo preciso: alcanzar la unidad visible. Pero ¿qué significa visible? es uno de los grandes elementos de análisis en la semántica del léxico ecuménico que es necesario estudiar. Desde el momento en que se afirma su existencia, la unidad visible parece ser un objetivo compartido del movimiento ecuménico, pero no resulta tan evidente cuál es el contrario de visible. Es visible la condivisión de la mesa eucarística. Este es el tipo de visibilidad del uniatismo latino que, al desvincular espiritualidad y confesión, considera que la sujeción al romano pontífice justifica una communicatio de iglesias que pasan de una comunión a otra desplazando los confines de la división sin tocarla. De este tipo es la unidad visible entre las iglesias de la comunión anglicana y la intercommunion: una expresión que se recupera en 1930 en el acuerdo de Bonn o que se transforma en el diálogo entre Roma y Constantinopla de 1966-1970, el que lleva al patriarca y al papa al borde de una hospitalidad eucarística que con certeza habría cambiado el curso del ecumenismo cristiano y que en los años setenta sigue siendo un horizonte común. La visibilidad, por tanto, deriva de un polo que coincide con la dimensión pública de las iglesias y de las estructuras eclesiásticas, la certificación de insuficiencia es clara, las cortesías litúrgicas hacen patente que la visibilidad mediática puede ser superior a la profundidad teológica.
Delimitar
Si se quiere comprender desde el punto de vista histórico el trayecto de un desiderium unitatis, reforzado por su estratificación en el tiempo y por su capacidad de expresarse en el espacio público, se debe proceder a una delimitación geográfica, a un barrido cronológico y a la enunciación de criterios heurísticos propios de cualquier trabajo histórico. Es más, gracias a la historiografía del y sobre el CMI, hoy sabemos que algunas vías aparentemente lícitas son callejones sin salida: la idea de interpretar la parábola del ecumenismo como una vida con infancia, madurez, senectud (y muerte), no ha ayudado a inventariar las opciones olvidadas y revitalizables del movimiento.
Geografía y periodización
Antes de fijar los confines cronológicos internos a la modernidad, este análisis requiere una delimitación geográfica, o mejor dicho una hipótesis sobre la extensión del “hecho” que constituye el deseo ecuménico. Que no se puede estudiar partiendo del postulado de que posea un centro y una periferia. Esta visión ha dominado una investigación que creía que fuese posible limitarse —excluir, o viceversa— a la clara relevancia de la teología europea a la hora de examinar el problema. Al mismo tiempo, las culturas europeas y no europeas se intercambian impulsos y modos de actuación: el salto generacional, la función de las clases estudiantiles, la práctica de la communicatio in sacris, las declaraciones de doble comunión y las prácticas de intercomunión.
Heurística
La comprensión histórica del ecumenismo en el sentido que se intenta especificar aquí exige un enfoque heurístico plural. Plural ante todo en relación con las tipologías: ni para los organismos ni para las personas las cartas de archivo describen el compromiso ecuménico mejor o más de lo que lo representan las cartas públicas. De hecho, el discurso ecuménico parte de una acción de persuasión y diseminación con respecto a la cual el archivo puede ofrecer elementos fundamentales de comprensión, pero que al final está conformado por pasos públicos que suponen la construcción de instrumentos apropiados de análisis a fin de conseguir estudiar un mosaico confesional y geográfico muy amplio.
Por consiguiente, comprender el deseo cristiano de unidad desde un punto de vista histórico supone afrontar una dimensión múltiple porque incluso después de haber definido los criterios heurísticos y los perímetros del problema, aquello que nos permite acceder a un conocimiento histórico digno de tal objeto requiere la percepción de la multidimensionalidad de cada aspecto estratégico.
Para explicarlo, se puede recurrir a la figura del paralelogramo. Si se quisiese expresar haciendo referencia a entidades inmateriales, sería preciso colocar sobre dos extremos horizontales las dimensiones de ordenamiento de tipo eclesiástico y de tipo político. En los otros dos extremos verticales deberían figurar las elaboraciones doctrinales y, en el lado opuesto, aquellas espirituales en las que se asientan instancias proféticas e intuiciones anticipadoras.
Un paralelogramo de fuerzas interpretado por sujetos abstractos corre el riesgo de reducirse a su vez a la abstracción, y está en lo cierto si este tipo de descripción lleva a no tener en cuenta el hecho de que las fuerzas caminan sobre las piernas de los hombres y las mujeres, cuyas elecciones y acciones, cuya libertad y condicionamiento, mueven las cosas y hacen que caigan.
Sin embargo, me parece todavía más importante subrayar que a los lados de esta cuadripartición conceptual se sitúan hechos históricos no menos importantes que las polarizaciones diagonales: que una figura como la del patriarca ecuménico Atenágoras, por ejemplo, enlaza lo espiritual y lo eclesiástico; o como aquella de frère Roger de Taizé que crea un puente entre dimensión política y presencia silenciosa.
Utilizo esta imagen solo para indicar una tensión que no es única, que nos debe poner atentos para evitar reducciones precipitadas en el examen de las fuentes y eventos que pueden aparecer más propiamente atribuibles a uno u otro plano, pero que, por el contrario, deben ser consideradas desde varios puntos de vista, con muchas precauciones, pero también con la confianza de tener delante un objeto que se expone al conocimiento histórico con una cierta connaturalidad porque es un hecho, porque es cristiano.
Notas:
1 Profesor de la Universidad Modena-Reggio, Italia, y Director de la Fundación para las Ciencias Religiosas Juan XXIII, Bologna, Italia. Es además el actual presidente de la Academia Europea de Religión.