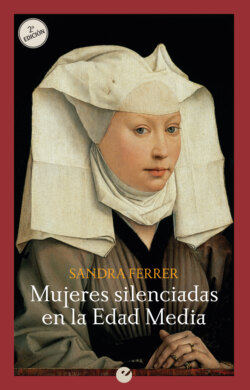Читать книгу Mujeres silenciadas en la Edad Media - Sandra Ferrer - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Esposas y madres
ОглавлениеRespondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios.
Lucas 1:35
Los siglos XII y XIII fueron sin duda el momento de gran esplendor de la Virgen María. Por todo el orbe cristiano empezaron a surgir desde hermosas catedrales bajo su protección hasta pequeñas ermitas escondidas en recónditos lugares. Cuántos templos contemplamos aún hoy conocidos como Nuestra Señora. Y dentro de estos templos, la imagen de María, madre de Dios, con Jesús en su regazo o dándole de mamar, expandiendo la hermosa simbología de la Virgen de la Leche. Incluso embarazada, aunque en pocas representaciones, sobre todo en la zona de la Toscana, con una serie de bellísimas recreaciones de la Virgen del Parto.
La recuperación de la imagen de María nació, sin embargo, de un impulso popular. Poco a poco, el pueblo empezó a recordar a la que fue la madre de Jesús, quizá buscando consuelo y un modelo distinto al de Eva, que compensara su imagen negativa. Sea como sea, lo cierto es que a partir del siglo XII, los miembros de la Iglesia empiezan a hablar cada vez más de María, quien, por cierto, aparece en escasas ocasiones en el Nuevo Testamento.
María empezó a estar presente en los púlpitos, donde los curas hablaban de ella como símbolo de pureza y virginidad, convirtiéndose en el estereotipo de mujer santa y piadosa: un carácter modélico. Pero si todas las mujeres eran irremisiblemente hijas de Eva, todas eran pecadoras y fuente de mal, ninguna llegaría a ser nunca como María. Como mucho, se podían acercar a su perfección imitándola, ya fuera como esposa y madre sumisa, o como virgen. Como se afirma en la obra de George Duby, Historia de las mujeres: «alabar a la Virgen-Madre no es, en absoluto, rendir homenaje al conjunto de sus más modestas hermanas». La virginidad de María hacía imposible que una mujer pudiera seguir sus pasos como madre abnegada y mantener a su vez la pureza de su cuerpo. Pero, aun así, María trajo consuelo a las hijas de Eva, pues con su virginidad abrió un camino de esperanza para que la humanidad pudiera ser redimida y, a la vez, que se pudiera apreciar algo positivo en la mujer medieval.
El modelo de María. Representaciones marianas
En las catacumbas romanas se descubrieron las primeras imágenes de la Virgen con el Niño. En concreto, en las Catacumbas de Priscila aún se pueden contemplar dos hermosos frescos, uno del siglo II y otro del siglo III. El más antiguo, a pesar de estar en un estado muy deteriorado, nos regala la imagen de la Virgen María dando el pecho al Niño Jesús. A su lado, la figura del profeta Balaam, quien señala con el dedo una estrella. Este gesto podría hacer referencia al texto bíblico de Números 24, 15-17: «Oráculo de Balaam, álzase de Jacob una estrella, surge de Israel un cetro». El otro fresco, datado alrededor del 225 de nuestra era y situado en el llamado Cubículo de la Velatio, muestra claramente a una mujer dando el pecho a un bebé desnudo.
Desde entonces, y hasta los siglos medievales, María no está presente en los templos cristianos de Occidente. Pero en el siglo XII será representada tanto en frescos como en tallas de madera y piedra como la Maiestas Mariae. María se ha convertido en un trono estático, hierático, sobre el que se sienta el Hijo de Dios, mientras aguanta en algunos casos una bola del mundo y en otros un cáliz, en representación del orbe cristiano. Esta María aún no es la Virgen maternal y tierna que nos regalará el barroco de la Contrarreforma, sino que se nos presenta como una figura poderosa y distante que llega a suplir el papel de su hijo en lugares tan destacados como los ábsides, donde el Pantocrátor deja su lugar para su madre, a quien serán consagrados templos como el de Santa María de Taüll.
Esta imagen fría de María se va humanizando, poco a poco, y se muestra más cercana en otro modelo de representación conocido como Virgo Lactans o Madonna Lactans. La Virgen de la Leche, que ya encontramos en las catacumbas romanas, fue ampliamente representada a partir del siglo XIII siguiendo los modelos de la Galactotrofusa bizantina. En muchas ocasiones, Jesús toma el pecho de María mientras mira al espectador, rodeado de santos, ángeles o personajes laicos, que representan a los donantes de la iglesia en la que fue pintada.
María fue igualmente representada como madre embarazada del Hijo de Dios. Una iconografía que no fue muy extendida, pero que durante el siglo XIV empezó a aparecer en distintas iglesias de la Toscana. Hasta que el Concilio de Trento, en el siglo XV, prohibió explícitamente la representación de María embarazada, la Virgen del Parto se representó como una mujer de mirada serena y tranquila, de frente o de lado, pero siempre marcando claramente su redondez. Mientras que con una mano sostiene dulcemente su vientre, en la otra nos enseña un libro, símbolo del Verbo encarnado.
Todas estas representaciones marianas tienen muchas similitudes con las representaciones primitivas de la Diosa Madre de distintas culturas antiguas. Es curioso tomar en consideración que la Madonna Lactans tuvo su origen en las primitivas comunidades cristianas coptas de Egipto, donde aún permanecían en el recuerdo las representaciones de la diosa Isis amamantando a Horus.
La mujer había sido relegada en la sociedad medieval, pero el poder eclesiástico utilizó la imagen femenina como símbolo de poder heredado de las sociedades antiguas, en las que la diosa madre tuvo también un papel esencial. Pero esta mujer poderosa, diosa o madre, no dejaba de ser un estereotipo, no una mujer real.
La esposa sumisa
Precisamente, una de las pocas veces que María aparece en los textos sagrados es en el conocido pasaje de las bodas de Caná. Es en este escenario donde Jesús hará su primer milagro y se confirmará la santidad de la institución matrimonial con la presencia de Cristo en el enlace.
La unión sagrada de un hombre y una mujer queda claramente descrita en la repetidísima frase de Marcos en el versículo 10:9: «Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre». Sin embargo, el matrimonio, como lo conocemos en la actualidad, con un ministro de la Iglesia ante el altar y los contrayentes enfrente, es algo que no se definió como tal hasta el siglo XII. El matrimonio como sacramento se irá conformando a lo largo de los siglos medievales, cuando las autoridades eclesiásticas asuman como propios los ritos paganos de unión entre un hombre y una mujer, entre ellos, el de la imposición del anillo a la mujer. La imposición del anillo al hombre se instauró muchos siglos después.
El II Concilio de Letrán, celebrado en 1139, determinó la obligatoriedad de que un sacerdote bendijera el matrimonio. Poco después, hacia 1141, el Decreto de Graciano sentaría las bases de la futura legislación matrimonial. Graciano, un monje jurista y profesor de Teología en Bolonia que recogió en su decreto toda la jurisdicción canónica, fue el primer eclesiástico en poner orden a los textos antiguos y escribir un compendio de leyes eclesiásticas, por lo que se le considera el precursor del derecho canónico. Hasta entonces, eran solamente los laicos los que escribían sobre derecho, en su ámbito civil, pero fue en Bolonia y por su mediación que se empezaron a poner por escrito las leyes eclesiásticas.
Entre los distintos temas que aborda el Decreto de Graciano, encontramos el derecho canónico del matrimonio en el libro iv. A lo largo de ciento diez cánones, Graciano definió los elementos esenciales de la unión sagrada entre un hombre y una mujer, controlada siempre por la Iglesia. El matrimonio —nos dice Graciano— es un contrato que busca el bienestar de ambos cónyuges y cuyo objetivo esencial es la procreación. Una unión indisoluble —como ya nos recordó el evangelista— que ambos contrayentes aceptan libremente.
La definición de Graciano terminó de perfilarse un siglo después en el iv Concilio de Letrán, en 1215. En los Cánones 50, 51 y 52 se definió el matrimonio como un sacramento de la Iglesia y se establecieron los límites de consanguinidad admitidos, así como la prohibición expresa de las uniones con infieles. También se instauró la tradición de publicar los bandos para que quedara claro la legalidad del futuro matrimonio.
El Decreto de Graciano y el iv Concilio de Letrán no suponen ninguna novedad en lo concerniente a la naturaleza esencial de la unión matrimonial. El matrimonio se consideraba ya entonces un contrato económico y social de protección mutua donde el amor no aparece en ningún momento como elemento esencial.
La Iglesia definió el matrimonio como un sacramento al que ambos contrayentes se acercaban con total libertad. Sin embargo, las mujeres poca opinión podían tener ante las presiones familiares y la amenaza de una vida de perdición si no aceptaban las sugerencias de su familia y de su futuro esposo.
Los siglos medievales no recuperaron solamente la imagen bíblica de María como modelo de perfección, sino también de sumisión. Volvemos a la Biblia para encontrar, en Lucas 1:38, la respuesta de María a la Anunciación del Señor: «Aquí tienes a la sierva del Señor. Que él haga conmigo como me has dicho». María fue la madre de Dios, pero por encima de todo fue sierva y símbolo de la mujer sumisa. María, como todas las mujeres, debía hacer según la voluntad del hombre. Junto a María, la Iglesia rescató también a Sara, mujer de Tobías y modelo indiscutible de esposa sumisa, obediente y respetuosa con su marido. Y, por supuesto, madre abnegada.
La madre abnegada
Mientras santo Tomás de Aquino aseveraba que la mujer había sido creada para ayudar al hombre a la procreación, la Iglesia se empeñaba en ensalzar la naturaleza virginal como el estado ideal de la mujer. Una contradicción encarnada en la imagen de María, que había sido madre y a la vez había conseguido permanecer virgen.
A partir de estas afirmaciones, los hombres de Iglesia, alejados siempre de la realidad del mundo femenino, crearon una imagen —digamos— antinatural de la mujer. Para subsanar el mal necesario se aceptó, porque no había más remedio, que las relaciones carnales entre hombre y mujer se santificaran solamente si tenían lugar dentro del matrimonio y, solamente, con una intención puramente procreadora.
Como en otros ámbitos de la vida, los textos sobre la vida conyugal fueron escritos en su gran mayoría por hombres de Iglesia. Ya en el siglo IV, san Agustín asimiló el pecado original con el pecado carnal, cuando hasta ese momento el pecado original era el pecado del conocimiento.
Poco se habla del placer masculino, que se daba por sentado, pero parece ser que hubo mucha discusión acerca del placer femenino. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, condenó explícitamente cualquier intento de alcanzar el placer sexual en las mujeres. Ellas debían ser simplemente cuerpos pasivos en los que el hombre debía poner su semilla para procrear. Por suerte para ellas, hubo quienes rebatieron esta teoría. Bartolomé el Inglés, un monje franciscano que vivió en el siglo XIII y escribió varias obras sobre medicina, dejó claro que la mujer debía sentir placer para fecundar, y algunos teólogos se atrevían a aseverar incluso que el goce era necesario para que un niño naciera sano y bello.
Una vez fecundada, la mujer se sumergía en un universo estrictamente femenino en el que cogía las riendas de su destino, aunque fuera por poco tiempo. El embarazo y el parto los vivía rodeada de matronas, parteras y mujeres de la comunidad que apoyaban a la futura madre en un tránsito que sabían doloroso y a veces incluso letal. Las matronas y comadronas, lo veremos en su momento, habían aglutinado amplios conocimientos de medicina obstétrica y ginecológica y pudieron dar cierto consuelo a los males físicos de las mujeres que se ponían en sus manos.
Cuando el bebé nacía, la madre era responsable de su alimentación y educación en sus primeros años, tarea que debía realizar con alegría mientras cuidaba de la casa y se preparaba para el siguiente embarazo.
Manuales para las buenas esposas
La Iglesia sentó las bases ideológicas de lo que debía ser la mujer en el seno de la familia. Basándose en los textos sagrados y en los escritos de los padres de la Iglesia, determinó los modelos que se habrían de seguir y los comportamientos ideales. Pero la sociedad laica también se encargó de definir cómo debía ser una mujer virtuosa. Además de los sermones declamados desde los púlpitos por los religiosos, también los laicos escribieron tratados de buenas prácticas con el objetivo de hacer de sus mujeres buenas madres y esposas.
Uno de los más conocidos, y que ha llegado hasta nuestros días, es Le ménagier de Paris, un libro escrito alrededor de 1392 por un autor anónimo del que sabemos pertenecía a la burguesía parisina y poseía una importante fortuna. Con propiedades extramuros y dentro de París, el autor del manual se había casado con una muchacha de quince años, a la que decidió escribirle un extenso y completísimo manual para que alcanzara la perfección en su papel de madre y esposa.
Le ménagier de Paris aborda temas morales y define conductas virtuosas de abnegación y sumisión. Normas que se complementan con consejos más mundanos relacionados con el buen funcionamiento de sus propiedades. Desde más de trescientas recetas culinarias hasta consejos de jardinería, la esposa del autor tenía en el manual una retahíla de normas sobre cómo escoger adecuadamente a los sirvientes o cómo domesticar a los halcones para la caza. El autor de Le ménagier de Paris le dice a su esposa:
Querida, te repito, debes obedecer a tu futuro marido, pues es gracias a la obediencia que una buena esposa obtiene el amor de su marido y, en fin, recibe de él todo lo que desea. Igualmente puedo decir que, si actúas con arrogancia y desobediencia, te destruyes a ti misma, a tu marido y a tu hogar.
Esta frase resume a la perfección el papel de la mujer dentro del matrimonio.