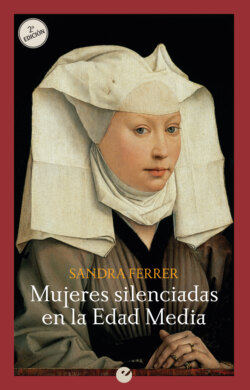Читать книгу Mujeres silenciadas en la Edad Media - Sandra Ferrer - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Religiosas
ОглавлениеComo monja, la mujer es promovida a la dignidad del hombre, por lo cual se libra de someterse a él.
Santo Tomás de Aquino
Las mujeres serán siempre la calamidad
de los grandes hombres.
Eloísa
En mi búsqueda de mujeres silenciadas en los siglos medievales, me he dado cuenta de que muchas eran mujeres relacionadas con la Iglesia. Abadesas, monjas y beguinas... han sido muchas las que me han deleitado con sus vidas excepcionales, ya fuera como místicas, escritoras, iluminadoras o incluso asesoras políticas, como en su momento veremos.
El monacato femenino en la Edad Media fue un movimiento de tal magnitud que llegó a plantearse como un problema no solamente eclesiástico, sino también social. Pero antes de que esto sucediera, allá por los siglos XII y XIII, las mujeres trazaron un largo recorrido en la historia de los cenobios femeninos.
Los primeros cenobios femeninos
Tenemos que remontarnos de nuevo a los primeros años del cristianismo, los tiempos inmediatamente posteriores a la muerte de Jesús. Figura que, como ya vimos, no negó nunca, al menos explícitamente, la igualdad entre hombres y mujeres, además de ser estas últimas las protagonistas de algunos de los momentos clave de su vida. En aquellos tiempos en los que las comunidades cristianas vivían en la sombra, eran muchas las mujeres que ejercían cierto poder en ellas como sacerdotisas o diaconisas. Mujeres a las que se les permitía bautizar a otras mujeres o incluso participar en los momentos clave de la eucaristía. En los concilios de Nicea y Calcedonia, por ejemplo, se dio autorización a las mujeres que superaban los cuarenta años a verter el vino en la comunión.
Poco a poco, fueron muchas las mujeres que se unieron de manera esporádica para vivir una vida de reclusión y así conformaron las primeras comunidades monásticas femeninas. Comunidades que avanzaron de manera paralela a las masculinas y que fueron definiéndose a su sombra.
A las primeras mujeres que decidieron abandonar la vida laica y optar por una vida de reclusión debemos contextualizarlas en los tiempos de las persecuciones contra los cristianos, en los que una larga lista de mujeres fueron martirizadas y elevadas a los altares de la Iglesia católica como santas. Mujeres que formaban parte de familias romanas y que se rebelaron contra la potestad paternal de decidir sobre su futuro.
Vidas en las que se mezcla la verdad y la leyenda. Santa Cecilia, a quien la tradición convirtió en patrona de la música, pertenecía a la familia senatorial romana de los Metelos. Según la poca documentación histórica que existe, Cecilia se había convertido al cristianismo siendo una niña y su profunda fe en el nuevo credo arrastró a otras personas de su entorno. Entre ellas, su propio marido, un noble pagano asignado por su padre y llamado Valerius. Bautizada por el papa Urbano I, Cecilia sufrió las persecuciones contra los cristianos de finales del siglo II y principios del III. Según la leyenda hagiográfica, Cecilia fue martirizada y, tras sobrevivir a varios martirios, como ahogarla y hervirla, la decapitaron el 22 de noviembre del 230. El cuerpo de Cecilia fue enterrado junto a la cripta pontificia de la catacumba del papa Calixto I en la vía Apia romana, por orden de Urbano I.
Santa Tatiana de Roma es otro ejemplo. Ella y su familia romana se convirtieron al cristianismo en el siglo III. Tanto ella como su madre habrían ejercido de diaconisas en las comunidades cristianas de Roma. Cuando Tatiana fue detenida, las autoridades romanas la obligaron a rendir culto al dios Apolo. Según la leyenda, Tatiana sí oró, pero a su Dios. Un terremoto destruyó la estatua de Apolo y parte del templo en el que se encontraba. El martirio de Tatiana empezó con la aplicación de varias torturas. Para ejecutarla, fue llevada al circo romano y la pusieron ante un león, que, a pesar de estar hambriento, lo único que hizo fue echarse a los pies de la santa. Ante el intento fallido, los romanos decidieron decapitarla. Una espada terminaba con su vida el 12 de enero del 225 según el calendario juliano, el 25 de enero según el gregoriano.
Estas y otras mujeres, como santa Úrsula de Colonia, santa Justa y santa Rufina o santa Catalina de Alejandría, forman parte de una lista extensa de mujeres que en los primeros años del cristianismo se rebelaron contra el poder romano establecido y aceptaron morir por sus creencias. Mujeres que en los siglos medievales se convirtieron en símbolo de la valentía de los primeros cristianos y en ejemplo para las mujeres virtuosas.
Muchos de los monasterios femeninos que se fundaron en la Edad Media nacieron con la intención de recluir a mujeres cercanas a hombres de fe, hermanas en su gran mayoría, para que siguieran su mismo camino de santidad. Uno de los primeros casos lo encontramos en la ciudad santa de Belén, donde san Pacomio, considerado uno de los padres del monacato, fundó ocho monasterios, dos de los cuales fueron femeninos. Fue su hermana María la que inspiró su fundación y quien se convertiría en abadesa de estos. En el siglo IV, san Agustín fundó el monasterio femenino de Hipona para su hermana y algunas sobrinas. Además de fundar el cenobio, san Agustín escribió el Ordo monasterII, una regla monástica para las religiosas. Otro ejemplo lo encontramos en la Hispania visigoda del siglo VI, donde san Isidoro y san Leandro de Sevilla velaron por su hermana Florentina animándola a ingresar en un convento. Su hermano Leandro escribió alrededor del año 580 un tratado o regla monástica para ella titulado Sobre la institución de las vírgenes y el desprecio al mundo. La obra de Leandro, la única regla que se conoce de la época respecto a la ordenación de la vida monástica femenina, fue utilizada por santa Florentina para fundar varios conventos de mujeres. El propio san Benito fundó también en el siglo VI el monasterio de Piumarola, dirigido por su hermana santa Escolástica y basado en la regla benedictina. Avanzando en el tiempo, ya en el siglo XII, encontramos el caso de Abelardo, quien fundó el monasterio del Paráclito para su amada Eloísa. La regla que escribió para el Paráclito fue una adaptación de la regla de san Benito a las necesidades de las mujeres.
En todos estos casos, y en muchos otros, se trata de fundaciones religiosas creadas por hombres y dirigidas por hombres. Tendremos que esperar muy poco, al siglo XIII, para que sea una mujer, santa Clara de Asís, la que escriba la primera regla original para su monasterio femenino.
El poder de las abadesas
Muchos de los conventos femeninos que proliferaron a la sombra de los cenobios masculinos fueron dirigidos por mujeres de alta alcurnia. Mujeres pertenecientes a la realeza y la nobleza ejercieron un poder destacado en sus monasterios, equivalente al de obispos o abades. Las abadesas se convirtieron en una suerte de señoras feudales que velaban por la salud espiritual de sus hijas, pero también controlaban los dominios territoriales del monasterio. Estas mujeres utilizaron también su poder para ayudar a las monjas a acercarse a la cultura. Monjas, muchas de ellas analfabetas, que gracias al esfuerzo de las abadesas pudieron aprender latín y leer los textos sagrados. Anderson y Zinsser señalan en Historia de las mujeres. Una historia propia:
Bajo la dirección de abadesas de singular energía e inteligencia, estos centros religiosos fueron excepcionales, equivalentes a las tan escasamente dotadas universidades.
Las monjas recluidas
El poder y la relativa libertad que aquellas abadesas y sus monjas tuvieron se dieron, no obstante, durante un tiempo breve. Con el nacimiento de las órdenes mendicantes, las ciudades medievales vieron surgir un nuevo tipo de monjes. Hombres que salían a las calles a predicar la pobreza y a recordar la palabra divina. Fue en ese contexto cuando las mujeres, cada vez más numerosas en la vida religiosa, fueron percibidas como un peligro al querer emular a los monjes mendicantes. A pesar de que ya en el siglo VI Cesáreo de Arlés había puesto de manifiesto la necesidad de la clausura femenina, lo cierto es que los familiares entraban en los conventos y las monjas salían de ellos cuando lo necesitaban.
Pero los siglos XII y XIII vieron crecer peligrosamente ciertas libertades y nuevas formas de entender el monacato. Fueron tiempos en los que aparecieron las beguinas, con su original forma de entender la religión; existían también las comunidades de canonesas, que tenían un estilo de vida menos rígido que el de los monasterios; las ermitañas, que se enclaustraban en una celda adosada a las iglesias... Un sinfín de nuevas formas de entender la religión y la vida monacal femenina que la Iglesia decidió atajar.
El iv Concilio de Letrán prohibió la creación de nuevas órdenes religiosas femeninas y obligó a todos los grupos de mujeres a unirse a una orden ya existente. La Iglesia obligó a los miembros de las órdenes masculinas a aceptar la cura animarum de las mujeres.
En 1293, la bula Periculoso, promulgada por el papa Bonifacio VIII, decretaba oficialmente la clausura total de las mujeres que vivieran en un convento, mientras continuaba la lucha de la Iglesia por terminar con movimientos como los de las beguinas y recluir, y silenciar, definitivamente a las religiosas.