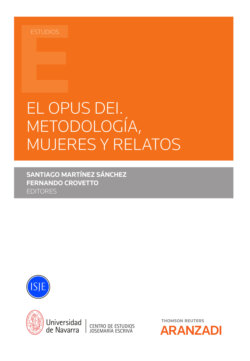Читать книгу El Opus Dei. Metodología, mujeres y relatos - Santiago Martínez Sánchez - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I. PROBLEMÁTICA Y LEGITIMACIÓN DE LA BIOGRAFÍA CIENTÍFICA
ОглавлениеEl género biográfico, en efecto, es problemático. Escribir historias de vida o biografías ha sido, desde la antigüedad, una de las formas más populares de contar el pasado, de hacer historia: la vida de un hombre o de una mujer que por algún motivo ha destacado entre sus congéneres es como un cofre que esconde un secreto y que se espera que alguien, un día, pueda abrir. Sin embargo, durante parte del siglo XX, cuando la ciencia histórica ha refinado su técnica y se ha hecho más objetiva y omnicomprensiva, la biografía ha sido vista con sospecha.
Existe, sobre todo, un prejuicio epistemológico que durante muchos siglos ha acompañado no solo a la biografía sino, en general, a toda forma de historiografía. La lógica aristotélica dejó sentado que la ciencia es un conocimiento de hechos universales y necesarios (cuánto suman los ángulos de un triángulo –siempre 180 grados–, cómo se reproducen los salmones –siempre del mismo modo−, etc.). Según este planteamiento, lo que no pertenece al ámbito de lo universal y necesario, es decir, lo particular y contingente, no podría ser conocido científicamente. Y la historia es precisamente el reino de lo particular y contingente: el hecho histórico es irrepetible y no obedece a leyes universales, porque el hombre no está programado para actuar de una determinada manera, sino que es libre. Si vamos en coche y vemos un incendio, podemos pararnos y sacar una foto, o llamar a los bomberos, o pasar de largo...: no hay una ley universal que nos haga actuar necesariamente de cierta manera, y de ahí que sobre cómo actuamos, sobre cómo hacemos que discurra la historia, en teoría no se pueda tener un conocimiento científico.
Aclaremos que hoy esta visión restrictiva de la ciencia no es la única admitida: hoy se considera científico, en general, todo conocimiento metódico y riguroso, y la historia, cuando se hace seriamente, lo es. Sin embargo, hay quien sostiene que ese conocimiento metódico y riguroso de la historia, para que de verdad sea ciencia, debe aplicarse a un objeto general, no particular (no, por ejemplo, a la vida de una única persona), y así, incluso un historiador que estaba de vuelta de la historiografía meramente analítica y cuantitativa como Lawrence Stone, en su manifiesto de 1979 en la revista Past and Present por una “New Old History” más narrativa que estructural, despreciaba la biografía como género científicamente débil. El problema de la biografía venía a decir, es que es historia individual previamente seleccionada, lo que la hace epistemológicamente no convincente: no es prueba científica de nada, es solo un instrumento retórico1. En este sentido, él consideraba más científicos los estudios históricos de corte sociológico, que tienen por objeto una colectividad en la que hay unos rasgos generales comunes: por ejemplo, los estudios sobre la mentalidad social (las actitudes comunes, las creencias, los estilos de vida...) de un específico sector de población en un determinado momento histórico y lugar2.
Este mismo prejuicio antibiográfico, en una versión extrema, se manifiesta en sociólogos estructuralistas como el francés Pierre Bourdieu. En un artículo publicado en 1986, “La ilusión biográfica”, Bourdieu critica la biografía como un intento arbitrario de dar coherencia y sentido a una vida desde fuera: según él, el supuesto de que la vida de una persona constituye un todo, y un todo con sentido, es solo una ilusión que el biógrafo sostiene artificialmente por medio de la selección interesada de secuencias ordenadas según relaciones inteligibles3. La realidad, dice Bourdieu, nos muestra que bajo el “designador rígido” (así lo llama él) del nombre propio de una persona no hay un único yo permanente, sino una multiplicidad de sujetos fragmentarios determinados por las estructuras sociales4.
El artículo de Bourdieu no creo que haya hecho entrar en crisis a ningún autor de biografías, pero su lectura es interesante para caer en la cuenta de algunos peligros que acechan a quien escribe la vida de una persona. No es necesario llegar al extremo de negar la continuidad del yo para admitir, por ejemplo, que si un biógrafo se empeña en buscar unas líneas de fuerza permanentes que le permitan dar razón de toda una vida puede estar llevándose a engaño, o bien puede estar ocultando, de modo consciente o inconsciente, las numerosas incoherencias y discontinuidades que toda trayectoria humana presenta. Con lo que no estoy de acuerdo es con la presunción de que la vida de una persona está fundamentalmente determinada por la estructura social, como un viaje en metro –es el ejemplo falaz que pone Bourdieu– está determinado, según él, por la estructura de la red metropolitana5. Si hago un viaje, siempre será más importante adónde quiero ir que por dónde puedo ir: esto último es condicionante pero no determinante, a mi modo de ver. Aplicado a nuestro caso, a la biografía: en la vida de una persona, la estructura social en la que se encuentra inmersa es importante, pero no es la clave de todo.
No hay que pensar que este sociologismo sea patrimonio exclusivo de ciertos intelectuales estructuralistas. De él podría participar también, por ejemplo, quien viera con malos ojos las biografías de miembros del Opus Dei por el hecho de que dan, del Opus Dei, una visión solo parcial: el Opus Dei según lo ha vivido un individuo particular. No creo que sea una prevención muy extendida, pero en todo caso me parece un purismo miope: es evidente que no solo existe la historia del Opus Dei como institución, sino tantas otras historias en las que el Opus Dei forzosamente aparecerá de modo solo parcial. Más peso debería tener la consideración del enorme atractivo que ejerce el género biográfico entre los lectores, mucho mayor que el de cualquier otro tipo de relato histórico. En Wikipedia, la voz “Leonardo Da Vinci” tiene muchas más consultas que la voz “Renacimiento italiano”; la voz “García Lorca”, muchas más que “Generación de 1927”; la voz “Picasso”, muchas más que “Cubismo”. En efecto, a la gente no solo le interesan las construcciones culturales o sociales a que la historia da lugar, sino también, y mucho, la vida de las personas que las componen: su recorrido, sus lugares y ambientes, sus amores, sus manías, sus aspiraciones y frustraciones, etc. Es esa atracción lo que explica la gran cantidad de biografías que tantos periodistas y literatos lanzan al mercado, quizá justamente acreedoras, en algún caso, de esas acusaciones de retórica y de ilusionismo que se han dirigido a la biografía en general, pero necesarias e importantes, a la vez, para la formación del pueblo, también cuando mitifican a un personaje sobre bases inciertas. Me parece evidente que esa presión de la biografía popular, no científica, por una parte, justifica que el género biográfico esté presente entre la literatura sobre el Opus Dei; por otra, llama en causa a la biografía científica, producto no menos necesario.