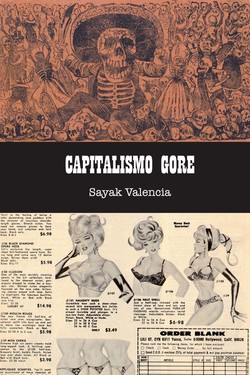Читать книгу Capitalismo gore - Saya Valencia - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1. Estallido del Estado como formación política
La ética ha de estar a la altura de lo que nos acontece.
Gilles Deleuze
La preocupación (filosófica) por la violencia
Si bien es cierto que la violencia es un comportamiento que nos acompaña desde los inicios de lo que conocemos como Historia, también lo es que este fenómeno no ha sido suficientemente estudiado por la filosofía —o ha carecido de difusión—, excepto casos aislados como el de Maquiavelo y Hobbes, en cuyos trabajos la violencia fue un factor definitivo. En el primer caso, como una herramienta determinante para el acceso al poder y la conservación de éste11 y en el segundo, como un rasgo de la condición humana y la «sociabilidad».22
Existen también algunos teóricos contemporáneos que tratan (o trataron) el tema de la violencia como una transversal importante en su obra, como es el caso de Georges Bataille, Slavoj Žižek, Judith Butler, Giorgio Agamben y Achille Mbembe.
Sin embargo, la preocupación filosófica sobre el tema dista de ser evidente, lo cual resulta paradójico dado que la violencia en el último siglo se ha recrudecido y convertido en el eje determinante de Occidente y la vida contemporánea, es decir, en un paradigma interpretativo de la realidad actual. Como lo explica Charles Tilly:
… en términos absolutos (y per cápita), el siglo xx ha sido el más violento de los últimos diez milenios del planeta. Partiendo del balance de víctimas en conflictos armados, principalmente en la guerras mundiales (I y II) y recordando que en la segunda mitad del siglo xx las prácticas militares que siguen prevaleciendo responden a nombres como los de guerrilla, conflicto de baja intensidad, genocidio, politicidio, democidio o limpieza étnica.3
De este modo, el siglo xx puede ser entendido como un sinónimo de violencia, la cual se ha radicalizado a través del neoliberalismo y el advenimiento de la globalización hasta alcanzar en la primera década del siglo xxi la etiqueta de realidad gore. En este punto cabría la pregunta de por qué es diferente esta forma de violencia vinculada con el capitalismo gore a las otras formas de ejecución. La respuesta radicaría en un entramado fuertemente ligado a los beneficios económicos que reporta tanto su ejecución como su espectacularización y posterior comercialización a través de los medios de información. En el capitalismo gore la violencia se utiliza, al mismo tiempo, como una tecnología de control y como un gag que es también un instrumento político. El gag es parte de la tradición humorística y teatral, especialmente circense, y se define como: «… una unidad cerrada de hilaridad pura: tiene que ver con el gusto muy infantil y muy primitivo por la sorpresa desintegradora, por el desorden que irrumpe, con el placer muy instintivo de que las cosas se salgan de su sitio, caigan o se desplomen inesperadamente …»4
La violencia y su espectacularización se erigen como vectores transversales a todos los campos del conocimiento y la acción, constituyéndose como el modelo por antonomasia de interpretación de la actualidad, así como los creadores fundamentales de una episteme g-local que se extiende desde las periferias hasta los centros del planeta y viceversa.
Entendemos la violencia como una categoría interpretativa con distintas transversales, entre las cuales destaca el hecho de que está íntimamente relacionada con la acción, es decir, el concepto de violencia que manejamos incluye tanto el ejercicio fáctico y cruento de ésta como su relación con lo mediático y lo simbólico.
Ahora que la violencia es episteme, debemos recordar más que nunca que la filosofía «… comienza cuando los dioses enmudecen [¿y qué es esta violencia desenfrenada del capitalismo gore sino un silencio de referentes, un olvido?]. Sin embargo, toda actividad filosófica se basa en la palabra,»5 por eso es pertinente que la filósofía no olvide la deuda que tiene con el discurso, el poder que ostenta también de crearlo y crear ideas e interpretaciones de la realidad que nos circunda.
Por lo anterior, consideramos fundamental una profundización en el tema de la violencia desde nuestra disciplina, ya que es indudable que —como herramienta (efectivísima) de la economía mundial— ha generado una suerte de giro discursivo propio, entendido como un horizonte de sentido y referencia.
Entendemos esta episteme de la violencia como el conjunto de relaciones que unen nuestra época con las prácticas, discursivas o no, que se originan de ésta, creando ciertas figuras epistemológicas contemporáneas que no guardan relación directa con lo que se había venido conociendo como los modelos adecuados de interpretación de la realidad; creando así una fisura en los pactos éticos occidentales y en la aplicabilidad del discurso filosófico occidental ante las condiciones económicas, sociales, políticas, y culturales del mundo actual.
Así, deducimos que de la unión entre la episteme de la violencia y el capitalismo deviene un fenómeno que hemos denominado como capitalismo gore. Éste inició su andadura en el estado de excepción6 en el que se desarrolla la vida en múltiples confines del planeta, con especial ahínco en los países con economías deprimidas que se conocen como Tercer Mundo y en las fronteras entre éstos y el Primer Mundo.
Hacemos hincapié en el hecho de que es prioritariamente en el Tercer Mundo y sus fronteras donde los efectos del capitalismo gore son más evidentes y brutales. Este énfasis descansa en nuestro interés por mostrar que si bien es cierto que las prácticas gore —al menos las más frontales— parten del Tercer Mundo, también lo es que para reflexionar sobre ellas, sobre sus lógicas, sus procesos y sus consecuencias, debemos trazar puentes conceptuales, desarrollar un conocimiento menos exotizante y más cercano a las acciones y demandas bajo las cuales se maneja la realidad tercermundizada; porque es ésta quien nos dará noticia de los fenómenos a los cuales se está enfrentado ya, —y se seguirá enfrentando— el Primer Mundo. Con ello no sugerimos que los fenómenos que acontecen en esos espacios y las categorías para su interpretación sean universalizables, ni que cuenten con validez y aplicabilidad sin tomar en cuenta las diferencias geopolíticas. Sin embargo, sí identificamos ciertos procesos que están emparentados con la globalización y el flujo de modelos económicos criminales que se empiezan a visibilizar en las sociedades primermundistas tanto en los noticieros como en las prácticas de consumo que a través del cine, la música, los videojuegos, el arte y la literatura están cumpliendo la función de instaurar, legitimar y reproducir identidades violentas y, en muchos de los casos, criminales.7
El Primer Mundo carece del conocimiento de estas lógicas y sus acciones, no porque no haya participado nunca de las lógicas criminales, sino por el hecho de que esta forma de ejercer la criminalidad está emparentada con las lógicas de la globalización que aún hoy resultan bastante desconocidas e imprevisibles en cuanto a sus efectos, condenándose así a un vacío epistemológico, teórico y práctico, por carecer de un conjunto de códigos comunes que descifren estas prácticas gore.
El estallido del Estado-nación
En primera instancia y siguiendo a Foucault, abordaremos el liberalismo —doctrina madre del neoliberalismo actual— haciendo una especie de recopilación-reflexión sobre la ruptura que éste supuso para la Razón del Estado al dejar de concebirla como una Polizeiwissenschaft.
El concepto de Polizeiwissenschaft es planteado por los estudiosos alemanes en el siglo xviii y se concibe como una tecnología gubernamental que «se hace cargo de los problemas de la población: salud, natalidad, higiene, encuentran por tanto en este marco, sin dificultad, un espacio importante.»8 La lectura que hace Foucault del liberalismo como una práctica más que como una ideología, «… como una forma de actuar orientada hacia la consecución de objetivos [económicos]»,9 dinamita la concepción del Estado entendido como totalitario, racional pero también como benefactor. Con ello, se pone en jaque la noción misma de gobernabilidad, la cual es reducida por el liberalismo a la vía jurídica buscando crear «una sociedad política basada en vínculos contractuales»10 que se regule por medio de la ley:
… porque la ley define formas de intervenciones generales que excluyen medidas concretas, individuales, excepcionales, y porque la participación de los gobernados en la elaboración de la ley, en un sistema parlamentario, constituye el sistema más eficaz de economía gubernamental.11
No sobra decir que el Estado de derecho garantizado por la ley está regido por la lógica liberalista que brinda libertad de acción para los económicamente pudientes. Sin embargo, la libertad de acción no es propiedad exclusiva de quienes detentan el poder económico ni de quienes se amparan por ello en la ley. De hecho, las prácticas gore no están sujetas a la ley sino que la desafían y pueden ser leídas dentro del marco de la libertad de acción. Igualmente las prácticas de resistencia opositiva se justifican en la agencia y no son favorables para el sistema neoliberalista ni tampoco se adscriben a las prácticas gore, antes bien se sitúan en una distancia crítica de ambas.
La apelación liberalista para crear un Estado laxo en sus responsabilidades con la sociedad y sus sujetos establece una relación de sujetos «sujetados» unidireccionalmente en el marco de la ley. Es decir, las exigencias que este sistema impone sobre el individuo al responsabilizarlo de sí mismo, volviendo social e intersubjetiva y, de alguna forma, privada, la negociación de sus relaciones económicas, no considera a aquellos sujetos que carecen de potestad para negociar desde una posición que no les ponga en desventaja.
El neoliberalismo norteamericano va más lejos que el liberalismo ya que pretende (y, de hecho, lo hace) «ampliar la racionalidad del mercado … a ámbitos no exclusivamente ni predominantemente económicos: la natalidad, la familia, pero también la delincuencia y la política penal.»12 Sin considerar que la libertad de los procesos económicos puede producir distorsiones sociales.
Esta ampliación de la racionalidad económica implica la implantación de un modo débil de gobernabilidad por parte del Estado y su flexibilización, de tal suerte que sea la economía quien se ponga a la cabeza de la gubernamentabilidad y sus gestiones, trayendo como consecuencia —a través de la desregulación impulsada por la globalización— la creación de dobles marcos o estándares de acción que permiten la precarización laboral mundial, al mismo tiempo que alientan el surgimiento de prácticas gore, ejecutadas por sujetos que buscan el cumplimiento de una de las reglas más importantes del liberalismo para hacerse de legitimidad económica y de género y, por tanto, social: encarnar la figura del self-made man.
De este modo, la globalización, cuyas premisas fundamentales hunden sus raíces en el neoliberalismo, pone en evidencia el estallido del Estado, quien en el contexto contemporáneo juega un papel ambivalente, puesto que se basa teóricamente en una política global y de convivencia. Sin embargo, el Estado en la era global puede entenderse más como una política interestatal mundial que al tiempo que elimina sus fronteras económicas redobla sus fronteras internas y agudiza sus sistemas de vigilancia.
Dicha proliferación de fronteras, vigilancia y controles internos aumenta los costes, el auge y la demanda de mercancías gore: tráfico de drogas, personas, contratación de sicarios, seguridad privada gestionada por las mafias, etc.
Sin embargo, la flexibilización económica del Estado no va en detrimento del poder y el control ejercido por éste. «Es decir, que en esa nueva gubernamentabilidad esbozada por los economistas siempre tratará de asignarse como objetivo el aumento de las fuerzas del Estado …»13
El estallido del Estado benefactor puede observarse en el desplazamiento de la gubernamentabilidad dirigida por la economía (las empresas transnacionales legítimas e ilegítimas que hacen que las lógicas mercantiles sean adoptadas inexorablemente por todo el sistema), transformando el concepto de Estado-nación en el de Mercado-nación, es decir, transformando una unidad política en una unidad económica regida por las leyes del intercambio y del beneficio empresarial, y conectada por múltiples lazos al mercado mundial.
Estado nación / Mercado nación
Para hablar del desplazamiento de la gubernamentabilidad cabria preguntarse: ¿cómo emerge y se populariza la idea de globalización? Para esta pregunta hay múltiples respuestas; no obstante, nos centraremos sobretodo en el desprestigio del concepto de ideología. En 1989, Francis Fukuyama, politólogo estadounidense, publicó un libro titulado El Fin de la Historia y el último hombre donde, en una reinterpretación neoliberalista de Hegel, daba por terminadas las ideologías y las grandes metanarrativas poniendo como punto final a éstas la caída del comunismo.
Después de eso, nos encontramos en una línea tránsfuga de la Historia donde el tiempo siguió avanzando sin los molestos obstáculos que supondría el no profesar un pensamiento único: la religión del neoliberalismo absoluto. Así, la caída del comunismo, la des-ideologización y la des-historización resultaron campo fértil para la emergencia de la globalización.
Entendemos globalización como la desregulación en todos los ámbitos, acompañada de la debilitación máxima de las mediaciones políticas en beneficio exclusivo de la lógica del mercado. Esto incluye:
1. Mercado laboral desregulado.
2. Desterritorialización (segmentación internacional y descontextualización del ámbito propio de cada país).
3. Decodificación de flujos financieros por la aplicación exacerbada de la política neo-liberal.
4. Estrategias aplicadas para que el dinero viaje a la velocidad de la información (maridaje de la economía con la tecnología).
Sin embargo, el discurso neoliberal presenta a la globalización ante la sociedad como una realidad que pudiera basarse en la igualdad. Bajo la sentencia de igual-acceso-a-todo14 ordena la aceptación del mercado como único campo que todo lo iguala, pues instaura necesidades, naturalizadas artificialmente, que incitan al consumo sin diferenciación alguna.
Es importante destacar que el maridaje que se da entre economía, política y globalización populariza el uso de nuevas tecnologías, bajo la consigna de eliminar fronteras y acortar distancias —aunque sólo virtualmente—. Sin embargo, dicho maridaje tiene como fin crear una conciencia social acrítica e hiperconsumista que dé la bienvenida a los sistemas de control y vigilancia sin que éstos tengan que ocultarse, ponderando su existencia como lógica, aceptable y demandada por la propia sociedad, condicionando y trasgrediendo, de esta manera, las nociones de privacidad y libertad. Se configura así una nueva idea de identidad personal, nacional, social. Lo social contemporáneo puede entenderse como una aglutinación de individuos encapsulados en sí mismos que comparten un tiempo y espacio determinados, y participan de forma activa o pasiva (radical o matizada) de una cultura del hiperconsumo.
Ser una cultura del hiperconsumo se deriva, como consecuencia lógica, de las prácticas políticas y de la emergencia de la nueva clase dirigente: los empresarios. En el concepto de cultura actual ya no hay espacio para los héroes, sólo para los publicistas.
Junto al estallido del Estado como entidad política se emprende también un desmantelamiento o resignificación mercantil de los conceptos de nación y nacionalismo. Para revisar el concepto de nacionalismo citamos a Clifford Geertz, quien lo definía, a mediados de la década de 1970, como: «amorfo, con inciertas metas, a medias articulado, pero así y todo en alto grado inflamable.»15 Y lo dividía en dos tipos de evocaciones para legitimarse:
1. Esencialista: apela a los términos de tradición, cultura, carácter nacional, parentesco sanguíneo, lengua, etc.
2. Epocalista: apela a la historia de nuestro tiempo, su dirección y el significado de ésta.
Al apropiarse de ellas, el mercado toma y absorbe estas evocaciones de legitimidad, regresándolas al discurso de forma resignificada16 —resignificación que obviamente sólo atañe a sus intereses— con lo cual instituye, de manera sutil, un nuevo formato de nacionalismo que apela a los conceptos de unión e identificación a través del consumo, tanto de bienes simbólicos como materiales. Ya que, dentro de las lógicas mercantiles, todo es susceptible de ser comercializado, incluyendo los conceptos, por lo cual, los conceptos de nación y nacionalismo pueden convertirse en baratijas culturales decorativas.
El concepto de Estado-nación ha sido desestructurado y desbancado por el de Mercado-nación. Este desplazamiento es fundamental puesto que «algo que todo el mundo sabe pero nadie siquiera piensa cómo demostrar es el hecho de que la política de un país refleja el sentido de su cultura.»17
Si bien es cierto que el Mercado-nación ya no se reduce geográficamente a un país, también es cierto que el neoliberalismo tiene como principal representante a los Estados Unidos quienes extienden su cultura a través de la tecnología, los mass media, el networking, la publicidad y el consumo a todos los confines de la tierra; creando deseos consumistas incluso en aquellos lugares donde difícilmente podrán ser satisfechos por la vía legal; fortaleciendo la emergencia y el afianzamiento del Mercado como la Nueva Nación que nos une.
Cabe aclarar que la implantación de este discurso no se da de forma directa, expuesta, sino por el contrario, se da en una especie de travestismo discursivo, donde los términos del mercado son intercambiados por otros conocidos y defendidos desde una perspectiva identitaria e incluso nacionalista, por lo cual este intercambio es propuesto de manera casi «natural». Cuidándose todo el tiempo de que el uso y la popularización de los conceptos del Mercado-nación no desplacen bruscamente a los usados por los distintos nacionalismos y/o naciones. Tratar de no hacer desaparecer el discurso (pero sólo en teoría) de las naciones es una estrategia para usarlo como envoltorio de legitimación que encubra al discurso consumista del Mercado-nación.
Se incita a la inflamación del discurso de las naciones para desarmarlas/inmovilizarlas, para que la acción quede directamente a disposición del mercado. Esto se evidencia de forma clara en el hecho de que, en la mayoría de países europeos donde gobierna la derecha, se defiende una economía neoliberal al mismo tiempo que se detenta un discurso conservador que apela al nacionalismo.18 Sin embargo, bajo los preceptos nacionalistas subyace el sistema del Mercado-nación que impone como parámetros de identidad personal, cultural, social e internacional, el uso y consumo de marcas registradas (™), logos (®), nombres (©), firmas, iconos y/o teorías populares, etc., exigiendo un poder adquisitivo para otorgar un status quo que fungirá de canon de identidad.
Hemos revisado el estallido del Estado y el desmantelamiento del concepto de nación en el Primer Mundo. Sin embargo, cabe aclarar que dichos procesos han tomado una dirección distinta en el Tercer Mundo, donde el estallido del Estado se ha dividido entre la integración de las demandas neoliberales y la interpretación literal de estas demandas por parte de la población tercermundista que ha devenido en la creación de un Estado alterno hiperconsumista y violento.
Narco-nación
En el caso de México podríamos decir que el estallido del Estado-nación se ha dado de forma sui generis puesto que el nuevo Estado no es detentado por el gobierno sino por el crimen organizado, principalmente por los cárteles de droga, e integra el cumplimiento literal de las lógicas mercantiles y la violencia como herramienta de empoderamiento, deviniendo así en una Narco-nación.
El proceso que denominamos Narco-nación no es un fenómeno reciente, por el contrario ha sido un proceso largo y complejo. Podríamos hablar de que, desde finales de la década de 1970, el Estado mexicano no puede ser concebido como tal, sino como un entramado de corrupción política que ha seguido las órdenes del narcotráfico en la gestión del país;19 una amalgama narco-política que se ha radicalizado en la última década y que mantiene enfrentados al gobierno y al crimen organizado en la contienda por el monopolio del poder.
Un país como México tiene su economía más constante en el sector gris o negro y en este contexto debemos situar el fenómeno de la delincuencia organizada. Dicho fenómeno ha nacido dentro de un Estado corrupto y desestructurado que llevó a la población civil a una situación caótica, quien tomó el modelo criminal como «… una respuesta “racional” a un entorno socioeconómico totalmente anómalo.»20 Así, «con el Estado en pleno desmoronamiento y las fuerzas de seguridad sobrepasadas por la situación e incapaces de hacer valer la ley, cooperar con la cultura criminal era la única salida.»21
De esta manera, la mafia se entreteje con el Estado y cumple (o financia) muchas de las funciones de aquél, creando un entramado indiscernible y difícil de impugnar de forma eficaz, dado que las necesidades de la población civil se ven atendidas gracias a la creación de escuelas, hospitales, infraestructuras, etc., patrocinadas por el narcotráfico. Se difuminan así las fronteras donde situar las funciones del Estado y las del narcotráfico, todo ello coadyuvado por el encubrimiento y el silencio de la población civil. Como afirma Carlos Resa Nestares:
Es evidente que el poder económico procedente del tráfico de drogas se traduce además en poder social y político. La corrupción, y la intimidación y la violencia cuando ésta falla, genera importantes réditos en torno al proceso político de toma de decisiones, lo cual les permite tener acceso indirecto al debate sobre políticas que influyen en sus negocios tornándolas hacia su favor y en ocasiones en contra de los ciudadanos. Por otra parte, el cerebro racionalmente económico de los grandes narcotraficantes no sólo se dedica a trazar esforzados planes de distribución y expansión sino también a su legitimación en una sociedad concreta. Las drogas generan empleos y riquezas en zonas muy degradadas del primer y del tercer mundo, con las lealtades personales que ese flujo monetario puede generar. Pero también los grandes narcotraficantes utilizan partes marginales pero importantes de sus beneficios para obras sociales y de caridad.22
Durante la crisis de la década de 1980, sufrida por la mayoría de los países de Latinoamérica, se radicalizó la pobreza y se afianzó la alianza narco-política, creándose en México, y en muchos otros países tercermundistas, «un Frankenstein que se escapó por la puerta sin que los científicos se dieran cuenta.»23
Factores como la liberalización de precios, la desregulación de los mercados, escasos apoyos al campo24 (al sector agropecuario), desestructuración e ineficacia de las funciones del Estado, faltas en el cumplimiento en las garantías mínimas de los derechos humanos, espectralización del mercado, bombardeo consumista-informativo, frustración constante y precarización laboral ayudaron también a la popularización de la economía criminal y el uso de la violencia como herramienta mercantil, dando «el pistoletazo de salida para un vertiginoso y accidentado viaje hacia lo desconocido,»25 un camino paralelo que trazó la ruta hacia el capitalismo gore.
Con la década de 1990 llegó una nueva reforma a la economía mexicana: el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá, que se aunó al constante servilismo del gobierno para con las empresas extranjeras, (especialmente con los Estados Unidos y los países asiáticos). El tlc contenía una serie de anomalías catastróficas. Los precios más imposibles para millones de ciudadanos (en los productos básicos de alimentación) y la vivienda se liberalizaron, pero no los que afectaban a una pequeña minoría de empresarios (el petróleo, el gas natural, etc.). Esto llevó al país a una desolación económica y política absoluta, haciendo de la clase media una minoría cada vez más escasa. Con el adelgazamiento de ésta y el incremento de las desi-gualdades sociales, como resultado de una política que permitía a los empresarios extranjeros y nacionales (en su minoría) acceder a «una licencia para imprimir dinero,»26 se produjo el desafío de las leyes y a optar por participar del pastel a través de la economía ilegal. Enriquecimiento cuasi-instantáneo que tenía como precio el derramamiento de sangre y la pérdida de la vida; precios que no resultan demasiado altos cuando la vida no es una vida digna de ser vivida sino una condición ultraprecarizada envuelta en frustración constante y en un empobrecimiento irreversible por otras vías.
«En una situación normal se consideraría que la extorsión, el secuestro y el asesinato constituyen un régimen de seguridad más bien nefasto. A la mayoría de la gente le costaría considerar como negocios legítimos el robo de automóviles, el tráfico de prostitutas o narcóticos.»27 Pero México y gran parte de Latinoamérica no se encuentran en una situación normal. Si en un país tan grande y con tantos recursos se reemplazan éstos por una serie de factores que incluyen la migración masiva del campo a la ciudad, una moneda devaluada múltiples veces, la ineficacia del Estado para adscribirse, de una forma no servil, a los cambios decisivos de la economía mundial, resulta evidente que esta sociedad no puede deja escapar «oportunidades nuevas y excepcionales [que se presentan] a los elementos más ingeniosos, más fuertes y más afortunados de la sociedad [los cuales forman una amalgama de oligarcas, delincuentes y burócratas] cuyo poder escapa de repente al poder estatal.»28
La lucha antidrogas emprendida por el gobierno mexicano
Tal y como hemos expuesto, en México el narcotráfico y la criminalidad en general desempeñan más de un rol que beneficia al Estado. Ya que, por un lado, representan una parte elevada del pib del país y, por otro lado, el Estado se beneficia del temor infundido en la población civil por las organizaciones criminales, aprovechando la efectividad del miedo29 para declarar al país en estado de excepción,30 justificando de esta manera la vulneración de los derechos y la implantación de medidas autoritarias y de vigilancia cada vez más invasivas. También, a través de la declaración del país en estado de excepción se justifica el desmantelamiento del Estado del bienestar, la eliminación de recursos como uno de los primero precios a pagar en pos de la seguridad.
Ni el gobierno ni las fuerzas de seguridad mexicanas buscan acabar con el poder de los cárteles de droga, sino limitarlo y usarlo en beneficio propio como habían venido haciendo desde hace casi cuatro décadas, puesto que planear estrategias efectivas para luchar contra el narcotráfico en México y en todos aquellos países con fuerte dependencia económica de los carteles de droga, traería como consecuencia, efectos recesivos en el conjunto de la economía y consecuencias sociales significativas.31 31 Para justificar lo anterior citamos textualmente algunos fragmentos de una entrevista hecha por Pablo Ordaz a Eduardo Medina Mora, Procurador General de Justicia de la República Mexicana aparecida en el diario El País el domingo 23 de noviembre de 2008:32 32
Pablo Díaz: No hace mucho, en un periódico mexicano apareció una viñeta en la que se veía al diablo muy preocupado, charlando con un colega por la situación de violencia que sufre el país. «Durante décadas», venía a decir, «temimos que se colombianizara México, ahora lo que nos da miedo es que se mexicanice el infierno...»
Eduardo Medina Mora: No estoy desestimando el tamaño del problema, que es muy grave y así lo asumimos, pero sí hay que considerar que los niveles de violencia en el país comparado con otros países no son tan desfavorables [sic].
Resulta sorprendente leer que al Procurador General de Justicia de la República mexicana las 5.300 muertes registradas durante el año 2008 parecen no serle suficientes para alarmarse por el estado de guerra, no declarada, en la que se encuentra el territorio mexicano en manos de los cárteles de droga. Tal vez toda la parafernalia de la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno obedezca a las lógicas de un proyecto de eugenesia cruenta en la que se busca matar a los peces menores para dar un escarmiento a la población civil y recuperar el estatus de respetabilidad que se ha ido desgastando con los años ante los ojos de la sociedad mexicana. Una lucha por recuperar el honor del Estado más que un proyecto de protección y garantía de los derechos civiles y humanos de l@s mexican@s.
Eduardo Medina Mora: El planteamiento del Gobierno no es terminar con el narcotráfico [sic] en la medida en que somos conscientes de que siempre habrá una demanda de sustancias ilícitas, sino quitarle a estas organizaciones el enorme poder de intimidación, el enorme poder de fuego que acumularon a lo largo de estos años y por consecuencia su capacidad de destruir instituciones...
El planteamiento principal de la lucha contra el narcotráfico que nos expone Medina Mora parece radicar en que la efectividad del miedo se circunscriba a las potestades del Estado; es decir, que el poder de amedrentar y beneficiarse con ello sólo sea detentable por el gobierno. El procurador Medina Mora, en sus declaraciones, no nos habla de una reformulación de la aplicación del poder sino con una perspectiva autoritaria e incluso antidemocrática. Tampoco se detiene a analizar los lazos que existen entre estos criminales y la construcción de la nación mexicana basada en el machismo y el despliegue de la violencia que ello implica.
A este respecto, Carlos Monsiváis nos dice que el término macho está altamente implicado en la construcción estatal de la identidad mexicana. Dicho término se expande en México después de las luchas revolucionarias como signo de identidad nacional;33 durante ese período el término machismo se asociaba a las clases campesina y trabajadora, ya que en la incipiente configuración de la nación mexicana el macho vino a ser una superlativación del concepto de hombre que más tarde se naturalizaría artificialmente como una herencia social nacional y que ya no se circunscribiría sólo a la clases subalternas, dado que el machismo cuenta entre sus características: «la indiferencia ante el peligro, el menosprecio de las virtudes femeninas y la afirmación de la autoridad en cualquier nivel.»34 Las construcciones de género en el contexto mexicano están íntimamente relacionadas con la construcción del Estado. Por ello, ante la coyuntura contextual del México actual y su desmoronamiento estatal, es necesario visibilizar las conexiones entre el Estado y la clase criminal, en tanto que ambos detentan el mantenimiento de una masculinidad violenta emparentada a la construcción de lo nacional. Lo cual tiene implicaciones políticas, económicas y sociales que están cobrando en la actualidad un alto numero de vidas humanas dada la lógica masculinista del desafío y de la lucha por el poder y que, de mantenerse, legitimará a la clase criminal como sujeto de pleno derecho en la ejecución de la violencia como una de las principales consignas a cumplir bajo las demandas de la masculinidad hegemónica y el machismo nacional.
La lucha contra el crimen organizado en esta entrevista parece más un ajuste de cuentas entre machos poderosos y heridos que buscan limpiar su honor y recuperar sus territorios pero que, en general, no se preocupan por las consecuencias reales del fenómeno de la violencia,35 ni del miedo que está causando en la población civil, que se ve atacada en dos frentes: tanto por las reyertas entre bandas mafiosas como por la ocupación del espacio público de las fuerzas armadas, creando un miedo endémico que puede manifestarse —como ya lo está haciendo en casi todo el territorio— en el enclaustramiento de los civiles en sus casas, presas de un sentimiento de vulnerabilidad y de un sentimiento de culpa, no del todo justificada, mientras que los criminales campan con toda tranquilidad por el territorio mexicano y el gobierno se libra de manifestaciones activas por parte de la población civil que debería exigirle el cumplimiento de sus competencias en temas de seguridad.
El peligro que encierra este miedo, germinando con mayor intensidad en la sociedad, radica en que puede darse un brote de insurrección civil que desemboque en el derrocamiento del Estado por su incompetencia y en una guerra civil producto de la paranoia, el sentimiento de desprotección, el estrés crónico y el terror constante al que se encuentra sometida la sociedad. Bajo estas circunstancias «te conviertes en un animal o estás en el límite»,36 pues «cuando empieza a haber muertos, no se puede hacer otra cosa que combatir.»37 «El problema es que no puedes sentirte excluido. No basta con suponer que la propia conducta podrá ponerte a resguardo de cualquier peligro. Ya no vale decirse: se matan entre ellos.»38
Sin embargo, el verdadero problema con la violencia para el Procurador no es que se ejerza, sino que ya no es exclusivamente el Estado quien la ejerce:
Eduardo Medina Mora: El Presidente Felipe Calderón ha dicho que las organizaciones criminales en algunas de esas zonas [la frontera norte de México] han disputado al Estado sus potestades básicas. El derecho exclusivo al uso legitimo de la fuerza. El derecho exclusivo de cobrar impuestos, y en alguna ocasión el derecho exclusivo de dictar normas de carácter general.
Lo que el presidente Felipe Calderón no dijo fue que desde las legislaturas del pri39 y durante las dos legislaturas del pan40 el narcotráfico ha desarrollado prerrogativas correspondientes al Estado en cuanto a creación de infraestructuras, empleos y escuelas. No mencionó una sola palabra sobre la lógica inexorable con la que se han venido justificando los corruptos (burócratas, gobierno, policías) que se basa en igualar y servir, mientras detenten el poder, a los que ganan dinero, sean empresarios, delincuentes o ambos. Sabemos que decidir corromperse no es una decisión difícil cuando el panorama que se avizora es sólo pérdida, rezago económico. Lo que resulta difícil en estos casos es resistirse a la tentación consumista.
La guerra contra el narcotráfico que está emprendiendo el Estado mexicano, nos dice:
[Quien sólo busca] soluciones basadas en el mayor despliegue policial y militar, delata una rotunda renuncia a la responsabilidad política por parte de su autor. Son obra de políticos desprovistos de imaginación que carecen de la visión o del interés necesario para abordar las enormes injusticias estructurales de la economía mundial de las que se alimentan el crimen y la inestabilidad.41
Lo que los discursos oficialistas no dicen es que en México los cárteles de droga no podrán ser erradicados eficazmente mientras no se erradiquen las desigualdades estructurales entre la población, mientras «la ausencia de trabajo [persista y nos ponga de frente con] la imposibilidad de encontrar otra salida que no sea la migración»,42 mientras no se deconstruyan los conceptos de modernidad y de progreso y dejen de utilizarse como directrices del discurso político y éste integre las posibilidades reales de una política geográficamente pertinente, mientras no se escape a la espectacularización de la violencia y la celebración del hiperconsumismo; mientras no se cuestione el discurso político basado en la supremacía masculina que necesita el despliegue de violencia como elemento de autoafirmación viril y, sobre todo, mientras no se cuente con una estabilidad económica sostenible que funcione a medio y largo plazo.
Narcotráfico y psiquis estadounidense
Como hemos observado en el apartado anterior, el Estado mexicano, dada la imbricación política con la economía criminal, ha sido sustituido por «la instauración de un sujeto a nivel nacional, un sujeto soberano y extrajurídico, violento y centrado en sí mismo; sus acciones constituyen la construcción de un sujeto que busca restaurar y mantener su dominio por medio de la destrucción sistemática …»43
La cita de Judith Butler expresa lo que esta filósofa entiende por psiquis del gobierno estadounidense (en las legislaturas de George W. Bush). No es casual que pueda trazarse un paralelismo entre esta psiquis y la estructura mafiosa del narcotráfico en México, puesto que estos mundos, aparentemente antagónicos, se equiparan en algunos puntos.
Por un lado, la gestión de la violencia extrema (en el caso de los Estados Unidos reflejada en sus constantes guerras, siendo su muestra más reciente la guerra contra Iraq; y en el caso de los cárteles de drogas sus luchas tanto intestinas como contra la policía y los departamentos antidrogas) como principal vía para la ocupación/conservación de un territorio, y la libre circulación y obtención de un producto (el petróleo y las drogas respectivamente) para hacerse con un mercado que les otorga y garantiza un crecimiento exponencial de sus ganancias, reportando así mayor poder económico y legitimando, de este modo, su pertinencia y supremacía en las lógicas del mercado, el patriarcado 44 y el capitalismo internacional. Por otro lado, su apego al uso de estrategias que lindan con lo ilegal como forma directa para el ejercicio del poder sin restricciones y con reporte de beneficios individuales. «Lo ilegal trabaja fuera de la ley pero al servicio del poder, del poder de la ley, del poder y la ley de la economía, reelaborando el esquema del poder y reproduciéndolo.»45
Existe una relación estrecha entre las exigencias de los mercados legales y la creación y florecimiento de los mercados ilegales. Es decir, las distintas estructuras de la ilegalidad funcionan por demanda de la legalidad, muchos tipos de acciones ilegales nacen y están protegidas bajo los marcos de lo legal. Citaremos aquí un ejemplo: Misha Glenny afirma en su libro McMafia, que los Estados Unidos ofrecieron un generosísimo respaldo financiero y político a los países de Europa oriental tras la caída del comunismo, «apoyo orientado a la creación y sustento de organizaciones ilegales quienes derivaron en la creación de industrias que se dedicarían a la producción de drogas, armas y tecnología de punta, productos con los cuales después traficarían por todo el mundo.» 46 Este ejemplo deja claro que las fronteras entre economía lícita e ilícita son difusas. También, nos informa que «el mundo delictivo está más cerca de lo que creemos de las actividades bancarias y del comercio de productos.»47
Por eso, no es de extrañar que con las demandas económicas del Nuevo Orden Mundial el crimen organizado haya globalizado sus propias actividades y ahora exista un entramado de conexiones casi indiscernibles entre la economía legal y la ilegal. Puesto que:
Las organizaciones de crimen organizado de los cinco continentes se han apropiado del espíritu de cooperación mundial y participan como socios en la conquista de nuevos mercados. Invirtiendo en negocios legales, no sólo para blanquear dinero sino para adquirir el capital necesario para invertir en negocios ilegales. Sus sectores preferidos para estas inversiones: el Estado altamente rentable, el ocio, los medios de comunicación y… la banca. 48
Como es bien sabido, existen muchos tipos de ilegalidad económica y política reconocidos y aceptados por el Estado. Por ello, el crimen organizado ha penetrado profundamente en la política y la economía de los Estados-nación. El crimen organizado se ha encumbrado como una forma de economía moderna. «Lo ilegal y lo legal son un espejo, un reflejo que se duplica. ¿En qué lado del espejo está el criminal?, ¿en qué lado aquel que le persigue?»49
Por tanto, es teóricamente comprensible que las lógicas de lo ilegal (los cárteles de droga, la mafia) se equiparen con las lógicas del Estado neoconservador estadounidense, ya que las estructuras de la mafia reproducen las estructuras del poder.
Dicho Estado hace uso y demanda constante (y oculta) de «la distribución de productos y servicios ilegales»50 y, bajo el mandato de cumplir con las lógicas que los adscriban a la carrera capitalista, estos sujetos transforman en mercancías un sinfín de elementos que antes no podrían tomarse bajo ese título: drogas, armas, personas, sicarios, etc. El resultado es:
[Una descarnada] operación de mercadotecnia encaminada a presentar con un nuevo envoltorio [y amparados por las leyes de la oferta y la demanda] un conjunto de relaciones que, marcadas por la impronta del capitalismo en sus versiones más radicales, tenían hasta hace muy poco, por lógica, una imagen negativa a los ojos de la mayoría de los habitantes del planeta. 51
Esto nos lleva a preguntarnos por las estrategias a trazar cuando la violencia se convierte en la ley de los mercados, invirtiendo el parangón, pues el mercado era quien hasta el momento determinaba las leyes para la gestión de la violencia. Con el advenimiento, aceptación y normalización del capitalismo gore, ¿seguirán siendo válidas las categorías de legitimidad e ilegitimidad para describir la aplicación de la violencia? ¿Qué convertirá la violencia en algo legitimo?, ¿el precio que se nos cobre por ejercerla? El monopolio de la violencia ya no es propiedad exclusiva del Estado-nación. El monopolio de la violencia se ha puesto a subasta y la puja más alta la está haciendo el crimen organizado.
Emprendedores económicos, emprendedores políticos y especialistas de la violencia
Dado que «los delincuentes organizados y desorganizados … son buenos capitalistas y empresarios emprendedores, ansiosos por obedecer la ley de la oferta y la demanda»,52 52 hemos decidido indagar en el concepto de emprendedor puesto que es vertebrador en la construcción y el triunfo de las lógicas capitalistas.
Según páginas especializadas en gestión empresarial, se denomina emprendedor «a aquella persona que identifica una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha.»53 53 Es habitual emplear este término para designar a alguien que crea una empresa o que encuentra una oportunidad de negocio o que empieza un proyecto por su propia iniciativa.
Ahora bien, como vemos el término emprededor/a se usa fundamentalmente para designar positivamente a aquellos sujetos que deciden hacer una incursión más activa en la economía. Sin embargo, en la definición de emprendedor/a, basada en el seguimiento de las lógicas neoliberalistas, no encontramos ningún tipo de restricción del tipo de empresas que un emprendedor puede crear. Dicha omisión parece ser suficiente para que se entienda literalmente que si no hay restricciones mercantiles al respecto, cualquier tipo de empresa puede ser creada. Es decir, mientras produzca ganancias está legitimada por unas coordenadas económicas que aunque presupongan unos mínimos éticos no los exteriorizan, creando así un vacío discursivo para la interpretación del concepto de emprendedor/a y su puesta en práctica. Con lo anterior buscamos evidenciar que si se analiza a los sujetos endriagos de la economía criminal, bajo las reglas del mercado y no de la espectacularización a la que los someten los medios de información, éstos serían perfectamente válidos y no sólo válidos sino legítimos emprendedores que fortifican los pilares de la economía «en el filón oculto donde se encuentra la energía palpitante del corazón del mercado.» 54
Algunas de las características distintivas del emprendedor/a son: la innovación, la flexibilidad, el dinamismo, la capacidad para asumir riesgos, la creatividad y la orientación al crecimiento. Bajo estas características los sujetos endriagos, es decir, emprendedores del capitalismo gore, crean una amalgama entre emprendedores económicos, emprendedores políticos y especialistas de la violencia.
Dicha amalgama exige que un mismo emprendedor tenga conocimiento de los otros campos o esté relacionado con ellos, es decir, un emprendedor económico debe saber desempeñar las funciones de un emprendedor político, quien se especializa principalmente en «activar (y a veces desactivar) líneas divisorias [separación nosotros/ellos], relatos y relaciones, … de modo que tienen una considerable influencia en la presencia, la ausencia, la forma, los lugares y la intensidad de la violencia …»55 lo que resulta de suma utilidad para el florecimiento de la economía criminal. Si los emprendedores económicos carecen de estos conocimientos deben contratar a aquellos que los tengan y deben contar, además, entre sus empleados con especialistas de la violencia, quienes controlan los medios para infligir daños a personas u objetos, por medio de la fuerza y la implementación de técnicas, despiadadamente eficientes, que serán favorables para conservar o arrebatar el poder.
En la economía empresarial del crimen, esta amalgama de figuras políticas es interseccional y, en muchos casos, está representada por: «los líderes mercenarios, tratantes internacionales de armas, los señores de la guerra, los dirigentes militares y aquellos que disponen de un ejército propio.»56 Disponer de un ejército propio es una de las muchas condiciones que cumplen los cárteles de droga mexicanos.
Es importante destacar que en este entramado criminal los especialistas en la violencia se organizan en unas fronteras difusas donde no es del todo posible separar sus técnicas de las de las fuerzas de seguridad pertenecientes a los gobiernos. De hecho, es bien sabido que «los especialistas en infringir daños físicos (como, por ejemplo, policías, soldados, guardias, sicarios y bandas) juegan un papel significativo en la violencia colectiva [y muchos de ellos se encuentran o encontraron emparentados con el Estado].»57
Un ejemplo de estos especialistas de la violencia lo representa el comando armado mexicano deniminado Los Zetas, ex militares de los ejércitos mexicano y salvadoreño, quienes constituyen el brazo armado, el ejército privado, del cártel del Golfo58 y cuyas prácticas de violencia son famosas por ser tremendamente efectivas, efectistas y despiadadas. Por ejemplo: videograbar las decapitaciones de sus víctimas o contrincantes en tiempo real y después subirlas junto con un mensaje-amenaza oral o escrito al portal de vídeo en internet llamado YouTube.
El hecho de que estos expertos en violencia hayan sido entrenados por los gobiernos dinamita la división simple entre los insurrectos y las fuerzas del orden. Ya que transcodifica esos registros y crea otros, donde los conocimientos sobre violencia se convierten en una mercancía que se rige por las lógicas mercantiles de la oferta y la demanda.
Mediante estas lógicas mercantiles las organizaciones del narcotráfico en México han logrado crear un Estado alterno con sus propias competencias y sus técnicas de reclutamiento. Técnicas que van desde las más rudimentarias, como la colocación de narcomantas,59 hasta la radio piratería transnacional, a través de la cual envían mensajes como el siguiente:
Se hace una invitación a todos los ciudadanos que hayan prestado servicio y que hayan recibido el grado kaibil [militares de élite] para prestar seguridad a vehículos que transportan mercancía a México. Ofrecemos oportunidades de superación, interesados comunicarse al ... 60
Desde marcos de percepción ordinarios, estas técnicas de reclutamiento de trabajadores parecen una broma irrisoria y, sin embargo, no lo son. Han sido fraguadas desde la seriedad y la impunidad más absolutas; desde la interpretación literal del capitalismo. Reestructurando así las funciones y las tareas de la violencia; haciendo a través de ésta una reconfiguración del sistema de producción y del concepto de trabajo. Otorgándole a éste una resignificación distópica que convierte a las técnicas de sobreespecialización de la violencia no sólo en un trabajo normal sino en un trabajo deseable al ofrecer «oportunidades de superación» frente a la precarización global del trabajo.
Un ejemplo de este cambio de paradigma puede ser representado por un sicario capturado en la frontera de Tijuana el 24 de enero de 2009,61 que se dedicaba a disolver en ácido a los deudores y los enemigos de un capo del cártel de Tijuana. En el momento de la aprehensión el sujeto declaró en primera instancia que había disuelto trescientos cuerpos y que ése era su trabajo, un trabajo común, según afirmó. Trabajo por el cual percibía 600 dólares semanales (unos 450 euros). Sin embargo, la precarización del empleo no es algo que afecte sólo a los países del Tercer Mundo sino que se ha convertido en una constante en los centros neurálgicos del poder económico y convive con la opulencia.
Así, en la Europa primermundista podemos observar una muestra clara de ello en Nápoles, donde las prácticas gore son interpretadas también bajo el concepto de trabajo, donde la palabra pieza designa un homicidio, como lo explica Roberto Saviano: «Hacer una pieza: una expresión tomada del trabajo a destajo, el asesinato de un hombre equiparado a la fabricación de una cosa, cualquier cosa. Una pieza.»62
1.Maquiavelo (2004).
2. Hobbes (2003).
3. Tilly (2007), p. 56.
4. Brieva (2009), p. 1.
5. Lyotard (1996), p. 121.
6. Cfr. Agamben (2003). En este texto Agamben investiga el reforzamiento en las estructuras de poder que los gobiernos emplean en supuestas épocas de crisis. Dentro de estas épocas, Agamben refiere a la extensión creciente del poder como estados de la excepción, donde las cuestiones de la ciudadanía y los derechos individuales se pueden disminuir, reemplazar y rechazar justificándose a través del proceso de demanda de esta extensión del poder ejercida por un gobierno. O como Agamben lo explica: «En todos los casos, el Estado de Excepción marca un umbral en el cual la lógica y la praxis se desdibujan una a la otra y una violencia pura, carente de logos, demanda la realización de una enunciación sin ninguna referencia real.» Así, el estado de excepción de Agamben investiga cómo la suspensión de leyes dentro de un estado de emergencia o de crisis puede convertirse en un estado prolongado de ser.
7. Este mismo proceso es equiparable a lo ocurrido en México durante los años setenta, cuando empezó a instaurarse a través del cine de serie b y la música popular conocida como corridos una nueva identidad emparentada con la narco-cultura y que ha predeterminado y legitimado en gran medida el desarrollo y popularización de la identidad criminal como una identidad deseable entre la población.
8. Foucault (1979b), p. 120.
9. Ibid, p. 119.
10. Ibid., p. 121.
11. Ibid., p. 121
12. Ibid., p. 123.
13. Foucault (2008), p. 332.
14. La globalización propone que todos somos iguales a través de las ventanas del consumo y del ciberespacio. Esta igualdad se reduce a que todos compartimos las mismas posibilidades de desear lo mismo. Sin embargo, incluso en este sistema de nivelación abstracta late siempre la diferencia entre el desear y el poder tener.
15. Geetz (1978), p. 205.
16. Ibid., p. 204.
17. Ibid., p. 162.
18. Una cuestión relevante y recurrente dentro de los nacionalismos es la cuestión de la lengua, la cual es tomada por la mayoría de los discursos nacionalistas como un eje central de unión y justificación. Ahora bien, este punto hay que equipararlo con el auge que ha cobrado de unos años para acá la popularidad y «necesidad» del idioma inglés, el idioma de los negocios, del dinero, de los intercambios económicos; esta popularidad, no resulta casual, sino más bien un punto de convergencia que tiene el Mercado-nación con los naciona-lismo varios. La expansión de un solo idioma no sólo es peligroso por la infiltración de la concepción economicista por distintos medios, sino que toca puntos epistemológicos que se sitúan en la posibilidad de pensar-expresar ideas.
19. Cfr. Resa (02/1999).
20. Glenny (2008), p. 80
21. Ibid., p. 72.
22. Resa (2003d). Carlos Resa Nestares es Profesor de Economía aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid (Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo). peyote inc. es una empresa fundada en 2003 con el fin social de prestar servicios de consultoría en asuntos referidos al crimen organizado. El ámbito de especialización de la empresa abarca múltiples campos dentro del crimen organizado, pero con especial predilección sobre el fenómeno del comercio ilegal de drogas en México. En la actualidad los clientes de peyote inc. son instituciones públicas, entidades privadas y organismos internacionales.
23. Glenny (2008), p. 74.
24. Jaume Curbet apunta a este respecto: «sólo el 1% del beneficio del negocio de las drogas queda en manos de los agricultores que se dedican a los cultivos clandestinos. Lo cual supone que bastaría con un aumento del 2% en la ayuda mundial al desarrollo para compensar el déficit de los agricultores si quisieran dedicarse al cultivo de productos agrícolas.» Curbet (2007), pp. 69-70.
25. Glenny (2008), p. 74.
26. Ibid.
27. Glenny (2008), p. 80.
28. Ibid.
29. Interdisciplinario La Línea. http://feariseffective.blogspot.com.
30. Cfr. Agamben (2003).
31. Resa (10/2001).
32. Medina (23/11/2008).
33. Cfr. Monsiváis (1981), pp. 9-20.
34. Ibid., p. 9.
35. Esta despreocupación también tiene un sesgo de género y se evidencia frente al escaso interés que muestra el gobierno ante el feminicidio en Ciudad Juárez.
36. Saviano (2008), p. 100.
37. Ibíd., p. 92.
38. Ibíd., p. 105.
39. pri, acrónimo de Partido Revolucionario Institucional, formación política que estuvo en el poder presidencial desde 1929 hasta el año 2000.
40. pan, acrónimo de Partido Acción Nación, con tendencia conservadora y democristiana, ganó las lecciones presidenciales en el año 2000 y se ha mantenido en el poder presidencial hasta la fecha.
41. Glenny (2008), p. 475.
42.Saviano (2008), p. 82.
43. Butler (2006), p. 68.
44. El capitalismo se sustenta en un sistema patriarcal que fomenta la competencia y pone en todo momento a prueba «la hombría», entendida como elemento de legitimación fundamental, de sus actores. Cfr. Bordieu (2000).
45. Butler (26/05/2008).
46. Glenny (2008), p. 11.
47. Ibid., p. xviii.
48. (Subcomandante) Marcos (1997).
49. Ibid.
50. Glenny (2008), p. 7.
51. Estévez y Taibo (2008), p. 354.
52.Glenny (2008), p. xv.
53. http://www.materiabiz.com/mbz/entrepreneurship/index.vsp
54. Saviano (2008), p. 138.
55. Tilly (2007), p. 33.
56. Ibid., p. 35.
57. Ibid., p. xi.
58. Nombre de uno de los cárteles más activos de la mafia mexicana.
59. Especie de sábanas colocadas principalmente en puentes o lugares visibles de mobiliario urbano de distintas ciudades mexicanas, escritas a mano con mensajes que rayan en el desafío extremo y en la ridiculización del gobierno legitimo. Estos mensajes incitan tanto a los soldados de élite como a la población civil a unirse a la empresa, es decir, a engrosar las filas del narcotráfico.
60. Diario Independiente (24/04/2008).
61. Diario Milenio (24/01/2009).
62. Saviano (2008), p. 118.