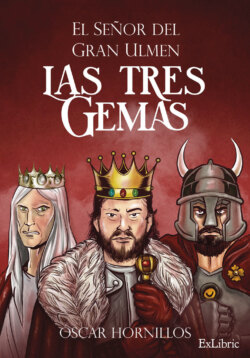Читать книгу El Señor del Gran Ulmen. Las tres gemas - Óscar Hornillos Gómez-Recuero - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
Bajo la lluvia
Los dos niños avanzaban bajo la espesa lluvia de aquella tarde de octubre. Llevaban ya casi media hora de intensa huida. La tarde era sombría, como si la noche quisiera llegar antes de tiempo. Los altos cipreses que adornaban ambas caras de un riachuelo se agitaban violentamente ante la mirada de los chiquillos. Al fondo podían ver el bosque de Brancos. Byron, el pequeño, temblaba de frío. A sus siete años, apenas había salido del abrigo del palacio y de los cuidados de sus dos hermanas y su madre. Mientras, Egon, de 12 años de edad, tiraba literalmente del menor. No muy a lo lejos podían oírse los ladridos de los perros rastreadores que los perseguían, y, tras ellos, los niños intuían a los hombres de Mork, los cuales les iban a dar muerte a buen seguro.
La tierra parecía tan espesa como lo era la lluvia, y a cada paso que daban les resultaba más y más difícil avanzar. Cuando los ladridos de los perros se empezaron a hacer cada vez más evidentes, los jóvenes llegaron a Brancos. Egon sabía que el espesor de sus árboles les brindaría la única posibilidad de salir vivos de allí; su padre le había dicho, un día, que la corteza de ciertos nogales que habitan allí emite un hedor que a los perros les resultaba insoportable, y les dejaba fuera de sí.
Ahora avanzaban más rápido, ya que la lluvia no les caía sobre el cuerpo de forma tan intensa, y el suelo que pisaban ya no era barro espeso, sino una mezcla de tierra húmeda, helechos y hierba fresca. Egon buscaba como poseído un nogal rojo, pues eran estos árboles los indicados para la empresa que quería desempeñar. El nerviosismo de oír a los perros de Mork cada vez más próximos no le dejaba pensar. Ahora, su amigo Byron podía caminar de forma más independiente gracias a la protección que les ofrecía el bosque; seguían una estrecha vereda que solía servir de camino improvisado a los cazadores del reino. En el momento exacto y el emplazamiento adecuado, Egon se desvió del sinuoso camino, asiendo a su pequeño amigo de su brazo izquierdo y llevándole para sí. Al tiempo, una flecha pasó cerca del pequeño Byron, gastando un poco de su suerte. Ya tenían encima a los hombres de Mork, con sus armaduras de escamas negras y sus yelmos ocres. Llevaban varios perros atados para no perderlos durante la persecución, y uno de los soldados gritó:
—Ahí están esas pequeñas ratas.
Mientras, el grupo de hombres a pie y a caballo avanzaba hacia ellos tras sus canes. Egon y Byron se adentraban tan rápido como podían a una zona de gran espesor. Al llegar allí sus perseguidores, el capitán que iba al mando sentenció:
—¡Malditas sabandijas! Aquí nuestros caballos no pueden entrar ¡Desmontad, chicos! Seguimos a pie.
Las piernas de Egon no podían más: su amigo estaba exhausto, de tal forma que Egon llevaba a Byron en brazos. A unos 100 metros, Egon pudo ver al fin un nogal rojo, tal y como se lo había explicado su padre. La densa vegetación impedía a los soldados ver nada. Egon arrancó un trozo de corteza del árbol y roció a su hermano con la sabia roja que emanaba bajo la corteza. Después, hizo lo mismo con su cuerpo. Mientras lo hacía, pudo darse cuenta de una oquedad que había en el viejo árbol. Sin pensar dos veces introdujo a su hermano allí. El hueco era de un tamaño que solo permitía albergar el cuerpo de uno de los niños. Los dos chiquillos se miraron, y de sus empañados rostros, mezclados por el agua de lluvia y las lágrimas caídas por lo dejado atrás, no salió ni una sola palabra. Al fin, Egon dijo:
—Te quiero, Byron. Ahora calla y, oigas lo que oigas, no digas nada.
Byron ya no podía siquiera mantener la consciencia, de modo que cerró sus pequeños ojos y quedó oculto en el hueco. Sus ropas de noble norteño estaban tan raídas, sucias y húmedas, que Byron parecía que ya formaba parte de las entrañas mismas de aquel viejo nogal rojo. Antes de dejarle en aquel lugar, Egon le introdujo un objeto en forma de piedra en uno de los bolsillos de sus ropas.
Egon corría, haciendo derroche de las pocas fuerzas que le quedaban. Avanzó solo otros 100 metros más, hasta que, al fin, escuchó una voz muy cerca de donde él se encontraba:
—A este no le matéis; Mork le quiere con vida.
Otro de los soldados dijo:
—¿Dónde está la otra rata harapienta?
—No le veo —dijo otro de los soldados al primero. Y añadió—: no andará muy lejos.
Al tiempo que los soldados hablaban, Egon ya se encontraba rodeado de guardias, y los perros, de cuyas bocas salía una espesa y blanca baba, ladraban y olían a Egon, no sin ganas de morderlo, cosa que no podían hacer porque los guardias que los acompañaban los asían con cuerdas firmemente.
No llevaban los perros mucho tiempo oliendo a Egon cuando empezaron a gemir como si fueran ahora los cachorros que un día fueron. Casi a la vez, las cuatro bestias de pelaje obscuro se tumbaron en la hierba, en postura agazapada. Todos los soldados miraron perplejos a los animales, y el capitán añadió:
—Debe ser un truco bárbaro. Estos salvajes del norte conocen muy bien este bosque y las propiedades de las especies que aquí habitan.
Los perros de talla media y orejas largas y caídas ya no servían a los soldados. Entonces, el viejo capitán que encabezaba la persecución se acercó al chico, lo asió fuertemente del cuello y le preguntó:
—¿Dónde está tu amigo?
—Cayó por aquella pendiente —dijo Egon con la voz entrecortada, mezcla del cansancio y de la presión soportada en el cuello por las callosas manos del capitán.
No lejos de allí había una subida escarpada hacia donde Egon y los guardias se encontraban, que conducía, a su vez, a uno de los grandes ríos que atravesaba el bosque de Brancos; el río Verde, era llamado por las gentes locales.
—Como me mientas te vas a arrepentir —dijo el capitán, con una voz ronca a la vez que seca—. ¡Buscadle!
Todos los guardias empezaron a peinar la zona. Eran 12 hombres más el capitán, el cual ataba las manos de Egon mientras sus hombres hacían el trabajo que se les había encomendado. Al cabo de unos diez minutos, los soldados habían vuelto al punto donde Egon cayó rendido, sin éxito.
—Ha podido ser arrastrado por el río, señor.
—Los perros no pueden oler ni un trozo de carne a un metro —añadió uno de los soldados.
El capitán se quedó pensativo un momento, y después golpeó fuertemente a Egon en la cara con el reverso de su mano abierta.
—¡Eres un mentiroso, un vil mentiroso! Tienes suerte de que mi señor Mork te quiera vivo. Nos vamos, chicos. No podemos hacer nada con el otro, y hay que llegar antes de la noche al castillo Gris.
Los hombres de Mork y sus perros ascendieron por la ladera densa del bosque hacia donde Egon y su hermano se habían desviado un rato antes, pasando por delante del nogal rojo. Ahora, el aire se había levantado un poco, y la lluvia hacía un rato que había cesado. Al pasar justo enfrente del nogal, Egon se fijó en la oquedad donde había dejado a su hermano. La hierba del suelo, los helechos que poblaban el bosque y le otorgaban su característico espesor y las ramas de los árboles danzaban al unísono, conformando un espectáculo digno de ver, y siguiendo las directrices que les marcaba el viento. Egon vio la figura dormida de su hermano: parecía descansar plácidamente al margen de todo lo que sucedía cerca de él. Byron levantó suavemente la cabeza y miró a su hermano. Sus miradas permanecieron unos segundos conectadas en el cada vez más movido aire que, por momentos, se estaba enrareciendo, y colmando todo el bosque de algo imperceptible, pero latente.
Los soldados, con su preso, llegaron a la vereda, y continuaron caminando hasta abandonar el bosque. A medida que avanzaban, sus pisadas, las de los caballos que habían montado algunos de los hombres, y las de los perros rastreadores, hacían un ruido constante sobre el húmedo suelo, haciendo oíble el trabajo que había hecho la lluvia antes de retirarse. Egon no podía dejar de acordarse de su pequeño amigo, y también sentía nervios al no saber qué le esperaría al volver al castillo Gris, la morada donde el duque Byron North había sido dueño y señor durante tantos años, y, antes que él, su abuelo Egon y su bisabuelo Byron. Eso hasta donde Egon podía saber, por lo que su padre le había contado.
El grupo de soldados avanzaba con celeridad, pues la noche estaba empezando a hacer acto de presencia, y eran sabedores de las múltiples historias que se contaban sobre estas tierras; historias sobre bestias que buscaban la noche como refugio y aparecían ante cazadores, viajeros o simples campesinos que se aventuraban a acercarse al bosque de Brancos. La hierba tornaba a desaparecer un poco de la vista del caminante, y el paseo se mostraba algo más seco que en las proximidades del bosque. El castillo Gris se erigía a lo lejos, enseñando sus tres altos torreones que daban honor a su nombre.
Dos kilómetros bastaron para llegar a él. Estaba defendido por un enorme foso de unos 500 metros de longitud que rodeaba por completo la fortaleza. Bien nutrido de agua ya que, en esta parte del país, las lluvias eran bastante generosas durante casi todo el año. Los muros exteriores eran altos y fuertes, de unos 15 o 20 metros de altura, y tres o cuatro metros de profundidad. Incluso difíciles de flanquear para un trol negro, los más grandes de todos los trols. En lo alto de las defensas ornamentaban unos dientes de piedra colocados cuidadosamente unos a la misma distancia de otros. A simple vista se notaba que en este lugar se había utilizado mucha piedra, y que se había tardado muchos años en construir.
Conforme se iban acercando, el ojo humano podía percibir más detalles que daban cuenta de lo ocurrido allí no hacía mucho. El patio de armas mostraba en la lontananza las señales de tres fuegos, de los que se apreciaban tres columnas de humo a modo de indicios. Egon y sus captores podían ya ver los estandartes verdes con la imagen central del águila gris: ambos estaban colocados a ambos lados de la puerta principal del castillo. Sus exteriores estaban bordados con finos hilos de oro, y se encontraban protegidos de la lluvia por dos aleros muy anchos. Estos aleros estaban pensados para proteger de la constante precipitación. Las torres del castillo estaban culminadas en su cima por tres picudos tejados de pizarra. Todas eran igual de altas, como si se hubieran construido para que no se pudieran envidiar.
Estaban ya atravesando el largo pasillo de tierra que les conducía a la puerta principal a través del foso de agua, cuando una gran bandada de cuervos sobrevoló sus cabezas. Algunos de los guardias miraron hacia los animales cuando una leve lluvia les comenzó a caer sobre sus sucios yelmos ocres. Egon sentía una rara sensación al estar atravesando su hogar, e intuir que lord Byron y su familia podían estar presos o muertos por Mork, ese malvado noble del norte, duque, al igual que su padre, cuya melena negra y rizada ocultaba por momentos su falsa mirada inscrita a fuego en sus negros ojos.
La situación era aún más triste sabiendo que lord Mork y lord Byron eran familia lejana: compartían ambos abuelo paterno, pero lord Mork era hijo de Glim, hijo menor de Byron, y lord Byron hijo de Egon, el hijo mayor de lord Byron abuelo. Los captores ya penetraban el castillo Gris, y en sus abiertas puertas no se veían señales de violencia, como si los invasores hubieran entrado escudados en un cómplice y a traición. Las gruesas maderas del bosque de Brancos donde yacía el joven Byron, y que conformaban la puerta de entrada al castillo, no tenían daño alguno.
A medida que avanzaban por el patio de armas podían verse los cadáveres ensangrentados de los soldados de lord Byron. Sus verdes uniformes bajo las armaduras con el águila gris en el pecho estaban cubiertos de barro y sangre, y nadie los había recogido. En el lado izquierdo del patio se habían levantado tres pequeñas piras funerarias, donde estaban acabando de arder tres cuerpos. Los soldados negros les escoltaban en señal de duelo, con sus yelmos entre las manos y estas sobre la cintura mientras su cabeza estaba gacha, por lo que Egon intuyó que habían de ser las tres únicas bajas de los hombres del primo de su padre.
En el lado derecho del patio, según entraban, y junto a las caballerizas, los soldados negros habían levantado una estructura de madera con tres pilares, dentro de los cuales introducían sogas gruesas por un orificio que se encontraba en la parte superior de cada estaca. Al pie de cada pilar se situaba una pequeña trampilla por la que podía caer un cuerpo si esta se abría. A toda la estructura se accedía por una escalinata, también de madera, hecha para ese fin. Entre la estructura y las cuadras de los caballos podían entreverse, a medida que avanzaban, los soportes de madera donde se encontraban intactas las armas de muchos hombres que no habían tenido opción de usarlas para defenderse.
La lluvia ahora era intensa, cuando estaban a punto de entrar en el edificio principal del castillo, situado frente a la puerta principal de entrada a la fortaleza Gris. Egon y los soldados tenían las botas del color del barro, y salpicones del mismo elemento por todas sus ropas. Antes de entrar en la parte techada del castillo, Egon miró hacia arriba, y contempló las triangulares banderas verdes con el águila gris de su reino. Estas hondeaban muy rápidamente por efecto del viento, y su aspecto era claramente húmedo.