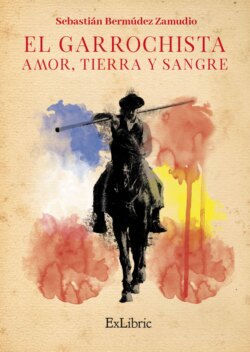Читать книгу El garrochista - Sebastián Bermúdez Zamudio - Страница 10
EL CAMINO
ОглавлениеDivisé los montes de Algodonales a pesar de la oscuridad que nos acechaba a Zerrojo y a mí, tuve que salir tarde del Tejarejo debido a una inesperada visita que tuvo que atender mi abuelo y yo con él. Ese imprevisto retrasó todo el plan y a punto estuvo de irse al traste. Cuando ensillaba mi caballo, ya en las cuadras, apareció Pedro el capataz, con una mirada supo lo que tenía previsto en mi cabeza, no quiso preguntar nada, tan solo se acercó para darme un recio abrazo mientras me palmeaba la espalda con fuerza, reprendiéndome.
—Paquito ten cuidado, no cometas locuras de las que luego te arrepientas —me dijo.
—Pedro no digas nada, mi abuelo no debe enterarse. Tú sabes, al igual que yo, que es lo mejor, cuida de él, de María y de Juanillo. No dejes que nada pase en la finca y procura que nada falte, sé que lo harás, siempre lo has hecho. Os escribiré con noticias nada más que tenga ocasión.
—Señor, el cementerio está lleno de valientes, tenga cuidado, es lo último que le queda al señor José y no quiero imaginar lo que sufriría de perderlo.
—No te preocupes Pedro, sé cuidar de mí.
Me abracé con el buen Pedro y durante un instante me martirizó el arrepentimiento, por los ojos del capataz se deslizaron unas lágrimas que pudo contener gracias a su habilidad para no demostrar ningún sentimiento, se volvió y comenzó a comprobar los arreos. Acto seguido me ayudó a montar, me entregó la garrocha que me regaló mi abuelo por reyes y desapareció entre los corrales de gallinas, como no queriendo verme partir, no deseaba ser cómplice de mi ocurrencia. Espoleé a Zerrojo y juntos abandonamos el Tejarejo por el camino trasero a la casa, buscando salir a la Venta de Leches para encaminarnos dirección El Gastor, procurando que no nos cogiera la noche, cosa difícil por lo avanzado de la tarde.
Al llegar a Algodonales decidí buscar un sitio donde pasar la noche, quise adentrarme bien en el monte, alejado de los posibles ojos que vigilan los caminos en la oscura capa que los cubre a esas horas. Cavilaba encender un fuego para calentarme pero no quería correr riesgos de ser visto en la distancia, la imprudencia de la edad, la poca experiencia, más el frío que se levantaba me llevaron a calentarme encendiendo un pequeño fuego que, eso sí, rodeé de piedras para no ser descubierto en la nebulosidad que abrazaba la sierra. A eso de la medianoche, o cerca de ella, me tumbé en el suelo abrigándome con una manta y apoyando la cabeza en la montura, Zerrojo quedó cerca, donde pudiera escucharlo. Así permanecí, pensando en cómo esa mañana la pasé preparando un hatillo con algunas viandas, un par de chorizos, un trozo de queso, un poco de tocino, carne cocida, pan, una bota con vino y un pellejo con agua.
Esa misma tarde, tras preparar todo lo necesario, se acercaron a vernos los señores de Domínguez, unos ricos terratenientes que vinieron a dar el pésame por lo de mi padre, se alargó la conversación pues trajeron unos pasteles por detalle pero hasta que no tomaron café y se los comieron no decidieron irse.
—Los ricos son así hijo, si te regalan algo como estos buenos pasteles, se los comen contigo, no vaya a ser que te los comas tu solo y te ocurra algo —me dijo mi abuelo riendo.
Ya cuando se fueron, con trabajo para poder conseguirlo, mi abuelo se acostó. Yo aproveché el momento y fui hasta las cuadras donde ensille rápidamente a Zerrojo, acerqué todo lo necesario sin que me vieran, el hatillo, el morral con una muda y unas botas de mi padre que ya me quedaban bien. Una huida agitada y el cansancio del viaje consiguieron que cerrara los ojos y quedase dormido aunque con un velo e inseguridad que mantenía alerta mis sentidos.
—¡Corre, corre!
—¡Por ahí se ha escondido!
—¡Con cuidado!, prendedle y no le matéis, lo queremos vivo.
Las voces me despertaron antes de llegar el alba, confuso por el griterío me levanté tomando la navaja en la mano y arropándome el otro brazo con la manta. Miraba a un lado y a otro, buscando con la mirada cualquier indicio que me situara sobre los hombres que cerca se encontraban por la proximidad de las voces.
—¡Dividíos en dos grupos! Francisco, tu conmigo y con los hermanos Parra. Alonso que siga con Jiménez y el chato.
Mantuve silencio y me arrimé hasta donde se encontraba Zerrojo, lo acaricié para tranquilizarlo y me alejé unos pasos hasta una roca grande que se interponía entre las voces y mi sitio.
—¡Ahí está!
—¡Atrapadlo!
La luz de la mañana se presentaba aún difusa, apenas perceptibles las siluetas de los hombres, pude distinguir a seis o siete que rodeaban a uno indefenso. El del centro cogió una piedra del suelo y quiso defenderse ante los otros que reían y le arrojaban tierra dando patadas al suelo con las botas. Uno de ellos se erigió líder y fue el primero en hablar.
—Vamos sinvergüenza, entrégate, ahórranos un mal rato y te salvaras de una paliza.
El del centro se lo pensaba y parecía que no se rendiría pero fue inteligente y decidió doblar la rodilla entregándose, inclinando sumiso la cabeza. La patada se la dio uno bajito, en toda la cabeza, cayó hacia atrás y ahí volvió a golpearlo en el estómago.
—Bien hecho canalla, ¡atadlo! Y amarradlo a un árbol. Vosotros cuatro —dijo a los que se encontraban más a su derecha—, id por los caballos y nosotros vigilaremos a este pieza.
Así hicieron, lo amarraron a un árbol, sentándose uno frente a él mientras los otros dos vigilaban al paso que se esclarecía con la llegada de la mañana. Me di media vuelta y ensillé mi caballo, recogí las cosas y me dispuse a irme alejándome del altercado.
—¡Tus muertos hijo puta!
La voz quebrada era nueva, lo que supuse pertenecía al que tenían atado, me detuve un momento y volví a mirar que pasaba, la curiosidad me pudo.
Uno de los que vigilaban al hombre le estaba rajando el brazo con una navaja, a sangre fría, mirándolo mientras el otro se cagaba en sus antepasados. El que estaba sentado se levantó y le lanzó una patada en su entrepierna, el hombre no dijo nada y solo emitió un sonido de angustia que me llegó al alma, no entendí nada y decidí actuar en consecuencia de lo visto.
Tomé mi garrocha, bajando junto a la roca sin ser visto, de un solo golpe en la cara derribé a uno de ellos, el otro se vio sorprendido y cuando quiso abrir la navaja le asesté otro duro garrochazo en la cara dejándolo tirado en el suelo. Me volví hacia el prisionero, rodeé el árbol y corté la cuerda dejándolo libre. Al instante nos descubrió el tercero, se abalanzó sobre el desconocido pero este, rápido como un rayo, cogió una navaja del suelo y se la clavó en el tragadero dejándolo con la cara pálida preguntándose “¿qué he hecho yo?”.
Atarragué con prisas, resbalando por el pedregoso sitio y monté a Zerrojo alejándome con cuidado de allí, miraba atrás cada diez metros, no fiándome de los hombres que dejé abatidos y mucho menos cuando descubrieran que a uno de ellos lo había liquidado su detenido. Seguí camino de bajada hasta llegar a una vereda que parecía alejarse del lugar, allí detuve el caballo al oír unos insistentes silbidos cercanos. Al volver la mirada me encontré con el desconocido que bajaba corriendo con habilidad entre la rocas, con el cuerpo desvalido ya de tanto huir, sangraba por el brazo y no pude menos que socorrerle, me dio pena al verlo apurado.
—¡Vamos! Aligere y monte, nos alejaremos de este sitio antes de que nos vean.
—Gracias amigo, me hace un favor.
De un salto, con una habilidad pasmosa, subió a la grupa de Zerrojo y agarrándose me pidió que arreara antes de que fuésemos vistos. Tomamos el camino a Coripe, cruzamos el río que queda cercano al pinar, una vez allí me pidió que parase junto a la ribera. Desmontó con igual facilidad y se alejó pidiéndome que lo esperara un momento. Lo vi alejarse entre los árboles, desapareciendo al poco, me preguntaba qué estaba haciendo yo allí, huyendo con un hombre al que no conocía y el cual acababa de matar a otro de una puñalada con una sorprendente serenidad. Podría pasar que los hombres que lo apresaron pertenecieran a la ley o al ejército, o quizás fuesen de una partida de bandidos. Nada bueno auguraba la realidad cuando de entre los arboles surgió la figura a caballo del hombre que me acompañaba.
Como si de otro se tratara, se presentó ante mí vestido con un pantalón de color marrón ajustado a la rodilla y unas botas altas, una camisa blanca, chaqueta marrón, un fajín rojo, manta al hombro, sombrero calañés cubriendo el pañuelo rojo que llevaba en la cabeza y un trabuco apoyado en la cintura. Subido a un caballo tordo de talla enorme, formaban una estampa de respeto, y peligrosa, lo miré a los ojos apoyando mi garrocha en el hombro.
—¿Continuamos? —le pregunté.
—Sigamos camino amigo, no tengo ni idea de a dónde se dirige usted, pero yo tengo unos días de viaje aún.
—Yo voy camino de Utrera, busco unirme al ejercito del general Castaños para combatir a los invasores franceses que de España se quieren apoderar.
—¿Y qué le van a pagar a cambio de su vida? Si no es mucho preguntar claro.
—No busco recompensa, busco ayudar a mi gente.
—Respeto su motivo amigo, pero no sé si esas gentes que dice se preocuparían igualmente de usted, mi gente pelea por dinero o por comida, contra el invasor o contra el que ya se encuentra aquí y abusa de nosotros. Pero no de balde.
—Cada uno es un mundo, no habría curas si no existiesen pecadores.
Soltó una sonora carcajada que se escuchó a lo largo del río, luego me pidió que cabalgáramos juntos el camino.
—Mejor en compañía, cuatro ojos ven más que dos, además te debo la vida y eso no lo olvidaré jamás joven amigo. ¿Cómo te llamas?
—Francisco Tudó, de Setenil de las Bodegas.
—Yo soy Diego Padilla, un placer conocerle.
Nos adentramos monte arriba buscando una salida, un camino que nos alejara del peligro que suponían los perseguidores de mi acompañante.
—¿Cree usted que nos seguirán? —le pregunté.
—Es posible, son gente peligrosa, estos mismos entregaron no hace mucho a un amigo mío, buscan su recompensa persiguiendo y dando caza a quien la justicia no puede atrapar.
—¿Es usted bandolero?
—¿Por qué lo pregunta?
—No sé, estaba siendo perseguido, se cambia de ropas y aparece vestido tal como escuché a mi abuelo decir que visten los bandoleros, portando un trabuco, es significativo de que lo es.
—No soy un bandolero corriente, pertenezco a una familia que nos buscamos la vida como buenamente podemos, no tengo líos con la justicia ni los quiero.
—Pero lo perseguían.
—Como a todos los que no acatan las leyes injustas, se niegan a pasar hambre y trabajar para hacer rico al señorito, ¿sabe lo que es eso?
—Más o menos —le contesté tragando saliva.
Mi compañero de camino sonrió mirándome, luego soltó una carcajada y detuvo su caballo.
—Te diré una cosa amigo, no puedes ocultar que vienes de cama mullida y mesa repleta, a mi nada me importa, te debo la vida y eso te hace valedor de la mía, pero ten cuidado, no sé los motivos que te traen hasta un terreno inhóspito como son la sierra y los caminos, pero supongo que los tendrás. Cambia tus modales y tratos refinados pues puede que alguien te busque las cosquillas, en esta vida siempre nos encontramos con alguien más fuerte que uno. Deberás aprender a desconfiar de todos, la amistad no brota entre las hierbas, hay que trabajarla y a pesar de todo, no siempre es tan leal como el dinero, que compra las almas si hacen falta.
—Son principios con los que no he sido educado, con dieciocho años me será difícil cambiar.
—Con dieciocho años, de cuna alta y tirado al campo, o cambias o te quitarán la vida muchacho. Tú hazme caso y si te apuran mucho di que eres mi amigo, que conoces a Juan Palomo.
—¿Juan Palomo? ¿El de los siete niños de Écija?
—El mismo muchacho, ese nombre te servirá de salvoconducto en mi tierra, siempre que recuerdes lo que te he dicho: “no te fíes ni de tu sombra”.
Cabalgamos en animada charla durante un largo trecho, contándonos nuestras vidas hasta cruzar por completo la Sierra de Líjar, los buitres nos confirmaron la cercanía del peñón de Zaframagón. A nadie le gustaba cruzar por el lado de los gallinazos, como los llamaban en las américas, aunque diferentes por el plumaje y tamaño, aquel es negro, más pequeño, aunque su cometido es el mismo, la carroña. El miedo de caer herido por el camino del peñón divulgó la leyenda de los buitres que se comían a los desamparados, otra historia de tantas por Andalucía.
Cruzamos por el canalizo, entre una vegetación agreste y un terreno rocoso, rodeados por encinas, algarrobos y acebuches. Algo más adelante nos encontramos con unas cabrerizas, repletas en estas fechas, la imagen de un tiempo pasado me vino a la mente, todo parecía de otra época. Nos bajamos de los caballos para llevarlos a un pilar cercano que bebieran. Un cabrero, con aspecto de no bajar mucho al pueblo, nacido y criado en la sierra, se acercó hasta nosotros al vernos.
—Buenas tardes tengan los señores —nos dijo.
—Buenas tardes buen señor —le contesté.
Juan Palomo levantó la mano en señal de saludo. Miraba a un lado y a otro, observando en la distancia si nos perseguían o si nos vigilaban. Nada pareció alterarle y relajó el rostro.
—¿Tendría a bien servirnos un poco de leche fresca y un poco de queso amigo?, le pagaremos el favor —dijo Juan mientras jugaba con unas monedas entre los dedos.
—Claro señores, si me acompañan les caliento un poco de leche y les ofrezco un trozo de pan.
—No —dijo secamente mi compañero—, debemos irnos y preferimos comer una vez alcancemos La Muela, mañana saldremos en dirección a Puerto Serrano para dirigirnos a Cádiz.
Cogió por el hombro al cabrero y, mirándolo fieramente a los ojos, le volvió a repetir lo dicho mientras le dejaba caer unos reales de plata en la mano.
—¿Has entendido? Vamos camino de Cádiz y pasaremos la noche en La Muela, nos diste un poco de leche y continuamos camino, ¿ha quedado claro?
—Sí señor, camino de Cádiz —respondió el cabrero entre asustado y feliz por los reales.
Recogimos un hatillo con los sustentos que nos entregó el señor y montamos de nuevo para seguir camino, Juan Palomo miraba de soslayo cualquier rincón que nos cruzábamos, se apreciaba claramente en su actitud que era un hombre acostumbrado a vivir en el filo de la navaja.
“¿Acaso quieres vivir de ese modo Paco?” resonó en mi interior la voz de mi abuelo, me moví incomodo en la montura a un lado y a otro, “toma tu camino hijo, no te dejes llevar”, la imaginación me jugaba malas pasadas, seguramente debido al agotamiento y al hambre, llevábamos un buen rato de camino y la garrocha pesaba más que nunca. Mi compañero debió de notar el cansancio y aminoró la marcha colocándose a mi lado.
—Deja que yo lleve la garrocha, descansa un poco el brazo o acabarás exhausto.
—No te preocupes, yo no huyo de nada y si tengo que parar lo haré, me apena que no podamos seguir juntos, su compañía me place y sus consejos son bien avenidos.
—Para nada te dejaré solo en este sitio, estamos cerca del chaparro de la vega y ahí descansaremos, luego tú decides lo que hacer, pero al menos comamos juntos.
—Está bien, le acompaño en la cena señor Juan, espero que este cerca ese chaparro o desfalleceré.
—Te quedaras con la boca abierta si no lo conoces, es como una casa sin paredes, comeremos como hemos dicho y, si te apetece, pasas la noche para partir a la mañana.
—Ya lo vemos en el sitio —contesté de buen grado.
No exageraba Juan Palomo, el chaparro de la vega apareció ante nosotros como un árbol inventado, tan grandioso que resultaba increíble si no lo comprobabas en persona. Aparte de sus dimensiones descomunales, una gran cantidad de gentes se arropaban bajo sus ramas cobijándose para pasar la noche. Muchos de esos caballistas y caminantes se dirigirían hasta Coripe por el camino junto al rio Guadalporcún al día siguiente, buscando conseguir el anhelado compromiso para faenar en algún cortijo de temporeros. Allí, en ese punto estratégico, coincidían antes de entrar a la ciudad y esperaban que se acercaran los patronos, con los que hablaban antes de ponerse en camino, buscando llegar a un acuerdo sobre las pagas. Mantenían alejados de Coripe a todos esos temporeros, acordando con ellos cuando debían incorporarse, si con prontitud o en fechas venideras.
Para nosotros era una manera estupenda de pasar desapercibidos en el lugar, decidimos inventar la historia de que nos dirigíamos a Coripe en busca de trabajo como labriegos una vez finalizara la época estival, como muchos de los que allí hicieron noche, nadie se extrañó cuando nos preguntaban referencias y comentamos que veníamos de la zona de la sierra.
Dejamos los caballos cerca del río, nosotros nos retiramos para evitar la fría humedad que desprendían las aguas en la noche, malas para el pecho y la garganta. Situamos las monturas bajo un árbol y encendimos un fuego, llevaba una bota de vino que ofrecí a Juan Palomo para que se despachara a gusto, tras un largo trago me la volvió a tender, bebí con moderación ya que no era un experto en ese arte seductor. Tras un rato de charla decidimos sacar la hatería para comer algo, el apetito no se soportaba y el vacío que notaba en las tripas se manifestaba en modo de ruidos continuos.
Partimos el pan, corté un trozo de queso que repartí para los dos, abrí en dos el chorizo y lo pinché en un palo que fui preparando por el camino para la ocasión, igualmente atravesé un poco de tocino con unas buenas vetas de carne. Juan sacó de su morral un paño con unas chacinas de buena pinta que me dijo las elaboraba un amigo del cercano Puerto Serrano. Extendí un mantel en el suelo donde colocamos la pitanza.
—Parecemos señoritos con el mantel amigo Paco —me dijo riendo Juan.
Yo me reí con su ocurrencia. Al tiempo fuimos asando el chorizo y el tocino a las brasas del fuego hasta que quedaron bien churruscados para hincar el diente. Un desconocido que nos observaba desde hacía rato se acercó hasta nosotros con una bota de vino en la mano, su actitud fue agradable y educada en todo momento.
—Buena cara tiene ese chorizo y el tocino señores —dijo al llegar mientras nos tendía la bota.
—Pues siéntese a probarlos buen hombre —dijo Juan Palomo.
—Se lo agradezco pues llevo un día y medio de viaje y no me queda nada que echarme a la boca.
—No se preocupe, aquí hay para los tres, no se le niega un bocado a nadie.
Yo permanecí en silencio, no me fiaba, y menos aún de un desconocido que se acerca en la tarde noche buscando comer junto a otras dos personas que de nada conoce. Se sentó junto a Juan Palomo y rápidamente hicieron buenas migas, el hombre era atento y respetuoso en todo momento, ayudaba con los pinchos de las brasas dándoles la vuelta, fue a por leña para avivar el fuego con la intención de quedar junto a nosotros de charla. Nos contó varias historias y nos animó a no buscar trabajo en Coripe (eso fue lo que le dijimos que habíamos venido a hacer), para dedicarnos al estraperlo por la sierra de Ronda, decía que necesitaba gente valiente y capaz, a la vez que buena, nos comentó que se fijó en nosotros nada más llegar. Nos consideró idóneos para el trabajo que planteaba.
—Además de estar bien pagado, es un ir y venir de aventuras las que se viven subiendo y bajando mercancía desde el peñón de Gibraltar hasta Ronda —comentó.
—Yo me debo a otras razones, sin embargo le agradezco la oportunidad señor —le dije.
—¡Uy! Vaya el pavo como tiene de suelta la “sin hueso” compañero —dijo mirando a Juan Palomo mientras este me atravesaba con la mirada.
Me aconsejó que no utilizara tanto mi deje de buena crianza, que me acarrearía problemas, no era fácil para mí y no era fácil evitarlo. Sonreí para quitar hierro al asunto y me levanté a avivar el fuego. Nuestro nuevo compañero nos pidió permiso para pernoctar con nosotros junto al fuego y nada opusimos, se levantó y trajo su montura colocándola junto a las nuestras, luego se presentó pues siquiera le habíamos preguntado el nombre.
—José Ulloa Navarro para servirles señores, si visitan Ronda o la serranía soy más conocido por el apodo que por mi nombre, “tragabuches”.
—Yo soy Diego Padilla y mi compañero es Francisco Tudó, Paco para los amigos.
—¿Tudó? ¿De los Tudó de Setenil?
—Así es señor, mi abuelo es José Tudó.
—Y tu padre don Juan Tudó, el señor más apañado que ha dado la sierra en toda su extensión.
No pude evitar emocionarme, un escalofrío me corrió de arriba abajo como un latigazo, se me escaparon dos lágrimas y me cambió la cara por completo, el nombre de mi padre y el halago me conmovieron de manera profunda, sintiéndome alejado de mi casa y de mi gente, por primera vez me sentí solo, sin el calor y el cobijo de mi abuelo.
Levanté la cabeza y miré a “tragabuches”, en mi mirada comprendió que mi padre no se encontraba ya entre nosotros. El hombre quedó tan impresionado que no pudo evitar un llanto apagado, triste, mientras cubría su rostro entre las manos. Un momento después nos repusimos tras explicarle a ambos lo sucedido en Madrid, el motivo y la forma en que murió mi padre en Monteleón, los dos compañeros oyeron la historia mientras se cagaban una y mil veces en los franceses invasores y en el ejército español por abandonar a los suyos en un momento crucial. Al terminar de contarles la historia me presentaron sus respetos por la muerte de mi padre y agradecieron mi sinceridad, ambos pidieron que si en algún momento necesitaba de ayuda que no dudara en buscarlos, cosa que agradecí estrechando sus manos. Continuamos la charla buscando temas diferentes, sin embargo, es difícil obviar los presentes que vivía el país, pero lo conseguimos y el recién llegado “tragabuches” nos animó con historias del estraperlo por las calles de Gibraltar y los caminos de los alcornocales y la sierra rondeña.
Pasamos la noche efectuando turnos de vigilancia cada dos horas, me tocó el primero para que durmiera de seguido pues estuvimos hasta las doce de parloteo, luego le tocó a “tragabuches” y el último para Juan Palomo, que con esa disposición estaría en pie a las cuatro de la mañana y ya no descansaría hasta la siguiente jornada.
Al levantarme calenté un poco de vino para meter el cuerpo en faena, desperté a Juan Ulloa y di aviso a Juan Palomo para despedirme de ellos, comimos un trozo de tocino y el resto del queso, pan ya no quedaba. La noche anterior, tras el emotivo recuerdo de mi padre, “tragabuches” nos contó que hace dos veranos pasó un fin de semana con mi padre en Ronda. Al parecer se desplazó hasta Ronda con la intención de ver una corrida de toros y coincidió al lado de este durante el festejo. Pedro Romero, antes de retirarse para no torear para los franceses, tuvo una tarde estupenda, dejando a todo aquel que lo vio torear con la boca abierta de tan grande valor y tantísima clase.
Después de la faena quedaron en tomarse algo con el maestro, que era amigo de mi padre, estuvieron de vinos y cante hasta la noche del día siguiente, cuando vinieron a buscar a “tragabuches” pues su mujer, María “la nena”, se encontraba preocupada por su tardanza. Con el tiempo me enteré, según me contó el maestro Pedro Romero, que lo que buscaba la gitana era dinero, pues esta era una bailaora y gastaba más en vestidos que el marido en juergas, luego por lo bajini me dijo también que la muchacha era ligera para abrir las nalgas, tenía un “querío” que le sacaba el “pasné” a cambio de fogosidad en el arte del amor. Para más vuelta al asunto se supo que el “querío” no era otro que el sacristán Pepe “el listillo”.
De esa jornada de folclore viene el aprecio de “tragabuches”, pues mi padre se encargó de pagar la cuenta de la que no podía responder este, debido a que la mujer se llevó el dinero y don Pedro Romero se encontraba tumbado sobre una mesa con una cogorza de mil demonios. Contó el rondeño que unos meses más tarde repitieron los tres y que esta vez fue el quien se encargó de la cuenta, solo que la fiesta no duró como aquella vez puesto que mi padre debía irse con destino a Madrid.
—Señores aquí acaba mi camino junto a tan agradable compañía, a partir de ahora sigo solo en busca de mi destino —les dije a los dos mientras mataban el hambre a duras penas.
—Buen viento lleves amigo, y recuerda todo lo que hemos hablado —me dijo Juan Palomo.
Ambos se levantaron abrazándome y deseándome la mejor de las suertes en esta aventura, quedándonos en volver a vernos en mejores circunstancias y, si es posible, con mejor compañía que tanto caminante y caballista. Antes de irme me agarró de la mano y me entregó un real de plata con una cara de la moneda lijada.
—Si alguna vez te encuentras apurado, entrega esta moneda en la iglesia primera que te encuentres, Dios te guarde muchacho, acaba con esos franceses y con tus fantasmas de una vez —me volvió a abrazar golpeándome la espalda con fuerza—. Gracias por todo, estoy en deuda contigo y no lo olvidaré hasta saldarla.
“Tragabuches” ensilló a Zerrojo y lo acercó hasta donde me encontraba, me ayudó a subir y me entregó en mano la garrocha, luego me tendió la mano.
—Amigo, tu padre estará orgulloso de ti en los cielos. Cuídate y no dejes que te apresen nunca.
—Suerte a vosotros compañeros, que Dios os acompañe siempre.
Las despedidas son tristes pero… buscaba otro destino y a él me dirigía, Utrera y el general Castaños quedaban cerca, hacia allí cabalgaré junto a Zerrojo, solos de nuevo.
Me dirigí hasta Coripe cruzando el cauce del río, con la fresca de la mañana dejé la ciudad a la izquierda para buscar los llanos existentes entre Morón y Montellano, a media mañana me encontraba en el desfiladero de los Tajos de Mogarejo, tras abordar Arroyo Salado, crucé por el puente de piedra de la Vera Cruz buscando la vereda que me llevara por castigo hasta el Castillo de las Aguzaderas. Tras un largo paseo alcancé con la vista la entrada del castillo, eso me animó para continuar con un trote alegre que Zerrojo agradeció a sabiendas de que algo bueno se aproximaba, no lo pensé y decidí pasarme a ver si al menos me daban un poco de agua, llevaba rato que no bebía y el hambre acuciaba de nuevo mi maltrecho estómago.
Comprobé que unos treinta o cuarenta caballos se encontraban paciendo en el verde de la izquierda una vez bajas la cuesta. Cinco hombres les acercaban agua al abrevadero con cubos y mientras, vigilaban que nadie se acercase hasta ellos. Yo continué por la pendiente y al llegar a la entrada del sitio me encontré con un jarro de agua fresca que me ofreció uno de los señores que se encontraban en la puerta del castillo, junto a la fuente, bebí como si no hubiera otro agua en el camino.
—Gracias amigo, llevo rato sin beber —le agradecí.
—El animal debe de venir igual, arrímalo al pilar y que beba el pobre, todos necesitamos saciar nuestra sed más de lo normal por estas campiñas.
Tomé las riendas del caballo y lo acerqué hasta el abrevadero para que saciara la sed el animal. Un banderín del ejército ondeaba junto a un militar allí sentado.
Me presenté a él y este estrechó mi mano mientras decía su nombre y cargo.
—Me llamo José de San Martín, Ayudante Primero del Regimiento de Voluntarios.