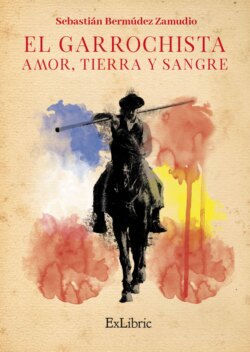Читать книгу El garrochista - Sebastián Bermúdez Zamudio - Страница 6
BAILÉN
ОглавлениеPensaba que era la hora de los asesinos, su fin, el cambio necesario de un pueblo cansado de ser dominado, o al menos de que intentaran dominarlo unos y otros. El polvo terrenal que se elevaba del suelo se mezclaba con el sudor de la frente, bajando como gotas de barro alrededor de los ojos mientras mantenía la mirada fija, clavada en los cañones del enemigo malicioso que de frente nos esperaba.
El primer disparo retumbó en el azul claro de esa mañana, rompiendo el agotado aliento de Zerrojo, mi caballo. Sin girar la cabeza, con la mirada perdida por el miedo, vi como uno de mis compañeros garrochistas caía del caballo hacia atrás, impulsado por el tiro de un fusil de chispa, abatido, dando con su alma en el suelo y dejando tras de sí todo ímpetu de gloria.
Cincuenta metros, calculaba cada metro como quien mide la vida, aterrado ante la muerte, sudando y tragando polvo al tiempo que sostenía la garrocha todo lo firme que mis fuerzas me dejaban. Un nuevo disparo de cañón sonó cortando la respiración que cada vez se antojaba más complicada, formando en la garganta un desierto de arena incapaz de tolerar la mínima saliva que lo acompañara. Otro jinete cayó delante de las patas de Zerrojo que lo pisó involuntariamente, tal vez asustado como yo de esa muerte que nos aguardaba.
Cuarenta metros, el brazo comenzaba a cansarse y la vara de tres metros se transformaba, a cada galope en pesada y larga imaginariamente. Nuevamente el cañón y otros hombres al suelo, caballos tendidos sobre el duro terreno y cuerpos fantasmales que entre la polvareda caminaban sin rumbo, sin destino, esperando la expiración por una bala francesa.
Treinta metros, perdido el miedo en el trote, arreando mi montura al galope dejé que el viento, inexistente por momentos, me acompañara en esos últimos instantes de vida. Apreté el puño contra la vara, fijé mi mirada en una pieza de artillería rodeada por soldados napoleónicos y me agaché sobre el cuello del caballo, transformándonos en uno solo, caballo y jinete, un solo ente en busca de su objetivo.
Veinte metros, nada podía pararnos, el corazón nos latía a incontables palpitaciones, subí la garrocha sujetándola debajo del hombro, en la cavidad, con toda la fuerza que Dios me daba y pensando en mi familia y en mi pueblo, Setenil. Oí a mi lado gritos de dolor y de sufrimiento, caballos sin jinete que deambulaban perdidos, caballistas a pie con navajas empuñadas al grito de “España Jerez”, venderían cara su alma, nadie invita a un enemigo a morir sin disfrute.
Diez metros, un soldado francés encendía una mecha con la ayuda de otro soldado que, de rodillas, intentaba que no se apagase el fuego que mantenía entre sus manos. Un artillero llegaba con una bala de cañón, sosteniendo como podía la bola, con rostro cansado, tiznado por los disparos efectuados por el cañón, se quedó mirando la silueta perfecta de ataque que formamos y abrió la boca exclamando algo ininteligible para mí en la distancia, señaló con el brazo a un fusilero que cargaba su arma con la baqueta.
Cinco metros, abrí la boca dejando salir un grito de furia y rabia que apenas pude escuchar, impactando a mis enemigos por su cara de asombro. El que portaba la bala de cañón la dejó caer al suelo, los dos que encendían la mecha miraron espantados la llegada de esa bestia sudorosa montada por un loco a voz en grito, el que cargaba el fusil me apuntaba apretando el gatillo. La baqueta chocó con mi pecho y la bala, sin destino fijo, silbó por lo alto de mi hombro, apreté dientes y juntos saltamos la pieza de artillería quedando inmóviles en el aire durante unos segundos.
La garrocha, ajustada con una punta afilada de lanza, se clavó en el pecho del fusilero, atravesando a este y viniendo a parar en la cabeza del artillero de la mecha, traspasándola igualmente. El impacto fue tan demoledor que salí empujado de la montura cayendo contra el suelo entre la polvareda y el griterío que se encontraba alrededor. Me levanté poseído por una ira incontenible y me abalancé sobre el que sostenía la bala del cañón, le segué el cuello con mi navaja de monte dejando que la sangre le cayera por el pecho, arrodillándose antes de derribarlo de una patada. Me giré y vi correr hacia atrás al que portaba el fuego, dejando caer en su retirada el recipiente con la lumbre, corrí en su busca y lo atrapé, tras dar un traspiés con un garrochero muerto que había tendido en el terreno, le clavé la navaja en la espalda, la saqué y volví a clavársela en la cara tras darle la vuelta, en un ojo, luego en el otro y lo dejé vivo con su dolor y ceguera.
—¡Paco! ¡Paco!
La voz me llamaba a mis espaldas y al volverme distinguí a dos compañeros de Utrera y Jerez.
—Acércate, ayúdanos con el cañón.
Con el tiro de un caballo intentaban girar la pieza en dirección a otro cañón que se encontraba a unos treinta metros en línea horizontal.
—¡Vamos!
Y comenzamos a empujar con la ayuda de la bestia. Apuntamos hacia a la otra pieza de artillería, cargamos el cañón entre la confusión que se daba en el campo de batalla en esos momentos.
—Prende la mecha Paco —me dijo el jerezano.
—Vamos allá —contesté con calma.
Acerqué la llama a la mecha y comenzó a arder consumiendo rápidamente el corto pábilo, el sonido del cañonazo nos dejó un pitido en el oído que nos duró el resto de la jornada. Cuando el humazo producido comenzó a dispersarse pudimos distinguir como unos soldados enemigos venían en nuestra busca, no con muy buenas intenciones, sable en mano y cara de pocos amigos. Tras ellos quedaba la pieza de artillería hecha añicos, con los cuerpos de los artilleros en el suelo, uno de ellos apoyándose en un palo con la pierna segada por la bola gritando de dolor. Los soldados de infantería, con el clásico gorro y las bandas blancas cruzadas en equis, se acercaban a menos de cien pasos, nos miramos buscando una solución en los ojos de cada uno y no la encontrábamos, paralizados por lo que se venía encima decidimos cargar de nuevo el cañón.
—Vamos Paco, que sepan que venderemos cara el alma —comentó el utrerano.
—¡España Jerez! ¡Por mis muertos! —gritó el de Jerez.
Cargado el cañón apuntamos a los franceses y le soltamos un disparo que, al menos, los retuvo desconfiados y de paso nos llevamos por delante a cinco de ellos.
La carga de los Coraceros y los Dragones hicieron que temblara el suelo, en un momento nos vimos rodeados por todos y en mitad del enemigo. Delante teníamos franceses y detrás también, para cualquier ángulo que dirigiéramos la mirada nos observaban ojos ardientes, con deseos de matar, de la tropa napoleónica. Los garrochistas, en su afán de penetrar las filas enemigas, perdieron la vida en su mayoría, la inexperiencia y la falta de apoyos al cruzar la línea del enemigo conllevó que nos viéramos solos, solos y rodeados.
—Mejor rendirnos —dijo el jerezano.
—Mejor morir, prefiero no caer en manos de estos, ya he escuchado lo que le hacen a los prisioneros y os lo digo… mejor muertos.
Saqué la navaja y la abrí, tomé del suelo una garrocha de algún compañero caído y me situé frente a los franceses que ya teníamos encima, mis compañeros me imitaron y nos situamos espalda contra espalda los tres.
En ese preciso momento apareció entre los enemigos, como un rayo de luz que rompe la oscuridad, mi caballo Zerrojo, derribando a dos fusileros que nos apuntaban para sentenciarnos. La impactante entrada del caballo paralizó a todos, quedaron boquiabiertos viendo cómo montaba de un salto sobre él y cómo ayudaba a mis amigos a subirse, agarrándose como buenamente pudieron, gritando y maldiciendo a todos que, con cara de tontos, quedaron sorprendidos al ver cómo cabalgábamos como locos a lomos de Zerrojo. El caballo nos llevó, rompiendo el seco mediodía, camino del arroyo cercano.
En la huida y poseídos de un valor inesperado, nos cruzamos con la carga de la caballería y la infantería del ejército andaluz que, aplaudiendo, nos recibió entre vítores y “vivas”, levantando los sables y fusiles al cielo como si viesen unos héroes fantasmales que volvían del mismo infierno. Y realmente así era, tan cerca estuvimos de la muerte que podríamos decir que de ella volvíamos. Situados tras las líneas de nuestras tropas, desmontaron mis compañeros quedando en vernos en un momento tras dar de beber al caballo, se lo mereció más que nosotros mismos. Acerqué a Zerrojo a un abrevadero y bebió como si nunca hubiese probado el agua mientras lo acariciaba y besaba dando gracias infinitas por estar conmigo, por ser mi amigo, por ser parte de mí.
—¿Quiere agua muchacho?
La suave voz que pronunció la pregunta sonó tras de mí. Al volverme me encontré con la figura maravillosa de una mujer que me miraba ofreciéndome un cántaro con agua, con el pelo recogido en un moño y ataviada con una falda negra y una camisa blanca escotada sujeta por un fajín, acentuando unos pechos prominentes y justos. Quedé embelesado ante la bella mujer, sin saber qué decir, atrapado en su mirada sincera y valiente.
—Tienes cara de agotado, bebe un poco de agua fresca —dijo.
Tomé el cántaro y bebí hasta saciarme, luego se lo entregué.
—Mil gracias señora, Dios la bendiga, dígame su nombre para no olvidar su atención.
—María Bellido. Cuídese muchacho y descanse, que esta guerra va a ser larga y dolorosa.
—No la olvidaré señora.
La observé mientras subía la pendiente, con el cántaro en el cuadril, con garbo y soltura, sin temor a que la hirieran o la matasen, llevando agua a la tropa y dando ánimos a los soldados, todos agradecían que llegara con el agua fresca para mojar un poco la seca garganta. Se perdió entre los soldados y los caballos, andando, retando al enemigo, demostrando más valor que algunos. María Bellido, no olvidaré ese nombre, ella me dio de beber cuando la sed ya me ganaba.
Al llegar de vuelta junto a mis dos amigos se dirigió a mi el sargento Romo.
—Chico ese caballo no puede estar parado, debes de entregarlo a quien le haga falta, escasean los animales y los necesitamos para combatir al francés.
—Señor, acabamos de volver del frente, denos un descanso.
—Pues descansa tú, el caballo puede seguir.
Agarré con fuerza la rienda y apreté los dientes, monté de nuevo y miré al sargento.
—Si va mi caballo, yo voy con él. Estamos juntos en esto, para nada nos separamos señor.
Me miró con curiosidad y levantó la mano mientras hablaba.
—¿Vosotros sois los garrochistas?
—Sí señor —le dije.
—¿Los que habéis vuelto tres en el caballo?
—Así es señor.
—Entonces no hace falta que volváis al frente amigo, ni ese caballo tuyo tampoco. Ya estáis cumplidos por hoy, la historia corre como la pólvora por toda la tropa. Enhorabuena señores, con mil como vosotros esto no hubiese ni empezado.
—Mil empezamos señor, y ni cien quedamos.
—Cierto muchacho, por eso, descansad y si os necesitamos os llamaremos.
—¿Y mi caballo señor?
—Tuyo es y contigo se queda, si tienes problemas que me busquen a mí.
Dio media vuelta, siguió en dirección al monte, buscando a los suyos para una nueva carga. Una hora después el general Dupont se rendía, ganamos la batalla, ganamos a Napoleón. Ganó Andalucía.