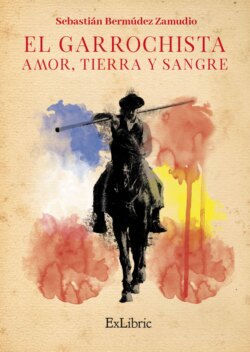Читать книгу El garrochista - Sebastián Bermúdez Zamudio - Страница 8
LEONOR Y JUAN
ОглавлениеMi madre era una bella mujer de ojos azules, alegre y cariñosa, hija única de la familia Saavedra, dueños de una tienda de telas y lanas en Setenil. Sus padres murieron hace años y ella quedó a cargo del negocio familiar, cada mañana se desplazaba desde el cortijo hasta el pueblo en el coche de caballos con mi abuelo, que bajaba a ver a sus amigos y pasar un rato en la plaza. Ella atendía su trabajo hasta las dos de la tarde cuando volvía con mi abuelo al cortijo en el carro o a caballo, que dejaba en la posada de la calle que seguía la bajada de la plaza. Por la tarde, Ana, la muchacha que trabaja con ella, se encargaba de abrir y cerrar aparte también de repartir los trabajos de bordado y remiendo que se llevaban a cabo en la tienda por parte de Isabel, Dolores y Carmen, las tres costureras que afanaban en esos quehaceres.
Ayudaba con el catecismo en la iglesia, colaboraba los viernes tarde ayudando a los niños del pueblo con las tareas del colegio y los sábados por la mañana visitaba, junto a unas amigas, a los mayores con más impedimentos paseando con ellos hasta las cuevas de abajo, donde tomaban el sol sentados en unos bancos que dispuso el alcalde con la idea de favorecer esa tarea.
Se casó con mi padre a la edad de dieciocho años, los que contaba yo ahora, en la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, un evento sonado por ser dos familias de poderes dentro de la vecindad. Me contó mi madre que fue su día más feliz junto a mi nacimiento un año después, asistió todo el pueblo y mi abuelo ofreció pasteles y aguardiente para todos, luego en el cortijo, familiares, personalidades de toda índole y conocidos, se dieron cita para un almuerzo campestre y una exhibición de acoso y derribo por parte de unos garrochistas de Jerez. Contaba mi abuelo que mi madre irradiaba tanta belleza que se habló más de ella que de los garrochistas, cosa rara comentaba.
Mi padre era militar, hombre apuesto, alto, delgado, de negro cabello y bigote, como sus oscuros ojos, contaba con veintitrés años cuando se casó, “mayor ya” le recriminaba siempre el abuelo. Conocía a mi madre desde pequeño y, según me contaba, estaban predestinados a casarse por motivos que yo no llegaría a comprender hasta que fuese mayor, sigo sin comprenderlos salvo que se quisieran y tomaran esa decisión. Siendo militar pasaba grandes temporadas fuera de casa, volvía siempre por Navidad y en verano, para la Semana Santa dependía de permisos especiales que mi abuelo conseguía para que ambos no perdiesen la tradición de costaleros de la hermandad, todos los viernes formaban parte de esos hombres que piadosamente cargaban con el peso de todos nuestros pecados pidiendo la absolución de ellos. Este año pasado fue la primera vez que fui costalero, tomamos un varal entre los tres para sacar el trono a la calle, mi abuelo lo dejó nada más salir porque no podía esforzar mucho su ya delicada espalda tras la caída del caballo.
Mi padre nació militar, decía mi abuela antes de morir, recalcaba que algún día formaría parte de esos héroes que tanto le gustaba leer en las novelas caballerescas. Puede que acertara dada las circunstancias hoy en día, el Parque de Artillería de Monteleón quedará en el recuerdo de todos por la bravura con la que se enfrentaron los soldados al enemigo aun sabiendo que era una lucha perdida. Batalló, junto a su amigo Luis Daoíz, contra los franceses el dos de mayo, respaldando al pueblo madrileño en su lucha por conseguir la libertad, defendiendo a la corona española, los dos murieron, pero para el recuerdo quedará su heroicidad.
De joven fue enseñado para el arte de la guerra en el Real Colegio de Artillería de Segovia, donde ingresó a la edad de quince años coincidiendo con Luis Daoíz y Torres. Su familia genealógica, la Casa de Arcos, era descendiente directo del gran Rodrigo Ponce de León, conquistador de Setenil junto a los Reyes Católicos y gran ídolo militar de mi padre, les llevó a una buena amistad por ser “gente de la sierra” como los llamaba don Martín Daoíz Quesada, padre de Luis. Varios veranos recuerdo su presencia en el cortijo del Tejarejo, con su familia, montando y entrenando con el sable junto a mi padre mientras yo los imitaba con un palo soñando en ser como esos hombres valerosos.
Nunca le faltó nada a mi padre según decía mi abuelo, que también intercedió para que su carrera fuese lo más brillante posible, pagando altas cantidades para conseguir los favores necesarios para obtener la aprobación de nobleza correspondiente, requisito necesario para su admisión. Vivió feliz y despreocupado de todo, centrado en su carrera pero pendiente de mi madre, a quien amó eternamente, cuando llegaba a casa por vacaciones bajaba al pueblo y gustaba ese primer día de emborracharse con los amigos, de cantar y escuchar cante en la posada o en la plaza, donde hubiera vino. Luego al anochecer o a la mañana siguiente lo acercaban los amigos hasta el cortijo donde lo dejaban a la entrada y se iban corriendo temiendo la ira de mi abuelo, que al verlo le regañaba, como en las navidades pasadas cuando lo llevaron y dejaron en el portón totalmente borracho, pero flamenco, como decía el abuelo.
—No cambiarás nunca Juan.
—Padre no se enfade, deme un poco de vino y le canto.
—Anda cantaor, vete a la cama antes que te vea el niño —se refería a mí—.
—Pero padre, tómese un aguardiente conmigo, que acabo de llegar —le decía tambaleándose.
—Uno nada más ¡eh!, uno y a dormir.
—Uno, y le hablo del tío Luis el de la Juliana, un maestro del cante que ha estado con nosotros cantando en la posada, de Jerez padre, un gitano que canta como los ángeles.
—Que sabrás tú cómo cantan los ángeles Juan.
No terminó de decirle la frase cuando ya dormía mi padre en la mecedora, con la boca abierta y roncando. Mi abuelo lo arropaba con una manta y le tomaba la mano con cariño, le daba un beso en la frente con sonrisa orgullosa. Luego lo dejaba allí y cerraba la puerta, le ordenaba a María que no lo molestaran y que le preparase un café cuando despertara.
La verdad es que mi padre y mi madre eran una pareja muy feliz, cariñosos el uno con el otro y serviciales con todos, las tardes que él estaba en casa solían salir a montar recorriendo los parajes de Ronda la Vieja, yo los acompañaba algunas veces, cuando el abuelo lo permitía, pues primero debía de estudiar y entrenar con la garrocha y Zerrojo.
Los echaré de menos, más a mi madre por cercanía, pero no me olvidaré de mi padre, él me ayudó en todo y fue cómplice de mis travesuras. Los dos me quisieron y a los dos quise por igual, pero mi madre… ella lo era todo para mí… y la han asesinado los franceses, ¡hijos de puta!
Esa mañana nos avisaron de la llegada del carruaje con los dos ataúdes donde venían mis padres. En la entrada del Tejarejo se personaron decenas de vecinos que quisieron dar un último adiós a sus amigos, esos con los que se habían criado, jugando, divirtiéndose durante tantos veranos e inviernos. A eso de las cuatro de la tarde hizo su entrada el carruaje, tirado por cuatro caballos con dos cocheros y dos soldados de artillería escoltando el coche.
Mi abuelo, emocionado, esperaba en la entrada junto al cura Lobo, María, su marido Pedro y yo. Nadie más se encontraba allí. Fuera, en la puerta, la gente rompió en aplausos y llantos al ver pasar ante ellos el coche con los dos ataúdes. Amigas de mi madre rompieron en gritos de indignación y llantos desconsolados, un amigo íntimo de mi padre paró el coche en la cancela y pidió un minuto a los cocheros. Yo me acerqué corriendo para ver qué pasaba y quedé quieto al otro lado de la cancela, observando a los caballos y al coche frente a mí al otro lado, la multitud silenció el momento y un hombre, gitano, con una voz desgarradora que me erizó la piel comenzó a cantar una saeta que rompió el sepulcral silencio que se hizo en el sitio.
Quedé embrujado por la voz del hombre hasta tal punto que no noté la llegada de mi abuelo, se apoyó en mi hombro llorando sin consuelo, en silencio, derramando una lagrima tras otra como si de un gotero se tratara. Se arrodilló mirando al cielo, aferrado a mis piernas, agachó la cabeza y se levantó, caminó lentamente, abrió la cancela, pasó el coche de caballos y se detuvo a unos metros, luego dejó abierta la cancela para que pasara todo el que quisiera despedirse de mis padres. Fue lo más razonable, eran sus amigos y los nuestros, ninguna culpa tenían de lo sucedido. El gitano que cantó se acercó hasta mi abuelo y le dijo algo al oído, mi abuelo asintió y acto seguido doce hombres se acercaron al coche de caballos y bajaron los ataúdes para portarlos a hombro hasta el sitio elegido para enterrarlos.
Mi abuelo me abrazó y tras los dos ataúdes caminamos seguidos por una silenciosa procesión de amistades. Rodeé a mi abuelo con el brazo por la cintura y comencé a llorar, era la primera vez que lo hacía en su presencia, me abrazó fuertemente para susurrarme.
—Todo saldrá bien hijo, todo saldrá bien.
El funeral oficiado por don Francisco fue, según me dijo mi amigo Pepe, algo espeluznante y bello, me comentó que nunca había asistido a un entierro tan silencioso y respetuoso. Tras enterrar a mis padres en su lugar favorito de la finca, se fueron despidiendo los vecinos entre pésames y “lo siento”, abandonando cabizbajos y doloridos el sitio. Quedamos el cura, mi abuelo y yo.
—Mañana noche tenemos que vernos —dijo el cura.
—Espere unos días mejor don Francisco —le contestó mi abuelo.
—No podemos esperar, usted lo sabe mejor que nadie, respeto su dolor pero ya hemos hablado de esto antes, mañana noche.
—Mi abuelo le ha dicho que espere unos días —dije con tono malhumorado.
—¡Cállate muchacho! —exigió el cura.
—Esta es su casa —comentó mi abuelo—, si alguien debe de callarse aquí y ahora, somos nosotros.
Me agarró de la mano y me llevó hasta la tumba de mis padre, me pidió que nos arrodillásemos y comenzó a rezar un Padre Nuestro, yo le imité y pedí a Dios que me diera la oportunidad de encontrarme pronto con quien mató a mi padre y asesinó a mi madre. Mi abuelo pareció percibir mis deseos y me apretó fuerte la mano, me miró y me habló con voz cansada y vencida.
—El fuego que te quema por dentro se apaga con agua, vete a dar un baño y luego hablamos.
—El fuego no ha comenzado a arder aún abuelo, pero puede que pronto lo haga.
Me di un baño y cené pronto, obligado por María que me preparó un poco de pollo asado y me dijo que si no comía algo se lo diría a mi abuelo y me castigaría sin montar a Zerrojo. Estando en la habitación llegó mi abuelo y me contó el motivo de la muerte de mi padre y el asesinato de mi madre, me habló de los franceses y su intención de hacerse con el país, de la prepotencia con la que se paseaban por Madrid, que intentaron evacuar a la familia real en dirección a Sevilla con la intención de quitarlos de en medio ante lo que se avecinaba, todo orquestado por el aprovechado de Godoy.
Me contó que el pueblo de Madrid, cansado de abusos, se levantó contra el invasor y se echó a las calles, armados con palos, cuchillos y alguna que otra arma de fuego llevando el caos a toda la ciudad. Los franceses, viendo el peligro que conllevaba un nuevo motín, enviaron a varias compañías de granaderos de la Guardia Imperial con la orden de matar a todo el que en la calle se encontrasen, fuese hombre, mujer, viejo o niño. El Parque de Artillería de Monteleón, donde se encontraba mi padre, se unió a los sublevados haciendo caso omiso a las órdenes de su superior, el capitán general Francisco Javier Negrete, de permanecer acuartelados y no tomar parte en el motín. Monteleón fue tomado al asalto por las tropas francesas dando muerte a todos los que allí se encontraban, entre ellos mi padre. Mi madre al conocer la noticia debió de correr en busca de socorro hasta donde se encontraba mi padre, siempre fue muy asustadiza, si llega a permanecer en la casa nada le hubiese ocurrido me dijo mi abuelo, la asesinaron los soldados de Napoleón a las puertas de la iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas.
—Ahora querrán tomar España entera y lo harán a pesar de todos los esfuerzos que opongamos, debemos de estar tranquilos y esperar a ver qué sucede, nos mantendremos en el cortijo hasta tener noticias sobre lo que va sucediendo. ¡Paco! ¿Ya te dormiste?
Cerré los ojos pero no me dormí, no era esa mi intención y menos esa noche que sabía se celebraría una reunión en la casa, quería escuchar lo que hablaban y las intenciones que tenían de cara a la guerra que se avecinaba. El fuego al que mi abuelo hizo referencia esa tarde ya había comenzado a arder, no sería posible apagarlo hasta que encontrase lo que buscaba.
—Paco —me dijo mi abuelo mientras me tocaba la frente con su mano—, no hagas tonterías por favor, no busques algo para lo que no estás preparado encontrar, te conozco hijo mío.
“Me conoces muy bien abuelo” dije para mis adentros mientras simulaba estar dormido.
Mi abuelo se levantó de la cama y me abrigó con la manta, luego me besó la frente como cada noche, igual que hacía con su hijo, salió de la habitación despacio, sin querer hacer ruido, no quiso despertarme, lo que no sabía era que yo no dormía, estaba muy despierto, esperando.