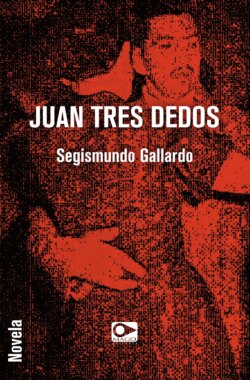Читать книгу Juan Tres Dedos - Segismundo Gallardo - Страница 6
Buscando trabajo
ОглавлениеEs su primer día de trabajo en la imprenta Chorrillos, ubicada en la esquina de Chorrillos con Aldunate, callejuelas inundadas de charcos y corrientes de aguas lluvias que bajan desde los cerros, abriéndose en hebras rojizas y azuladas producto de la descomposición y el óxido de los metales del ripio y que, al mezclarse con los afloramientos de aguas servidas de las letrinas, forman un barro negruzco y maloliente. Llueve torrencialmente como es habitual en este Puerto Montt de principios del siglo XX, donde sus casi treinta y cinco mil habitantes conviven a diario con la espesa humedad de la costa y los intensos olores de sus playas cubiertas por restos de pescados y mariscos que los pescadores depositan en ellas, producto de la limpieza de los mismos y que así faenados venden directamente en la Caleta Angelmó.
Abel, que recién se empina sobre sus primeros diez años de vida, se siente todo un hombre, dispuesto a iniciarse en la vida laboral y no quiere por ningún motivo perderse esta oportunidad. Pasaba ya oscureciendo el día anterior por delante de la imprenta cuando vio el letrero: «SE NECESITA AYUDANTE DE IMPRENTA» leyó con dificultad. Cursaba el segundo año preparatoria y, a fuerza de varillazos en las manos y tirones de orejas, había aprendido a leer y escribir. Con el hambre aprisionando sus tripas, no lo pensó dos veces. «Aunque alcance solo para que mi mamá y yo comamos», pensó. Esa visión de niño pobre y triste fue la que conmovió al viejo dueño y único trabajador de aquella vetusta maquinaria.
—¿Tú no vas a la escuela? —lo interrogó con las manos enfundadas en su mameluco de mezclilla desteñido y con manchas de tinta por todo el frente de sus piernas y su pecho.
—No —dijo el niño, rascándose nerviosamente la cabeza—. Este año no he podido ir porque mi mamá está enferma y la he tenido que cuidar. Además, ahora tengo que trabajar para comprar las cosas de comida porque ya se acabaron.
—¿Y tu papá? —preguntó, adivinando la respuesta.
—No tengo.
—¿Y tu mamá, qué hace?
—Es lavandera.
—¿Dónde vives?
—En calle Miraflores.
—¿Sabes el número?
—No tiene.
Procedió entonces a darle al viejo, las indicaciones de cómo llegar a su casa. Vivía como a diez cuadras de la imprenta.
—¿Cómo se llama tu madre?
—Herminia.
El negocio de imprenta iba de mal en peor, con suerte duraría un año más antes de cerrar. Este pensamiento le producía al viejo más nostalgia que temor. En el ocaso de su vida, él y su anciana esposa, no aspiraban a nada más que sobrevivir lo mejor posible, bastaba con tener para comida y remedios. En último caso, para situaciones más complicadas estaba la Posta del Seguro Obrero. Su vieja Linotipia presentaba ya problemas en la calidad de su impresión. Cuando sus hijos eran pequeños, hacía ya unos veinte años atrás, todo iba bien, tenía tres operarios y muchos clientes, entre ellos el diario El Melipulli.
Fue precisamente en el leer de reojo las páginas de ese diario, egresadas de su imprenta, que se informó de la Gran Depresión de 1929, con sus jueves y martes negros y que, según se señalaba, Chile era uno de los países más dañados.
Comprendió entonces que se había transformado en una de las millones de víctimas de aquella especulación financiera que afectó a todo el mundo. Mirando al niño recordó a los suyos que nunca tuvieron la necesidad de dejar la escuela.
—Tienen que ser más que su padre —les decía, y a veces acompañaba el consejo con un «coscorrón» cuando había malas notas.
—Y ahora, este niño… —se dijo. «Seguramente ni él, ni su madre tampoco, saben de días negros y de depresiones. La única depresión que su madre debe conocer y posiblemente casi sin saberlo, es la que la pobre lavandera debe sentir al finalizar el día, con su espalda deshecha y sus tripas sonando de hambre», pensó, imaginando una señora pequeña, delgada y enfermiza vestida de negro. «Pero, en fin, necesita el trabajo y se lo daré».
—Ven mañana —le dijo—. Empezamos a las ocho y media.
Sentía como sonaban sus zapatos inundados de agua, de nada le sirvieron las plantillas de cartón que les había puesto para protegerse de las piedras más afiladas. Al contrario, se habían convertido en una masa informe que le aprisionaba los pies. Aguantó el dolor, no tenía tiempo para sacarlas. Llegó a la imprenta cuando aún estaba cerrada. Debió esperar estoicamente como diez minutos bajo la lluvia, entumecido, tiritando entero, apoyado contra la pared ennegrecida por la humedad de aquel viejo galpón, cuyo techo de tejuelas se prolongaba en un pequeño alero que no impidió que continuara mojándose bajo la lluvia, arrojada con fuerza por el viento, contra las delgadas ropas que cubrían su cuerpo. Cuando llegó, el dueño, preocupado por su apariencia, le sirvió una taza de té y una marraqueta.
El niño aprovechó el calor de la taza para calentarse las manos.
—Bueno —dijo el viejo—, a trabajar, quédate ahí que voy a echar a andar este armatoste.
Un ruido seco y sordo inundó el galpón y lo asustó, jamás había visto una maquinaria semejante. No se atrevió a moverse de su lugar.
—Ahora ven aquí, para que te explique lo que vas a hacer —le dijo, apoyando una mano sobre el hombro izquierdo del niño.
Las tareas que debía realizar Abel eran simples: acopio del papel, traslado de matrices, manejo de las tintas y algunas otras que poco a poco, en las primeras horas, el viejo le fue explicando. Al mediodía, compartió con su ayudante el almuerzo, que en esta oportunidad su anciana esposa hizo con más abundancia, enterada de la contratación de un ayudante.
Reanudaron sus labores alrededor de una hora después de almorzar. A pesar de ya haber estado toda la mañana trabajando bajo el pesado sonido de la máquina, cuando el viejo la hizo funcionar nuevamente, siguió mirando atemorizado el accionar ruidoso de la vieja maquinaria. No obstante, le asombraba el funcionamiento de los engranajes y el desplazamiento del papel que veía ingresar blanco y salir impreso, como si en su interior hubiera un genio fantástico escribiendo a gran velocidad. Estaba fascinado. El viejo lo miró y sonrió al ver su semblante temeroso. Ingresó a la pequeña bodega y se sentó a descansar un rato y a fumar un cigarrillo.
Al cabo de unos minutos, en medio de la somnolencia de su descanso, un terrible grito y quejidos lastimeros lo sacaron de su letargo. ¡Era el niño que lloraba y gritaba!
—¡Mi mano!, ¡mi mano!
Corrió lo más veloz que pudo hacia la sala de la máquina y vio al niño prácticamente tendido sobre ella, con una mano aprisionada entre los engranajes que se habían atascado y trataban de volver a girar. Bajó de un golpe la palanca de energía y corrió donde el niño desmayado, intentó sacarlo de entre los fierros y no pudo.
—¡Ayuda! ¡Ayuda!, ¡Hubo un accidente! —gritó estremecido.
Llegaron algunos vecinos, y entre todos, con ayuda de un chuzo que alguien trajo, lograron rescatarlo. Su mano derecha estaba destrozada. Lo llevaron al hospital en el vehículo de uno de ellos.
El raído y largo vestón del niño se había enredado en los engranajes mientras este miraba como hipnotizado el pesado andar del armatoste. Se sintió violentamente impulsado hacia los fierros e instintivamente apoyó su mano en alguna parte de la máquina para evitar caer de cabeza sobre ella. Sintió un frío intenso en su mano aprisionada antes de perder el conocimiento.
Siguiendo sus indicaciones, buscaron a su madre. Una de las vecinas, al sentir los golpes en la puerta, se acercó diciendo:
—Está enferma, no la molesten. —Pero al enterarse del accidente, entró a la casa y le contó a Herminia lo sucedido.
—Ya viene —les dijo.
Una fornida señora, vistiendo un grueso abrigo negro, pálida su morena tez, ojerosa y tosiendo roncamente, sin decir palabra, se subió al auto y fue a ver a su hijo.
Cuando el niño despertó, su madre estaba a su lado tosiendo. Sintió un cosquilleo en la punta de los dedos de su mano derecha, hacia ellos dirigió su mirada y solo vio un gran vendaje enrojecido. Apareció una enfermera ordenándole a Herminia que se retirara porque tenía que hacerle una curación.
—Perdió dos dedos de su mano derecha —dijo con indiferencia, mirando a la madre.
Después de quince días lo dieron de alta, pero tenía que ir a curación todos los días. Estuvo un mes en convalecencia hasta que los muñones cicatrizaron y se cerraron y finalmente lo declararon sano. Pero él siguió sintiendo por mucho tiempo ese dolor agudo en las puntas de los dedos que no tenía. Nunca se hubiera imaginado que muchos años después, en su exilio forzado en Comodoro Rivadavia, Argentina, cuando le amputaron su pierna derecha afectada por una seria enfermedad —como consecuencia sin duda de las torturas que sufrió durante la dictadura en Chile—, volvería a sentir exactamente ese mismo dolor en las carnes ausentes.