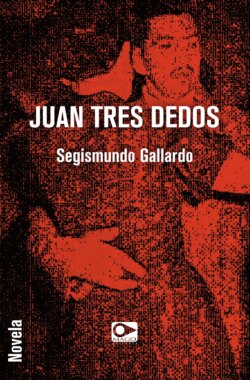Читать книгу Juan Tres Dedos - Segismundo Gallardo - Страница 9
Nuevos rumbos
ОглавлениеPuerto Montt se viste de fiesta al inicio de la primavera, el pueblo se llena de colores para celebrar el cambio de estación. Se presentan los típicos carros alegóricos, las candidatas a reina y los bailes.
Con algunos compañeros de trabajo de la empresa de transportes en la que trabajaba, acuerdan asistir al baile de término de las celebraciones y entusiasmado se compra un traje nuevo.
El pantalón le quedó grande así que se dirigió a una sastrería en calle Doctor Martin a pedir que se lo ajustaran. Había dos costureras y sin dudarlo se dirigió a la más linda de ellas; nunca desaprovechaba una oportunidad.
Amelia, la costurera, le hizo calzarse los pantalones nuevos y empezó a tomar las medidas ante la mirada atenta de Abel, deslumbrado por los preciosos ojos verde miel de la joven. Sin disimulo observó con insistencia su figura alta, delgada y bien proporcionada.
Era una joven campesina de un sector rural cercano al volcán Osorno. Había llegado hacía tan solo unos ocho meses atrás. La vida del campo no le gustaba. Su mejor amiga en la pequeña escuelita de su sector fue Ruth, una niña descendiente directa de un matrimonio de inmigrantes alemanes, que se esforzaba en aprender a hablar español, después de escuchar solamente alemán al interior de su casa. Los juegos de las amigas se extendían desde los patios de la escuela al de la casa de la pequeña Ruth.
Escuchaba la conversación de los padres de su amiga sin entender palabra. A su vez, los padres de Ruth trataban de entender la conversación de las niñas y le pedían a Amelia que les enseñara.
Durante los seis años de escuela primaria, mantuvo estrecha relación con su amiga y su familia, aprendiendo de ellos sus costumbres y sobre todo de su cocina. Ambas se encerraban en la cocina a hornear kuchenes y crépes.
—Los papás de tu amiga son «mutros» —decía Clotilde, la madre de Amelia—, pero me gustan porque tienen los ojos «zarcos».
Con el tiempo llegó a entender claramente lo que hablaban los alemanes «mutros» y supo, a través de ellos, de la existencia de otros mundos y hacia esos fantásticos parajes voló su espíritu, alejándola por siempre de la simplicidad de la vida de sus padres. Todas sus hermanas y hermanos, doce en total, se dedicaron a la vida del campo, heredada de sus padres. Ella no. Nunca ordeñó, ni esquiló, ni acorraló ganado. No hizo mantequilla, ni queso. Sus manos se mantenían blancas y suaves y su piel brillante, diferente a la textura y color a la de los campesinos.
—Es «pituca» —decían cariñosamente sus hermanos.
La relación con la familia de inmigrantes, la transformó en una autodidacta. Leía todo lo que encontraba en aquella casa. Escuchaba las noticias por la radio para informarse de lo que ocurría en el país y en el mundo, a diferencia del resto de su familia, que prefería escuchar los programas de música mexicana, tangos y boleros. Una profesora del colegio le prestó un libro llamado Historia sagrada. Fascinada lo leyó y releyó varias veces, y toda su vida hablaría sobre lo aprendido en ese texto. Con orgullo, le decía a Ruth y a los padres de esta, que las tierras de sus padres eran una herencia que provenía como resultado de títulos entregados directamente por el Rey de España. Se refería seguramente a las Mercedes de Tierras entregadas por la Corona Española durante la Colonia.
La profunda mirada de su cliente, la ruborizó. Le dijo que por esos días tenía mucho trabajo pendiente.
—Hoy es lunes —dijo—. Lo tendré listo el sábado.
—Está bien.
Al día siguiente, para sorpresa de Amelia, volvió y preguntó si estaban listos sus pantalones.
—Pero si le dije que el sábado.
—¡Bah! —dice él—. Yo le entendí que hoy.
Hubo una mirada de complicidad entre ambos. Sonrió ruborizada Amelia ante la tosecita burlona de su compañera de trabajo. El miércoles volvió nuevamente con la excusa de que se le había perdido su sombrero.
—No, aquí no se le quedó. Usted se fue con su sombrero puesto —dijo Amelia sonriente, simulando no darse cuenta de su juego.
El jueves estaba otra vez frente a Amelia, pidiéndole que por favor le tuviera los pantalones para el viernes, porque asistiría al baile de la fiesta de la primavera y no quería que la dama que lo acompañaría lo viera mal vestido.
—Bueno —le dijo Amelia—. Venga el viernes en la mañana para que alcance a probárselo y yo tenga tiempo para ajustárselo, si fuera necesario, antes de su fiesta.
Desde el primer día se sintió atraída por ese joven moreno, alto, delgado, pero de aspecto fuerte, que vestía con gracia un traje gris y sombrero del mismo color, que le daba la apariencia de cantor de tango.
El viernes en la mañana el pantalón estaba listo. Se lo probó.
—¿Usted cree que mi compañera de baile pensará que estoy bien vestido? —le preguntó.
—Yo creo que sí —dijo Amelia—. Sus pantalones tienen buena caída.
—Excelente, porque esa dama, es usted. —Y acto seguido le tendió la mano con una entrada para el baile.
Roja de vergüenza, Amelia no atinó a nada. Inhibida por la presencia de su compañera de trabajo, contestó en voz baja.
—Lo siento, pero no puedo salir con usted, ni siquiera lo conozco.
—Soy Abel Gallardo. ¿Usted es de acá?
—No —contestó ella—, soy de Osorno, del campo.
—¿Cuál es su nombre?
—Amelia.
—Entonces, señorita Amelia, ¿me acompañará?, ahora que ya nos conocemos.
—No puedo. Tengo un compromiso a esa hora.
—¡Qué pena! Bueno, entonces iré solo.
Se dio cuenta de que la negativa se debía a la presencia de la otra costurera, a quien Amelia miraba de reojo mientras conversaban. Abel astutamente le dice:
—Tengo que ir a comprar algo y no quiero arrugar el pantalón. ¿Puedo pasar a buscarlo más tarde?
—Bueno, no hay problema.
—¿A qué hora cierran, para no llegar atrasado?
—A las siete y media.
—Ok, gracias, voy a volver antes de que cierren.
A las siete con veinte minutos estaba de vuelta, retiró su pantalón y se despidió. Esperó pacientemente a que salieran y las siguió a discreta distancia. Cuando se despidieron, esperó hasta que se separaron, corrió hacia Amelia y la abordó.
Fue una noche mágica. Al son de tangos y boleros, que Abel además canturreaba suavemente al oído de su bailarina, comenzó a construirse una historia de amor que solo terminó, como en las novelas románticas, muchos años después, con la muerte de uno de los dos. Pero a diferencia de esos cuentos irreales, fue una historia cargada de intensa vida, de triunfos y de fracasos, de desvelos y vigilias, de inicios y reinicios, de lucha, de esfuerzo, de días buenos y malos, de logros y de carencias, de profundos encuentros, pero también de dolorosos desencuentros.
Los viajes a Santiago empezaron a decrecer en frecuencia. Cada día su patrón tenía más competencia y, poco a poco, la flota de vehículos —que había comprado ya usados— tenía mayores dificultades para enfrentar, durante el invierno, las cuestas de Malleco y Lastarria. Más de alguna vez hubo de ser socorrido por yuntas de bueyes y tractores, junto a otros camioneros empantanados en el suelo arcilloso saturado de agua. No había forma de salir sin ayuda. El patrón le daba unos pesos para entregar a los lugareños, que habían transformado esta situación extrema para los camiones en un negocio. Esos tramos de la ruta, eran los más peligrosos, sobre todo en bajada, donde el riesgo de resbalar y perder el control eran una amenaza cierta. No era raro ver en las laderas de las cuestas los restos oxidados de vehículos que sucumbieron en el intento.
La experiencia ganada durante sus años de camionero, recorriendo la ruta entre Puerto Montt y Santiago, período durante el cual se interiorizó de los misterios del funcionamiento de los motores, los sistemas de dirección, suspensión, tracción y en general de la mecánica automotriz, le valió para ser considerado como chófer y mecánico de la empresa.
Un día, en las oficinas de la empresa, entabló conversación con un cliente, de donde surgió el interés de este por llevarlo a hacerse cargo del taller de mantención de la Ford en Puerto Aysén. No lo pensó dos veces, cada vez se hacía más evidente la inevitable quiebra económica de su patrón.
Una mañana inundada de espesa neblina, del año 1938, en la caleta Angelmó, Abel y Amelia, se embarcaron en el vapor Tenglo, que surcó bamboleándose y mirando para ambos lados el estrecho canal Tenglo, formado entre la pequeña isla Tenglo y la costa. Trilogía repetida de nombres con significado de «tranquilidad», en mapudungún, que hacía honor a sus nominados. Nada más sosegado que la inamovible isla, las aguas quietas del canal y el lento inicio de la marcha del vapor. Sentados por largo rato en la popa, permanecieron en silencio mirando hacia donde, sin verlo, se imaginaban quedaba el pueblo de sus amores, olvidado por quizás cuánto tiempo, con sus calles estrechas y permanentemente mojadas, su sol escaso, sus vientos y temporales abundantes y sus sueños de pobres suspendidos en sus cerros salpicados de casas de maderas grises con olor a humo y a mar. Amelia, feliz, apoyada su cabeza en el hombro de su marido, disfrutaba el inicio de su segunda aventura de vida. La primera fue cuando abandonó la vieja casona de sus padres —desde donde todos los días contemplaba la cumbre blanca del volcán Osorno— para irse a trabajar a Puerto Montt, donde residía su hermano Belisario Segundo, quien un par de años antes había emigrado para trabajar en la marina mercante. Fue él quien le consiguió el trabajo en la sastrería en la que fue recibida como aprendiz. Con esfuerzo y dedicación aprendió rápidamente el oficio, siendo contratada en calidad de operaria permanente.
Habían comprado boletos en tercera clase, sin acomodaciones. Se entretenían mirando las labores de carga y descarga, en las mil paradas que hizo el barco en las numerosas islas y caletas de Chiloé: Chilotes en sus botes conduciendo cabezas de ganado, amarradas y flotando a ambos costados de las frágiles embarcaciones, que parecían perderse en el oleaje, para ser izadas y bajadas a las bodegas; los pobladores con sus cargamentos de mariscos, pescados, papas y leña que, a fuerza de hombros y espaldas encorvadas, depositaban en el suelo de la nave.
Se asombraban ante la habilidad del capitán para sortear lentamente, pero con absoluta precisión, el paso por estrechísimos canales, en los que el fondo del mar se podía apreciar a simple vista.
Así aguantaron estoicamente durante tres largos días, para recalar por fin en el muelle del Río Aysén.
Al bajar, preguntó por su medio hermano, quien había emigrado algunos años antes con Herminia, la madre común. En el pequeño poblado, casi todos se conocían, por lo que le dieron las referencias exactas para llegar a la casa de «Arvejita», como le pusieron.
Se alojaron esa primera noche en casa de su medio hermano y al día siguiente se presentaba donde el importador y agente de la Ford, un señor de nombre extraño y de origen desconocido, al que, como era habitual en el pueblo, por ser extranjero de origen europeo o norteamericano, denominaron «gringo».
Permaneció durante varios años en esa empresa, hasta que se le presentó la oportunidad de emigrar a un pequeño poblado cercano a la frontera con Argentina, con mejor sueldo y para hacerse cargo de un camión. Lo último quizá fue lo que le causó mayor motivación. Las largas jornadas entre las cuatro paredes del taller ya le pesaban. Echaba de menos la amplitud de los caminos.
Fue gracias a la intervención de Felipe, su gran amigo, quien había arribado hacía ya varios años a esa pequeña localidad, que don José Auil, inmigrante sirio, propietario del comercio más grande de la localidad, lo contrató para transportar desde Coyhaique y Puerto Aysén, las mercaderías que surtían su negocio.
Para llegar a esta pequeña localidad del sur de Chile, emplazada en la ribera del lago Buenos Aires, a tan solo unos cinco kilómetros de la frontera con Argentina, se debe transitar por territorio de ese país. Al servicio de Auil debe viajar además a las localidades argentinas de Los Antiguos y Perito Moreno, en busca de artículos muy apetecidos por los chilenos, principalmente harina, aceite y yerba mate, en tanto que en el viaje de ida lleva hacia esos poblados cargamentos de madera.
Es aquí, en estos perdidos villorrios enclavados en la profundidad de las estepas patagónicas, donde comienza a familiarizarse con las travesías por las pampas trasandinas, rutas que formarán parte de su vida por mucho tiempo.
Las largas noches a oscuras del pueblo, sin energía eléctrica, las amenizaba bailando tangos y boleros con Amelia, gracias a una vitrola que compró en Perito Moreno y a la que su hijo mayor, de tan solo unos cinco años, le daba cuerda para que no se interrumpiera el baile de la pareja.
Cuando recién comenzaba la primavera, con el camión lleno de mercadería, retornaba a Chile Chico desde Puerto Aysén. Próximo a su arribo, se encuentra con esa frontera natural entre ambos países, que es el río Jeinimeni, el que debe ser vadeado con la ayuda de un baqueano, que a caballo va buscando las aguas más bajas para que pasen los vehículos. El río se apreciaba bastante caudaloso y con mayor cantidad de brazos de agua debido a los deshielos, que ya se habían iniciado a causa de las temperaturas más cálidas. Cuando faltaba solo unos quince metros para llegar a la ribera opuesta, se escucha un sonido a la distancia —como un murmullo que poco a poco aumenta de intensidad— e inmediatamente aparece, como unos trescientos metros aguas arribas, una especie de avalancha que se desliza aguas abajo. El baqueano apura el tranco de su caballo al darse cuenta del peligro y le grita que acelere para tratar de evitar la súbita crecida. No alcanzó a hacer nada, el camión recibió el impacto de la fuerte corriente del río. Se inclinó peligrosamente, desplazándose algunos metros, donde por fortuna se detuvo y se estabilizó, con el agua a mitad de sus puertas. Salió por la ventana y llegó a la orilla, a la grupa del caballo del baqueano.
Allí se encontró con el padre Pablo, párroco del pueblo, que se encontraba cerca del lugar visitando feligreses, y, al ver lo que ocurría en el río, se acercó para tratar de ayudar.
El cura lo llevó a Chile Chico en su camioneta. Ambos ya se conocían. Sabiendo de sus viajes, el cura le había pedido que, como iba a Puerto Aysén, le trajera desde el Obispado una damajuana de vino para las misas.
Después del rescate, al descargar la mercadería, Abel se encuentra con la damajuana. Con el susto, se había olvidado de ella. Como ya era de noche, la lleva hacia su casa con la intención de entregarla al día siguiente. Por otra parte, José Auil, su patrón, se había encargado de conseguir un buldócer para sacar de inmediato el camión del agua, antes de que se presentara una nueva avalancha.
Contento por haber salido airoso del peligroso percance, organiza una velada de boleros y tangos con Amelia. Se pone su traje a rayas —cuyo pantalón fue ajustado por Amelia años atrás y que conserva y usa solamente para bailar—, se cambia de camisa, ajusta a su cuello una corbata, se calza sus zapatos negros cuidadosamente lustrados y remata su atuendo con un sombrero gris. Fumando, espera a Amelia, que, a su vez, se ha puesto su largo vestido de color verdoso, que luce atrás, en la cintura, una roseta que remata el cinturón que ajusta su delgada cintura. Por el lado derecho de la falda se abre un sensual tajo que deja al descubierto parte de su blanca pierna, cuyo pie se apoya en delgados zapatos café de taco medio. Aparece frente a él, con un peinado tipo tomate en la parte superior de su cabeza, labios pintados de un suave color rosa y sus mejillas levemente coloreadas con Polvos del Harem.
Alegre, Orlando, el hijo mayor, nuevamente se adueña de la vitrola y cuidadosamente deposita uno tras otro, los discos que el papá le indica.
Pasados algunos minutos, el camionero se tienta con el vino y lo abre para los comensales.
—¡Qué rico el vino, Abel! —dice Amelia—. ¿Dónde lo compraste?
—En Perito Moreno —responde escondiendo su sonrisa.
Fue una noche alegre, bailaron por largas horas, bebieron del vino de la misa, comieron galletas, chocolates y turrones argentinos. Abel seguía a viva voz los tangos de Gardel y los boleros de Lucho Gatica, mientras ensayaban nuevos pasos que amenazaban con desgarrar el tajo lateral de la ajustada falda tanguera de Amelia.
La velada termina cuando le pide a su hijo que ponga La cumparsita. El niño aún no sabía leer, pero se conocía las carátulas de los discos de memoria y nunca se equivocaba.
Siempre terminaban las veladas con este, su tango preferido. Ladeó levemente su sombrero, se puso en la boca un cigarrillo que no encendió, asió fuertemente a Amelia por la cintura, y la vitrola y él cantaron:
Si supieras, que aún dentro de mi alma, conservo aquel cariño, que «tengo» para ti.
Deliberadamente cambia el «tuve», por el «tengo». A su manera, le susurra a ella que la ama.
Al día siguiente, va donde el cura y le dice que lamentablemente la damajuana se rompió por efecto de la crecida del río y le muestra unos trozos de vidrio. La historia no convenció mucho al cura. Quedó con la duda. Cuando en otra ocasión, Abel le explicó que lamentablemente tuvo que ponerle el vino al radiador que se le rompió en plena pampa, donde no se encuentra una gota de agua en muchos kilómetros, el cura ya tuvo la certeza de que le mentía y le dijo:
—Tú te la sabes por libro, ya te estás acostumbrando a tomar vino del bueno.
No obstante, el cura siempre contaba con su buena voluntad para todo tipo de encargos y se hicieron muy buenos amigos.
Cierto día, llegó a su casa el padre Pablo y muy exaltado le pidió que lo llevara al aeródromo, porque había sentido llegar un avión y quería abordarlo antes de que se fuera, para ir a dar la extremaunción a un poblador de Balmaceda.
—Pero, padre, tengo el camión cargado y don José me está esperando para entregarme el manifiesto de carga y quiere que salga de inmediato para Perito Moreno.
—No puedo esperar —replicó el cura—. Vamos y yo le explico después a don José.
—¿Y si me echan de la pega?
—Te contrato de sacristán, total ya eres casi santo con todo el vino de misa que te has tomado —replicó el cura riendo y se subió al camión, dejándolo sin alternativa.
Recorrieron los veinte kilómetros del camino de ripio que llevaba al aeródromo, con gran presión del cura que le pedía permanentemente ir más rápido para no perder el avión.
Llegaron cuando ya el pequeño monomotor se encontraba iniciando su marcha en uno de los cabezales del aeródromo.
—¡Sonamos, padre!
—No —replicó este—, métete a la cancha y colócate delante para que no pueda despegar. ¡Ya pues, hombre, apúrate si todavía no alcanza velocidad, está recién comenzando a andar!
Al ver la maniobra del vehículo, el avión detuvo su marcha y un enfurecido piloto se bajó y corrió hacia el camión dispuesto a encarar al atrevido. Al mismo tiempo, el padre Pablo se bajaba y caminaba hacia el piloto. Al ver desde lejos la sotana del cura, el piloto sonrió y, moviendo la cabeza, le gritó,
—¡Tenía que ser el padre Pablo!
Ambos se saludaron y abrazaron efusivamente, riéndose de la situación.
El piloto accedió de buena gana a la solicitud del cura, en tanto que Abel, después de ver despegar la pequeña nave, fue a dar explicaciones a su patrón, quien, al igual que el piloto, sacudiendo la cabeza, dijo:
—¡Ese padre Pablo!
Auil le entregó el manifiesto y pudo emprender su viaje a Perito Moreno, del cual regresó dos días después. Tan solo presentarse ante su patrón, este le preguntó.
—¿Supiste lo que le pasó al padre Pablo?
—No, ¿pasó algo malo?
—Su avión se estrelló al aterrizar en Balmaceda, el piloto murió y el padre Pablo fue llevado a Puerto Montt en un avión de la Fach… Dicen que iba muy mal y al parecer solo están esperando que se muera.
Quedó consternado ante la noticia.
—Tanto que se apuró —dijo—. Seguramente estaba en su hora.
Pero el sacerdote sobrevivió. Después de dos meses, fue dado de alta en Puerto Montt y enviado al hospital de Chile Chico para terminar de sanar las múltiples fracturas que sufrió con el impacto. Afortunadamente, se comentaba, el avión no explosionó al caer.
En cuanto el cura llegó a Chile Chico, se dirigió de inmediato al hospital a visitarlo. Debió esperar como dos horas para que lo autorizaran a ingresar, junto con su patrón, debido a la gran cantidad de personas que concurrieron a saludar al cura, muy querido en la pequeña localidad.
Lo saludaron muy emocionados y contentos por tenerlo de nuevo de vuelta. El cura estaba de buen ánimo, aunque enyesado de sus dos piernas y un brazo.
—Pucha, padre —dijo Abel—; parece que Dios le quiso hacer una desconocida.
—Claro que sí —replicó este—, pero la culpa es tuya, bandido, porque como un par de veces me has dejado sin el vino del Obispado, he tenido que comprar vino añejo aquí en la botillería para hacer la misa y no es lo mismo que el vino consagrado por la iglesia.
Sonrieron los tres y Auil le preguntó:
—¿Y qué pasó, padre?
—Fue el viento —dijo el cura—. Todo el viaje fue muy turbulento y al llegar a Balmaceda había un terrible temporal que levantaba piedras desde la cancha de aterrizaje y formaba una verdadera nube de polvo. Estaba el diablo desatado, el avión se bamboleaba de un lado a otro como una hoja de papel al viento y se atravesaba de un lado a otro de la cancha. Cuando estaba a punto de tocar tierra, la fuerza del viento lo sacaba de la pista y entonces el piloto, don Raúl, me dice: «¡Afírmese, padre, que tengo que tirarlo al suelo, porque ya se nos acaba la pista!». Alcancé a ver el suelo que se nos vino encima de repente y desde ahí no supe nada más, hasta que recuperé el conocimiento en el hospital de Puerto Montt. Siento mucha pena por don Raúl, hizo todo lo que pudo, que Dios lo tenga en su Santo Reino, amén.
El padre Pablo estuvo como treinta días convaleciente en el hospital y lo visitó cada vez que podía entre los viajes que le encomendaba su patrón y, en su presencia, el cura siempre aprovechaba para contarle a sus otros visitantes, la anécdota del vino de misa, «culpándolo» por su accidente.
Después le tocó a él ser visitado por su amigo cura, en Puerto Aysén, donde fue trasladado, afectado por una peligrosa peritonitis, en un pequeño avión forrado en lona, conseguido por su patrón José Auil, y que aterrizó en la ribera opuesta del río Aysén, desde donde fue llevado en bote al hospital.
—Esto le pasó a este hereje por tomarse el vino de la misa —les decía el padre, entre risas, a los otros visitantes.