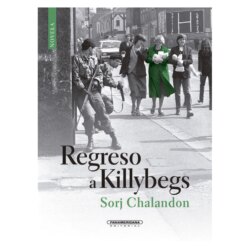Читать книгу Regreso a Killybegs - Sorj Chalandon - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 1
Cuando mi padre me golpeaba, gritaba en inglés, como si no quisiera involucrar nuestra lengua en ese asunto. Me pegaba con la boca torcida, bramando palabras de soldado. Cuando mi padre me golpeaba ya no era mi padre, solo Patraig Meehan. Soldado de cara desfigurada, mirada de hielo, Meehan viento aciago que más valía evitar cambiándose de acera. Cuando mi padre bebía, azotaba el suelo, desgarraba el aire, hería las palabras. Cuando entraba a mi habitación, la noche se sobresaltaba. No encendía la vela. Resoplaba como un animal viejo y yo esperaba sus puños.
Cuando mi padre bebía, ocupaba Irlanda, como lo hacía nuestro enemigo. Era hostil en todas partes. Bajo nuestro techo, en el umbral, en los caminos de Killybegs, en los baldíos, en los bosques, de día, de noche. En todas partes. Se adueñaba de los lugares con movimientos bruscos. Se le veía de lejos. Se le oía de lejos. Dando tumbos entre frases y gestos. En el Mullin’s, el bar de nuestro pueblo, se deslizaba de su taburete, se acercaba a las mesas y hacía sonar las manos extendidas contra la mesa, en medio de los vasos. ¿Que no estaba de acuerdo? Así reaccionaba. Sin una palabra, con los dedos en la cerveza regada y esa mirada. Los otros se callaban, escondiendo los ojos debajo de la gorra. Entonces se enderezaba para desafiar a la concurrencia con los brazos cruzados. Esperaba la respuesta. Cuando mi padre bebía, daba miedo.
Un día, en el camino hacia el puerto, le dio un puñetazo a George, el burro del viejo McGarrigle. El carbonero le había puesto a su animal el nombre del rey de Inglaterra para poder patearle el trasero. Yo estaba ahí; seguía a mi padre. Caminaba a tropezones, vacilando, en su ebriedad matutina, y yo iba detrás. En una esquina, frente a la iglesia, el viejo McGarrigle bregaba con el asno. Jalaba al animal, con una mano en la albarda y la otra en el cabestro, amenazándolo con todos los santos. Mi padre se detuvo. Miró al viejo, a su animal empecinado, el desamparo del uno, la terquedad del otro, y cruzó la calle. Hizo a un lado a McGarrigle, se puso frente al burro, lo amenazó con rudeza, como si le hablara al rey británico. Le preguntó si sabía quién era Patraig Meehan. Si tan solo se imaginaba quién era el hombre que tenía justo al frente. Estaba inclinado, frente contra frente, esperando una respuesta del animal, un gesto, su rendición. Luego le pegó: un golpe terrible entre el ojo y el ollar. George se tambaleó unos segundos y se echó sobre un costado. De la carreta salieron algunas rocas de hulla.
—Éirinn go Brách! —gritó mi padre.
Luego me jaló del brazo.
—Hablar gaélico es resistir —murmuró.
Y continuamos nuestro camino.
* * *
De niño, mi madre me mandaba a buscarlo al bar. Era de noche. No me atrevía a entrar. Pasaba una y otra vez frente a la puerta opaca del Mullin’s y a sus ventanas de cortinas cerradas. Esperaba hasta que algún hombre saliera para entrar en el amargo de la cerveza, el sudor, la humedad de los abrigos y el tabaco frío.
—Pat, creo que es hora de la sopa —decían riéndose los amigos de mi padre.
Me levantaba la mano en secreto, pero, cuando yo entraba a su mundo, él abría los brazos para acogerme. Yo tenía siete años. Agachaba la cabeza. Permanecía de pie junto a la barra mientras él terminaba su canción. Cerraba los ojos y se ponía la mano en el corazón, llorando a su país desgarrado, sus héroes muertos, su guerra perdida, y pedía auxilio a los Antiguos, los insurgentes de 1916, la cohorte de nuestros vencidos y todos los que vinieron antes, los jefes de los clanes gaélicos y san Patricio también, con su cruz de volutas, para ahuyentar a la serpiente inglesa. Yo lo miraba de reojo. Lo escuchaba. Observaba el silencio de los otros y me sentía orgulloso de él. En todo caso y a pesar de todo. Orgulloso de Pat Meehan, orgulloso de ese padre, a pesar de mi espalda lacerada y marrón, de mi cabello arrancado a manotadas. Cuando le cantaba a nuestra tierra, las frentes se levantaban y los ojos se llenaban de lágrimas. Antes que ser malo, mi padre era un poeta irlandés y yo era acogido como el hijo de este hombre. Cuando cruzaba por la puerta, se sentía el calor. Manos en la espalda, palmaditas en los hombros, un guiño de hombre a hombre, aunque yo era un niño. Alguien me dejaba meter los labios en la espuma ocre de una cerveza. De ahí me viene la amargura. Y yo probaba. Bebía esa mezcla de tierra y de sangre, ese negro espeso que sería mi bebida de vida y de fuego.
—Nos bebemos nuestra tierra. Ya no somos hombres. Somos árboles —cantaba mi padre cuando estaba contento.
Los otros se iban del bar sin más: el vaso en la mesa y la gorra en la cabeza. Pero él no. Antes de cruzar por la puerta, siempre contaba una historia. Captaba la atención de todos una vez más. Se levantaba, se ponía el abrigo.
Luego, volvíamos a casa él y yo. Él tambaleándose y yo creyendo sostenerlo. Señalaba la luna, su claridad en el camino.
—Es la luz de los muertos —decía.
Bajo sus reflejos, andábamos al modo de los fantasmas. Una noche de bruma me agarró del hombro. Ante las colinas ondulantes, me prometió que después de la vida todo sería así, tranquilo y hermoso. Me juró que ya no tendría nada más qué temer. Al pasar frente al letrero de NA CEALLA BEAGA que anunciaba el fin de nuestro pueblo, me aseguró que en el paraíso se hablaba gaélico. Y que allá la lluvia era fina como esta noche, pero tibia y con sabor a miel. Se reía. Y me subía el cuello del abrigo para protegerme del frío. Una vez, de camino a casa, me tomó la mano. Me dolió. Yo sabía que esa mano se convertiría en puño, que pronto pasaría de lo tierno al metal. En una hora, o mañana, sin que yo supiera por qué. Por maldad, por orgullo, por rabia, por costumbre. Era prisionero de la mano de mi padre. Pero aquella noche, con mis dedos unidos a los suyos, disfruté de su calor.
* * *
Mi padre perteneció al IRA. Era volunteer, óglach en gaélico, un simple soldado de la brigada de Donegal. En 1921, él y otros compañeros se opusieron al cese al fuego negociado con los británicos. Rechazó la frontera, la creación de Irlanda del Norte, la ruptura de nuestra patria en dos. Quería sacar a los ingleses del país entero, luchar hasta agotar el último cartucho. Después de la guerra de independencia contra los británicos, vino la guerra civil entre nosotros.
“¡Traidores! ¡Cobardes! ¡Vendidos!”, gritaba mi padre, refiriéndose a sus antiguos hermanos de armas que habían aceptado la tregua.
Esos desleales habían sido armados por los ingleses, vestidos por los ingleses y abrían fuego contra sus compañeros. De irlandeses solo tenían en las manos la sangre de los nuestros.
Mi padre había sido encarcelado sin juicio por los británicos, condenado a muerte e indultado. En 1922, fue arrestado de nuevo por los irlandeses que habían escogido el bando de los vendidos. Él nunca me lo contó, pero yo lo supe. Con seis años de intervalo, fue a dar a la misma prisión, a la misma celda. Después de haber sido maltratado por el enemigo, lo fue otra vez por sus antiguos compañeros. Lo golpearon durante una semana. Los soldados del nuevo Estado Libre de Irlanda querían saber dónde estaban los últimos combatientes del IRA, los refractarios, los insumisos. Querían descubrir los escondites del armamento rebelde. Durante aquellas horas, aquellos días y aquellas noches de violencia, esos hijos de puta torturaron a mi padre en inglés. Le daban a su voz el acero del enemigo. Como si no quisieran involucrar nuestra lengua en ese asunto.
—¿Usted es inglés? —le preguntó en cierta ocasión una vieja mujer estadounidense.
—No, al contrario —respondió mi padre.
Cuando mi padre me golpeaba, era su contrario.
En el mes de mayo de 1923, los últimos óglachs del IRA entregaron las armas y papá envejeció. Nuestro pueblo estaba dividido. Irlanda estaba partida en dos. Pat Meehan había perdido la guerra. Ya no era un hombre sino una derrota. Comenzó a beber mucho, a gritar mucho, a pelear. A pegarles a sus hijos. Tenía tres cuando su ejército se rindió. El 8 de marzo de 1925, llegué yo a acompañar a Séanna, Róisín y Mary, apretujados unos contra otros en la cama grande. Siete más saldrían del vientre de mi madre. Dos no sobrevivirían.
* * *
Volví a ver el coraje de mi padre una última vez en noviembre de 1936. Había regresado de Sligo. Con unos antiguos combatientes del IRA, había atacado una reunión pública de los “camisas azules”, los fascistas irlandeses que iban a luchar en España junto al general Franco. Después de la batalla campal, con puños y golpes de sillas, mi padre y sus compañeros decidieron unirse a la República Española. Durante muchos días no hizo más que hablar de regresar al combate. Se veía hermoso, de pie, en su estado febril, caminando por la cocina con sus grandes pasos de soldado. Quería juntar a los hombres de la columna Connolly, de las Brigadas Internacionales. Decía que Irlanda había perdido una batalla y que la guerra ahora se jugaría allá. Mi padre no era solo un republicano. Católico por dejadez, había combatido toda su vida por la revolución social. Para él, el IRA debía ser un ejército revolucionario. Veneraba nuestra bandera, pero admiraba el rojo de los combates obreros.
Él tenía cuarenta años; y yo, once. Había hecho su mochila para irse a España. Me acuerdo de aquella mañana. Mi madre estaba en la cocina; le había hablado toda la noche. Había llorado. Él tenía el rostro de piedra. Ella pelaba unas papas. Pronunciaba nombres, uno tras otro. Murmuraba. Era una plegaria, una letanía dolorosa. Estaba ahí, en la mesa, moviendo ligeramente el cuerpo de adelante hacia atrás, recitando nuestros nombres como las cuentas de un rosario, “Tyrone… Kevin… Áine… Brian… Niall…”. Mi padre le daba la espalda, de pie contra la puerta de entrada, con la frente pegada a la madera. Ella le decía que, si se iba, nosotros íbamos a pasar hambre. Que ella nunca podría encargarse sola de todos nosotros. Le decía que, sin su hombre, la tierra ya no nos alimentaría. Nadie querría mirarnos al pasar. Le decía que las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión se llevarían a los niños. Que nos mandarían a Quebec o a Australia, en los barcos del padre Nugent, con los niños de la calle. Le decía que se quedaría sola, sin más remedio que dejarse morir. Y que él moriría. Y que no volvería nunca más. Y que España quedaba todavía más lejos que el infierno. Me acuerdo del movimiento de mi padre. Le dio un puñetazo a la puerta. Con violencia, una sola vez, como si le pidiera audiencia al ángel caído. Dio media vuelta lentamente. Miró a mi madre con los labios apretados, frente a la mesa llena de cáscaras de papa. Levantó su mochila, lista para el día siguiente. La lanzó hasta el otro lado de la habitación, a la chimenea. Hasta el propio fuego pareció sorprendido, empujado hacia atrás con el soplo. Y, luego, las llamas azules envolvieron las alforjas de tela, en medio de un olor de turba y de tejido. Mi padre estaba petrificado. A veces hacía cosas así, sin comprender el sentido. Un día, me dio una patada en el costado. Me miró, tirado bocabajo, con los brazos recogidos debajo del cuerpo, sin comprender qué hacía allí. Entonces me levantó del suelo, me limpió la gravilla que me cubría las piernas. Me tomó en sus brazos diciendo que se disculpaba, pero que era culpa mía, en todo caso, que no había debido mirarlo con esa mirada desafiante y esa sonrisa en los labios. Pero que me amaba. Que me amaba como podía. Otra vez me vio sangre en la boca. Conocía ese sabor agrio, y lo dejé rodar adrede en mi mentón, poniendo los ojos en blanco, como quien se va a desmayar. Creo que sintió miedo. Me limpió los labios, el cuello, con su mano abierta. Repetía “¡Dios mío! ¡Dios mío!”, como si fuera otro el que me hubiera acabado de golpear. A veces, en la oscuridad, después de haberme abofeteado, me pasaba los dedos por los ojos. Quería saber si estaba llorando. Yo sabía que lo haría. Desde los primeros golpes lo sabía. Siempre terminaba sus castigos corroborando mi dolor. “¡Pero llora!”, suplicaba mi madre. Yo, al tiempo que me protegía la cara, me metía los dedos en la boca. Los mojaba de saliva y me untaba las mejillas. Entonces, mi padre creía que mis babas eran lágrimas, seguro de que su endemoniado hijo por fin había entendido la lección.
Aquella mañana, frente al hogar, tenía esa misma mirada de sorpresa. No entendía lo que acababa de hacer. Miraba su mochila, con todas sus pertenencias, su vida. Sus pantalones, sus camisas sin cuello, sus dos chalecos, su par de zapatos, su pipa de repuesto. Fue un incendio repentino. Las llamas destrozaron la mochila. Ardía España, y sus esperanzas de revancha, y sus sueños de honor. Mi madre no se movía, no decía nada. Silencio. Solamente los zapatos de mi padre crepitaban como leños. Y su Biblia, que daba una llama muy azul.
Mi padre me agarró del brazo. Me sacó a la fuerza de la casa. A rastras me llevó hasta el camino. Luego me soltó. Él caminaba y yo lo seguía en silencio. Tomamos el camino que llevaba al puerto. Tenía los ojos casi cerrados. Cuando nos cruzamos con McGarrigle y el asno George, mi padre escupió hacia el suelo. El animal chillaba con los empujones del viejo carbonero.
—Éirinn go Brách! —bramó mi padre después de golpear a la bestia.
“¡Irlanda por siempre!”. El grito de guerra de los “irlandeses unidos”, la frase sagrada que adornaba su bandera verde con el arpa de oro. Era viernes, 9 de noviembre de 1936. Patraig Meehan acababa de levantarle la mano a un burro. Yo perdía a la vez a un padre y a un héroe.
En Killybegs, mi padre terminó siendo un bastard, el mote que todos susurraban cuando él les daba la espalda. Yo lo llamaba “mi hombre malo”. A él, antiguo combatiente del IRA, veterano legendario, deslenguado magnífico, cuentero de las veladas, cantante de bar, jugador de hurling, el mayor bebedor de stout que hubiera nacido jamás en esta tierra de Donegal. Él, Patraig Meehan, se había convertido en un tipo de cuidado, temido en la calle, ignorado en su bar, abandonado en un rincón de indiferencia, entre la diana de los dardos y el baño para hombres. Se había convertido en un hijo de puta, es decir, al fin de cuentas, en un hombre sin importancia.
* * *
Pat Meehan murió con los bolsillos llenos de piedras. Así fue como supimos que quería acabar con su vida. Nos dejó solos en diciembre de 1940. Se vistió el domingo, rodeado por los silencios de mi madre. Se fue de la casa una mañana para ocupar su lugar en el Mullin’s. Bebió como todos los días, demasiado, y se negó a que le recogieran los vasos. Los quería amontonados, reunidos en el borde de la mesa, para que se viera de qué era capaz. Bebía solo, no leía, no hablaba con nadie. Aquella noche lo esperamos.
Al alba, mi madre se envolvió en su chal para proteger a la bebé Sara, que dormía en sus brazos. Buscó a su marido en el pueblo desierto. Yo fui al bar. En la acera, el mesero hacía rodar los barriles de cerveza con la mano. Mi padre se había ido del bar hacia la una. Uno de los últimos en salir. Justo antes de cerrar, se tambaleó entre las mesas, buscando una mirada. Nadie cruzó los ojos con los suyos. El dueño le señaló la puerta con un gesto del mentón. Cuando salió, tomó hacia la izquierda. En dirección al puerto. Caminó tropezándose con los muros de su pueblo. Dos testigos lo vieron agachándose junto a la cantera para recoger algo. Hacía mucho frío. Lo encontraron al amanecer, a la salida del pueblo, en un camino que llevaba al mar. Estaba ebrio, tendido en la tierra helada, con escarcha en lugar de sangre. Tenía el brazo izquierdo levantado, con el puño cerrado, como si hubiera luchado contra un ángel. Antes de moverlo, la Policía pensó que había muerto de manera sorpresiva. Borracho, en el suelo, sin poder levantarse, dormido, esperando la llegada del día siguiente. Al darle media vuelta al cuerpo, los hombres de la Garda Síochána comprendieron. Mi padre había muerto cuando iba camino hacia la muerte. Se llenó los bolsillos de piedras. En el pantalón, en el chaleco, en la chaqueta, en el abrigo de lana azul. Incluso había metido guijarros en la gorra. Esos pedazos de piedra era lo que había recogido por la noche junto a la cantera. Se dirigía hacia su fin cuando le falló el corazón. Quería partir como mueren los campesinos de aquí. Entrar al mar hasta que se lo llevara el agua. En los bolsillos, se llevaba un pedazo de país. Partía lastrado de su tierra, sin una palabra, sin una lágrima. Solo el viento, las olas y la luz de los muertos. Patraig Meehan quería este fin de leyenda. Mi padre se fue como pobre, con la cara estrellada contra la escarcha y sus piedras para nada.