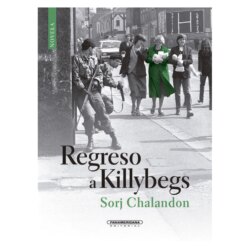Читать книгу Regreso a Killybegs - Sorj Chalandon - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 3
Killybegs, domingo 24 de diciembre de 2006
Regresé muchas veces a Killybegs, a la casa de mi padre. Todavía está sin agua ni electricidad. Dejé la casucha así, para conservar una parte de huellas y de sombras. Para ver a mamá reanimando las cenizas, acurrucada frente a la chimenea, formando un cucurucho con las manos, puestas sobre los labios. Y a mi padre, sentado a la mesa, con los puños bajo el mentón esperando que dejara de llover.
A Sheila, mi mujer, nunca le gustó seguirme hasta acá. Decía que era una cripta. Que la sombra mala de Patraig Meehan pasaba por mi mirada cuando yo estaba bajo su techo. Ninguno de mis hermanos regresó jamás. Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda. Exceptuando a la bebé Sara, todos escogieron el exilio. Entonces, yo conservé la llave. Nadie más que yo. Como quien protege un jirón de memoria. Desde los años sesenta, aquí es donde me refugié siempre. Dejé Belfast, la ciudad, el miedo, los británicos. Crucé la frontera. Fui al encuentro de la Irlanda de nuestra bandera. De vez en cuando, durante algunos días o algunas semanas, sacaba agua del pozo, tiritaba frente a la chimenea negra. Caminaba en la selva, recogía leña para la brazada de la noche. Nada más me sobresaltaba el crepitar de los leños ardiendo. Pinté con cal blanca los muros gruesos. Arreglé el techo de pizarra. Tumbé el viejo olmo enfermo, pero dejé en pie el gran pino. Durante todos esos años, venía aquí para curarme de la guerra. Nada me obligaba, nada me urgía, a nadie temía. Estaba en retiro. Era un ermitaño, un monje de nuestros conventos, un recluso.
Regresé muchas veces a la casa de mi padre, pero volví para morir en ella, hace cuatro días. Sin mi mujer, sin mi hijo. Solo, en autobús desde Dublín. Sheila llegó dos días después y se quedó una hora. Me trajo víveres, cerveza, vodka, el palo de hurling de Séanna, y regresó a Belfast. Yo no quería que se quedara. Era demasiado peligroso.
En la pared de la cocina, dibujé con un lápiz negro una especie de calendario, como los que hacíamos en la cárcel para no perder la noción del tiempo. 24 de diciembre de 2006. Una línea por día, un haz por semana. Aguanté los tres primeros días sin salir. La choza se había convertido en mi madriguera. Cerraba la puerta desde dentro, bloqueando el picaporte con un madero. Sheila había cosido unas cortinas opacas. Por la noche, yo las cerraba con cuidado antes de encender las velas.
Mi mujer y mi hijo me suplicaron que evitara el Mullin’s. Temían por mi vida. Tienen razón. Sin embargo, al cabo de tres días enclaustrado en la casa de mi padre, renuncié a seguir escondido.
Aquella mañana, fui al pueblo a comprar un cuaderno y unos bolígrafos. Quiero escribir. No confesar, mucho menos explicar, sino contar, dejar una huella. Luego, caminé por el puerto, en la landa, en el borde del bosque. Yo no era nada más que un hombre viejo, con la gorra sobre los ojos y una chaqueta a punto de morir. Nadie podría reconocer en mí a Meehan, el traidor. Ni siquiera el cerdo de Timy Gormley, que jamás se había ido de su calle desde la infancia, y que tal vez un día moriría cruzándola a pasitos cortos.
Llamé a Sheila desde mi teléfono celular.
—Alguien va a reconocerte. Vuelve a la cabaña, por favor —suplicó.
Quería vivir acá conmigo, en todo caso y a pesar de todo. Pero yo no quise. Demasiados riesgos. Belfast se había vuelto irrespirable para ella. Entonces, decidió instalarse en Strabane, donde una amiga, a una hora de camino.
—Van a venir —susurraba con un hilo de voz.
Por supuesto que iban a venir. De hecho, ya habían venido. Cuando llegué aquí limpié la palabra traidor que habían embadurnado con alquitrán negro en la cal del muro. ¿Y entonces qué? ¿Esperar en Belfast, aquí, detrás de las cortinas de la casa, o frente a mi vaso en el bar? ¿Cuál era la diferencia? Yo sé que van a venir.
Ya lo había decidido. Cada noche, iba a cruzar la puerta del Mullin’s. A beber la cerveza de mi padre, a ocupar su mesa redonda junto a la pared ocre, entre los dardos y el baño de hombres. Su ventana, su umbral, su escalinata de ebriedad. Hoy, mi primera pinta de cerveza la bebí por él. Con los ojos cerrados. Luego miré el bar. Todo había cambiado, nada había cambiado. Era más pequeño que en mi recuerdo infantil. Los olores habían perdido su pátina. En las paredes, los afiches habían reemplazado a los grabados enmarcados tras un vidrio. Las voces eran más suaves, las risas estaban ausentes. Sin embargo, en el suelo, junto a la mesa, permanecía la huella de la vieja estufa que atarugaban de turba. El piso de madera conservaba las huellas de pasos antiguos, de cervezas regadas, de quemaduras de tabaco. Por todas partes quedaban astillas de nosotros.
Me sentí bien. Saqué el sliotar de mi bolsillo, la pelota de hurling que Tom Williams me regaló hace sesenta años. Cuando me la lanzó, una noche en plena calle, era blanca, estaba casi nueva. La habían usado una vez, en un partido amistoso contra un equipo de Armagh. El capitán del equipo adversario tenía quince años. Él y sus muchachos habían aplastado a Belfast. Para hacerle un homenaje al perdedor, habían firmado el sliotar y se lo habían regalado a Tom. Hoy, los nombres están borrados. La pelota tenía un color de pizarra bajo la lluvia. La piel descamada, la costura deshecha, el cuero arrugado de hombre viejo. Por dentro, el corcho estaba negro, duro como turba comprimida. Ya no era redonda, ya no era lisa, ya no era pelota. Una ciruela pasa despanzurrada. El amuleto del condenado.
Puse el cuaderno en la mesa redonda. Un cuaderno de niño, con una tapa de color verde país. Lo alisé varias veces con la palma de la mano antes de abrirlo. Dudé. Quería escribir en la tapa “Diario de Tyrone Meehan”, pero me pareció demasiado pretencioso. “Confesiones”, tampoco: no me gustaba. Ni “Revelaciones”. Entonces, no escribí nada. Abrí el cuaderno y aplasté el pliegue con el puño.
A la sexta pinta de cerveza, escribí algunas palabras en la primera página de la derecha.
Ahora que todo se ha descubierto, van a hablar por mí. El IRA, los británicos, mi familia, mis allegados, periodistas que ni siquiera he conocido. Algunos tendrán la osadía de explicar el porqué y el cómo de mi traición. A lo mejor se escribirán libros sobre mí: me da rabia solo pensarlo. No presten atención a nada de lo que digan. No se fíen de mis enemigos, y mucho menos de mis amigos. Aléjense de aquellos que dicen haberme conocido. Nadie ha estado en mis entrañas, nadie. Si hablo ahora es porque soy el único que puede decir la verdad. Porque después de mí, espero el silencio.
Puse la fecha: Killybegs, 24 de diciembre de 2006. Firmé. Luego, volví a casa.
Caminé calle arriba, crucé la frontera del pueblo. Regresé a la casa húmeda y negra, apretando el sliotar de Tom en mi bolsillo. No estaba ebrio, sino vertiginoso, aliviado, inquieto. Acababa de comenzar mi diario.