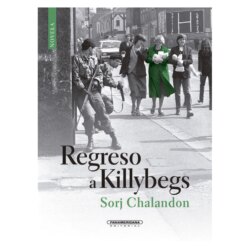Читать книгу Regreso a Killybegs - Sorj Chalandon - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
Tras la muerte de mi padre, la gente rehuía nuestra mirada. La miseria era contagiosa. Vernos pasar atraía la mala suerte. Ya no éramos una familia: apenas un rebaño lánguido. Mi madre y mis hermanos formábamos una horda lastimosa, dirigida por una loba al borde de la locura. Caminábamos en fila, sosteniéndonos los unos a los otros agarrados a un pedazo de abrigo. Durante tres meses, vivimos de la caridad. A cambio de coles y de papas, ayudábamos en el monasterio. Róisín y Mary lavaban los corredores poniéndose de rodillas. Séanna, el pequeño Kevin y yo fregábamos vidrios por docenas. Áine, Brian y Niall ayudaban en el refectorio y mi madre se quedaba sentada en un banco del corredor, con la bebé Sara apretada contra el pecho, disimulada entre el chal. Yo no me sentía desgraciado, ni triste, ni envidioso de nada. Vivíamos con ese poco. Por la noche, con mis hermanos, nos peleábamos con el clan de Timy Gormley, que se llamaba a sí mismo “el rey de los muelles”. Unos diez chicos. Unos desastres como nosotros, remendados, tiñosos, iracundos, pero también unos rufianes de merengue, sorprendidos de que sangraran las narices. Nos llamaban “la banda de los Meehan”. El padre Donoghue nos separaba pegándonos con una rama de avellano. No aceptaba nuestras risas bajo las bóvedas del monasterio, y mucho menos nuestros juegos nocturnos.
En el invierno de 1940, fui a trabajar con turba en compañía de Séanna. Todos los días durante poco más de dos meses. En primavera y el Día de Todos los Santos ayudábamos a remover la tierra con una pala y a cargar las mulas, pero esta era la primera vez que trabajábamos en medio del frío. El granjero necesitaba brazos para transportar la cosecha hasta el cobertizo. El barro ya no nos arrancaba los zapatos, pero el agua y la escarcha los convertían en cartón. Éramos unos veinte chicos trabajando en las trincheras. El campesino nos llamaba “sus temporeros”. Era mucho más bonito que “sus huérfanos”. Vivíamos congelados y temblorosos, con los terrones apilados en los brazos, pesados como un compañero muerto. A cambio, el patrón nos daba turba, manteca y leche. Dinero nunca. Decía que el dinero era para los hombres y que nosotros no necesitábamos ni beber ni fumar.
Joseph “Joshe” Byrne era el más valiente de nosotros, y también el más joven: seis años apenas. Nueve horas al día apilaba con diligencia las briquetas congeladas y luego ponía la lona que las protegía. Y también cantaba. Nos daba un pedazo de cielo. Con él, éramos marineros, con nuestras manos en su voz, cortando la tierra lo mismo que hubiéramos izado las velas. Cantaba con cadencia, cruzando los brazos bajo la lluvia, en el viento, en irlandés, en inglés. Cantaba golpeando el suelo con el pie. Todavía no sabía ni leer ni escribir, y a veces sus palabras se perdían. Inventaba rimas, letras, nos hacía reír.
Padre sepultado, madre muerta. Joshe fue criado por sus hermanas, el único niño en medio de faldas terrosas y delantales grasientos. Quería ser soldado, o cura, cualquier cosa que fuera útil a los hombres. Era frágil y necesitaba anteojos: sería cura.
Cuando no cantaba, rezaba por nosotros. En voz alta, al borde de las trincheras, como si estuviera junto a una tumba. Por la mañana, antes de las palas, lo escuchábamos de rodillas. Por la noche, cuando sonaba el ángelus en Saint Bridget, saludaba a María amenazándonos con la mirada si nuestros labios permanecían cerrados. El padre Donoghue lo quería mucho. Lo llamaba “el ángel”. Era su monaguillo. A pesar de su edad, su rostro poco agraciado, su piel de tiza vieja, su pelo de crin, sus ojos bizcos y sus orejas inmensas, todos lo respetaban. Las mujeres decían que un espíritu se había adueñado de su cuerpo. Mamá lo veía como un leprechaun, un elfo, un duende de nuestros bosques. Un día, Timy Gormley juró que Dios lo había afligido para hacer de él un santo.
—¡Qué lástima! Espero que no —le respondió Joshe con voz suave.
Y Gormley se quedó con toda su maldad en las manos, sin saber qué hacer, rodeado por sus hienas de hermanos.
Por culpa de los Gormley nos tuvimos que ir de Irlanda. Fueron la crueldad que rebosó la copa. Una noche de febrero, Timy y Brian acorralaron al pequeño Kevin de camino a la casa cural. Mi hermano llevaba a casa la leche del granjero. Hacía girar el bote, al tiempo que escupía. El pequeño Kevin siempre hacía eso. Cuando tenía miedo, cuando tenía rabia o lo molestaban en su silencio, él se erizaba como un felino. Con el pelo rojo entre los ojos, los labios recogidos, los dientes negros, se babeaba el mentón y escupía. Esa vez, los Gormley no retrocedieron. Timy golpeó las piernas de mi hermano con un palo de hurling, nuestro deporte nacional. Brian le pegó en la oreja, con el puño cerrado. El pequeño Kevin abolló el aluminio del bote de leche contra la tapia baja, escupiendo en las sombras. Cuando llegó a casa, mi hermano cojeaba. Lloraba. Tenía apretado en la mano el mango del bote, que se había quedado tirado en la calle. Nadie lo regañó. Mi madre miró por la ventana. Tenía miedo de que la banda lo hubiera seguido. Séanna y yo salimos corriendo, con un sabor de sangre y leche en la boca. El pequeño Kevin estaba lavado en orina. Esos desgraciados se le habían orinado encima. Atravesamos el pueblo aullando el nombre maldito de Timy Gormley. Séanna lanzó una piedra hacia la vitrina de la tienda donde trabajaba su madre. No matamos a nadie. Renunciamos. Volvimos a casa.
Mi madre nos esperaba en la puerta, con el chal en la cabeza. Había aceptado el ofrecimiento de Lawrence Finnegan, su hermano. No podíamos continuar viviendo en Killybegs, entre la humillación, la humedad y los golpes. Ella partía, nosotros la seguíamos. Nos íbamos de nuestra Irlanda, la tierra de mi padre. Nos íbamos a otra parte, al otro lado, íbamos a atravesar la frontera, hacia la guerra.
“Mientras viva, mis hijos jamás verán una bandera británica”, decía mi padre cuando la cerveza le ganaba la partida.
Pero ahora estaba muerto. Y sus palabras habían muerto con él.
Mamá decidió vender la casa de mi padre. Durante semanas, el letrero amarillo y blanco permaneció clavado en la grava de nuestro camino de entrada. Pero esa tristeza de piedras no le interesaba a nadie. Demasiado exigua, demasiado alejada de todo. Además, la muerte merodeaba por ahí, la miseria, el dolor de esa viuda de rosario en mano que hablaba con Jesús como quien desaira a su hombre.
Un día, muy de mañana, el tío Lawrence llegó con su vieja camioneta de deshollinador. Era el 15 de abril de 1941, dos días después de Pascua. Mi madre había dicho que iríamos a misa en Belfast, al día siguiente.
Belfast. Temblaba con esa gran ciudad, con ese otro país. Lawrence se parecía a mamá, con ese dejo rugoso en la voz. Una mirada más dura, también. Sobre todo, vivía silencioso. Rara vez hablaba. Nunca maldecía. No cantaba jamás. Para él, los labios eran el umbral de la oración.
Nos contó a mí y mis hermanos como quien le da al comerciante del pueblo el nombre de sus ovejas. Hacía bonito día. Es decir, sin lluvia, sin siquiera la amenaza. El viento del mar entraba a la casa como una bofetada. No nos llevamos casi nada. Ni la mesa, ni el banco, ni el aparador. Nos llevamos, eso sí, la sopera de Galway que mi abuela le había regalado a su hija. Se apilaron los colchones bajo la lona. Séanna, mi madre y la bebé Sara se sentaron junto a Lawrence y nosotros nos metimos atrás, peleando. Tengo el recuerdo de un instante extraño, raro y nervioso. Mamá lloraba. Cerró la puerta de la camioneta y pateó el interior. Luego pidió que hiciéramos una parada para despedirse de su marido.
Atravesamos el pueblo. Una mujer se persignó al vernos pasar. Los demás siguieron su camino. Ni enemigos, ni amigos, nadie para llorarnos o maldecirnos. Nos íbamos de nuestra tierra y a nuestra tierra le daba igual.
En el cementerio, nuestro tío abrió la puerta del platón. Caminamos hacia la tumba, juntos, salvo la bebé Sara, que se había quedado dormida, y Lawrence, que permaneció frente al volante. Mamá nos hizo arrodillarnos frente a la cruz. Luego le dijo a mi padre que todo era culpa suya. Que nunca más volveríamos a tener techo, ni pan. Que ella se enfermaría y que nosotros moriríamos, uno tras otro, bajo las bombas alemanas o las bayonetas inglesas. Que tenía mucho dolor, que nuestras mejillas estaban hundidas; y el borde de nuestros ojos, casi negro. Mamá tomó por testigo a una mujer que alisaba la gravilla que cubría a su hombre.
—¿Ah? ¿Lo ve? ¿Los contó? ¡Nueve! ¡Son nueve y yo estoy sola con ellos, sin nadie que me ayude!
La mujer echó una mirada a nuestro rebaño y luego agachó la cabeza en silencio. Me acuerdo de ese instante, porque una gaviota se rio. Se balanceaba en el viento, arriba de nuestras cabezas, y se rio de nosotros.
* * *
Jamás había visto un uniforme inglés, como no fuera en la mirada de odio de mi padre. ¡La cantidad de soldados ingleses que decía haber agarrado por el cuello! Por lo que uno le oía decir, la mitad del ejército del rey había regresado al país con barro de sus suelas en el culo.
En la frontera con Irlanda del Norte, los británicos nos hicieron bajar de la camioneta. Todavía no sabía distinguir a la Fuerza de Voluntarios del Úlster, a la Policía Real o a las Brigadas Especiales, esos B-Specials que mi pueblo vomitaba. Lawrence no dijo una palabra. Mi madre tampoco. Como si una orden secreta le prohibiera a un Meehan o a un Finnegan dirigirle la palabra a esa gente. Llevaban cascos y el pantalón arrugado sobre los zapatos de guerra. El soldado que nos registró tenía el botón del cuello cerrado, un casco plano, una mochila en el torso, el fusil a la espalda y la bayoneta que temía mamá. Era la segunda vez que veía una bandera británica en mi vida.
La primera fue el 12 de junio de 1930, en el puerto de Killybegs. El Go Ahead, un barco pesquero inglés de vapor, hacía escala para reparar un daño en el motor. Tenía dos mástiles, unas velas rojas oscuras y una chimenea que escupía un humo negro. En menos de una hora, la mitad del pueblo estaba en el malecón. Yo tenía cinco años. Tenía a Séanna agarrado de la mano; mi padre también estaba allí. Mientras los marineros instalaban la escala real, mi hermano me hacía leer la matrícula del barco, pintada en blanco en la popa. Reconocía las cifras y estaba orgulloso de eso. Durante mucho tiempo conservé el número —LT 534— que copié con mamá cuando regresamos a casa. Dos policías de puerto subieron a bordo, llevando en la mano una bandera irlandesa. La bandera de cortesía que el capitán había enviado estaba manchada y rasgada. Entonces, Killybegs les regaló una bandera irlandesa nueva. La izaron a estribor, en el mástil delantero. Los policías saludaron la izada de los colores. La gente aplaudió ruidosamente. Con los codos apoyados en la borda, los marineros ingleses fumaban sin decir una palabra. Su bandera dormitaba detrás, inmensa, enrollada por nuestro viento en torno del mástil.
Hacía mucho tiempo, mi padre y sus compañeros habían quemado la Union Jack en la plaza de nuestro pueblo para celebrar la insurrección de 1916. En honor de James Connolly, Patrick Pearse y todos los fusilados, se reunieron frente al Mullin’s un día de Pascua. Había parado de llover. Mi padre había pronunciado un discurso, de pie sobre un barril de cerveza, con las cejas arqueadas y los brazos levantados de orador. Recordó el sacrificio de nuestros patriotas y pidió un minuto de silencio. Después, un muchacho salió de entre la muchedumbre. Se sacó una bandera británica de la chaqueta y mi padre le prendió fuego con su encendedor. No era una bandera de verdad. No había sido fabricada en Inglaterra por los ingleses. La que hicimos había quedado mal pintada, en la espalda de una blusa blanca. Los colores se corrían y se salían de las cruces, pero se podía reconocer, de todos modos. Cuando las llamas la consumieron, la gente aplaudió. Yo estaba ahí. Estaba orgulloso. Batí palmas como los demás. Éramos unos cincuenta. Y dos policías irlandeses vigilaban la aglomeración.
—¡Mierda, no hagas eso, Pat Meehan! ¡No les quemes su puta bandera! —gritó el más viejo cuando mi padre le prendió fuego.
—Van a joder al pueblo —suplicó otro.
Irlanda era un Estado libre desde hacía quince años, pero la gente pensaba que el Ejército británico podría cruzar la frontera para vengarse.
Los dos policías atravesaron la plaza corriendo. Mi padre y sus compañeros gritaron “¡Traidores!”. Estaban dispuestos a pelear para defender las llamas. Las mujeres gritaron y agarraron a sus niños. Luego, a Cathy Malone se le ocurrió una idea genial. Se quitó el chal, levantó la cabeza, ofreció la frente, cerró los ojos y entonó La canción del soldado, poniéndose los puños contra el vestido. Papá y los demás se quitaron la gorra, en posición de firmes, viejos soldados. Los policías quedaron pasmados. Detenidos en su carrera por las primeras notas, recuperaron el control como quien obedece a un silbato. Al detenerse, hombro a hombro, se reacomodaron el cinturón con el pulgar y se llevaron los dedos a la visera. No se oía ni un ruido. Solo nuestro himno nacional, nuestro orgullo de cristal, y Cathy Malone que lloraba a mares. La bandera enemiga ardía, en la calle húmeda, desafiada por un puñado de patriotas, algunas mujeres envueltas en su chal, diez niños con las rodillas raspadas y dos policías irlandeses en uniforme. De verdad que nunca en mi vida de conmemoraciones inmensas y celebraciones grandiosas volví a ver la belleza bruta y la dicha de ese instante.
En la frontera, la bandera inglesa era pequeña y estaba toda estropeada. Ondeaba a media asta, como ropa secándose. Sin embargo, esta vez era auténtica. Y los británicos también. Me dio la sensación de que estaban mejor vestidos que nuestros soldados. Tal vez porque me producían miedo. Mamá nos había dicho que bajáramos la mirada cuando nos hablaran, pero yo los miré a los ojos.
—¿Vienes a pelear contra los Jerrys? —preguntó el militar que me registraba.
—¿Los qué?
El tipo me miró de manera rara. Tenía un acento curioso, el mismo de Lawrence. Era un irlandés del norte, metido en un uniforme británico. En el chaquetón tenía una insignia: un arpa con una corona encima.
—¡Los Jerrys! Pues, los Krauts, los Fritz. ¡Vamos, despiértate, chico!
—Los alemanes —me sopló mi tío.
Me revisaba la espalda, entre los muslos, debajo de los brazos, extendidos en posición horizontal.
—¿No sabes que estamos en guerra?
—Sí, sé.
Me abrió la mochila y metió la mano dentro, como si fuera suya.
—¡Pues, no, irlandés! No sabes nada de nada —dijo el soldado que requisaba el camión.
Ese era uno de verdad. Un inglés de Inglaterra. Mi padre solía imitar su manera de hablar, con el labio superior pegado a los dientes y la entonación ridícula de la gente de la radio.
—¡No me mires a los ojos, irlandés! ¡Date la vuelta! ¡Todos se dan la vuelta ya, con las manos en el aire y la boca contra la lona!
Mi tío me hizo girar a las malas. Todos levantamos las manos.
—El truco de ustedes es dispararnos por la espalda, ¿no es cierto?
Lo sentía detrás de mí.
—¿Aplaudiste cuando esos hijos de puta del IRA nos declararon la guerra el año pasado?
No respondí nada.
—¿Sabes que ponen bombas en los cines, en Londres, en Mánchester? ¿En las oficinas de correo? ¿En las estaciones? ¿En el metro? ¿Has oído hablar de eso? ¿Qué te parece, irlandés?
—Solo tiene dieciséis años —intervino mamá.
—¡Tú te callas la boca! Le estoy hablando al mocoso.
—Deja así, no vale la pena —murmuró tranquilamente el otro soldado.
Me hizo dar media vuelta y bajar los brazos. Me devolvió la mochila en desorden.
—Vienes a ayudarnos a ganar la guerra contra los alemanes, ¿o no, mocoso?
Yo miraba sus botas llenas de barro. Pensaba en mi padre con gran intensidad.
—Porque, por lo demás, no hay mucho qué ver por estos lados.
Levanté la mirada.
—A los traidores los colgamos. Ya tenemos suficiente con Hitler. ¿Está claro?
Habló más fuerte.
—A ver. Oigan bien. Están entrando al Reino Unido. Aquí, nada de Éamon de Valera, de neutralidad, ni de sus cagadas de papistas. Si no están de acuerdo, ¡dan media vuelta ya mismo!
Crucé la mirada silenciosa de Lawrence. Me había dicho que me callara, la frente contra la lona, con las manos todavía levantadas.
Entonces, agaché la cabeza, como él, como mamá, como mis hermanos y mis hermanas. Como todos los irlandeses que esperaban en el borde de la carretera.
Mi tío vivía cerca de Cliftonville, en la zona norte de Belfast. Un gueto católico, un bastión nacionalista rodeado de barrios protestantes leales a la Corona británica. Era viudo, sin hijos. Poseía dos casas, la una junto a la otra, con un patio en común. La primera era su taller de deshollinador; y la segunda, su vivienda. Jamás había visto calles tan estrechas, alineamientos de ladrillos tan siniestros, rectilíneos, hasta el infinito. A cada familia le correspondía su ratonera. Rigurosamente la misma. Una puerta de entrada, dos ventanas en el primer piso, dos ventanas en el segundo, un techo de pizarra y una larga chimenea. Nada de fachadas de colores, con esos verdes, amarillos o azules fulminantes de nuestra tierra. Nada más el ladrillo de Belfast, rojo sucio, negruzco, y las cortinas de las ventanas que sonreían un poco. Hasta las vírgenes con las manos en oración puestas contra las ventanas eran las mismas por todas partes, en yeso azul y blanco, compradas en Hanlon’s.
Vivíamos en el número 19 de Sandy Street. Mi madre se instaló con Róisín, Mary, Aline y la bebé Sara en una habitación del segundo piso. El pequeño Kevin, Brian y Niall tomaron la otra, con la ventana que daba al patio. Séanna y yo pusimos nuestro colchón en el primer piso, en la sala. Corríamos por la escalera estrecha riéndonos, subíamos, bajábamos, ocupábamos el espacio. Faltaba un vidrio en la ventana de la cocina y lo habían reemplazado con una placa de madera. Todo era húmedo, el papel de colgadura se despegaba, la chimenea tiraba bastante mal, pero teníamos un techo.
En nuestra primera noche en Belfast, Lawrence preparó un guisado de cordero y col. A partir de ese momento, viviría en su taller, pero se quedaría con nuestra llave. En Belfast, se cierra la puerta con llave. Nos sentamos en el suelo, sobre el colchón, en el sillón y en el sofá, con los platos en las rodillas. Yo tenía hambre. Mi tío bendijo la comida a su manera.
—Dios mío, haz que nuestros platos siempre estén llenos. Haz que el techo que nos cubre la cabeza sea lo suficientemente fuerte. Y que lleguemos al paraíso una media horita antes de que el diablo se entere de nuestra muerte. Amén.
Mamá elevó los ojos al cielo. No le gustaba que se tomara en broma el infierno. Nos persignamos. Adoré de inmediato a ese hombre. Cortó el pan y lo distribuyó de manera justa.
—¡Denle las gracias al tío Lawrence! —dijo mi madre al recoger los platos.
—¡Gracias, tío Lawrence!
No respondió. Rara vez respondía. El pequeño Kevin le preguntó algún día si acaso tenía la boca pegada. Creo que sonrió.
Mi hermano Séanna quería salir, pero mamá le pidió que se quedara frente a la casa. Yo salí con él. Hacía un clima casi bueno, una lluvia sin importancia. Más o menos en toda la calle había hombres hablando, apoyados contra los muros. Cada vez que alguien pasaba, los demás lo saludaban. Todos se llamaban por su nombre de pila. Como en nuestro pueblo.
Yo acababa de cumplir dieciséis años. Y aquella noche, la primera de mi nueva vida, en una Irlanda que todavía no era la mía, conocí a Sheila Costello. Ella tenía catorce años, era mi vecina de la izquierda subiendo la calle. Era alta. Tenía el pelo negro, corto, los ojos verde estanque y esa sonrisa. A cambio de poco dinero, mi hermana iría a cuidar dentro de poco a la hermana de Sheila por la noche, mientras sus padres estaban en el bar. Besé a Sheila algunos días después, un domingo, en la oscuridad, justo después del ángelus. Se había inclinado ligeramente para que nuestros labios se juntaran. Me dijo que un beso no era nada, que no debíamos volver a hacerlo ni ir más lejos. Luego me llamó weeman, hombrecito. Así fue como se convirtió en mi mujer.
* * *
“¿No sabes que estamos en guerra?”, me había dicho el soldado inglés.
Aquella noche, el 15 de abril de 1941, lo supimos.
Acabábamos de acostarnos. Yo llevaba fragmentos de Sheila bajo mis párpados. Mi acento le había parecido pueblerino. Ahora yo quería imitar el suyo. Mi noche era zozobra, con la espalda de Séanna contra la mía, empujando su pierna fría. De repente, todo tembló. Un fragor inhumano, un estruendo de acero, de tejas rotas, por encima de las casas.
—¡Mierda! ¡Aviones! —dijo mi hermano.
Se levantó y miró hacia el techo. Encendió la luz. Las sirenas se desgarraron. En las escaleras, la agitación. Un rebaño espantado. Mamá como un espectro, con la bebé Sara llorando. Mis hermanas y sus rostros nocturnos. El pequeño Kevin con la boca abierta. Niall, una mirada de loco. El tío Lawrence entró y nos dijo que nos vistiéramos rápido. La primera bomba lanzó a Brian al suelo. Nada más el ruido. Mi hermano cayó de espaldas, con la cabeza hacia atrás y los ojos desviados. Lawrence lo tomó en sus brazos. Hablaba fuerte y rápido. Decía que no teníamos nada qué temer. Que los aviones alemanes ya habían venido antes, pero que no bombardeaban nuestros barrios, que atacaban el centro, el puerto, la estación de tren, los cuarteles, a los ricos pero no a los necesitados.
—¡Los pobres no! ¡No maten a los pobres! —rogaba mi madre al salir a la calle.
Volvíamos a formar nuestra oruga pesarosa, agarrados los unos a los otros por un pedazo de la ropa. Lawrence iba de primero. Las familias salían de sus casas, dejando las puertas abiertas. El miedo convertía en muecas las miradas. Casi medianoche. La luna estaba llena, el cielo claro había desnudado a la ciudad. Los aviones estaban allí, por encima, por debajo, en todo nuestro ser, rugían hasta en nuestro vientre. No nos atrevíamos a mirar. Agachábamos la cabeza de miedo a que nos golpearan las alas. La ciudad ardía a lo lejos, pero no nuestras casas.
—¡Dios mío, protégenos! —lloraba mamá, apretando la mejilla de la bebé Sara contra la suya.
En el extremo de la calle, una explosión inmensa, un racimo blanco destripó la capilla a donde íbamos a refugiarnos. El ruido de la guerra, el verdadero, el pasmoso. La tormenta de hombres. El gentío en desorden, sentado brutalmente, tirado, acostado, amontonado de cualquier manera y gritando junto a los muros. Algunos murieron de pie, estupefactos. Otros cayeron sin fuerzas.
Formamos un círculo de miedo, dándole la espalda al peligro. Lawrence se arrodilló. Mamá y los más pequeños en el centro. Séanna, Róisín, Mary, mi tío y yo los protegíamos. Estábamos abrazados, cabeza contra cabeza y los ojos cerrados.
—¡No miren los destellos, que se quedan ciegos! —gritó una mujer.
Nosotros solo repetíamos “Dios te salve, María…”, cada vez más rápido, lacerando las palabras. Hacíamos penitencia. Mamá ya no rezaba. Había abandonado esa paz familiar. Con el rosario en el puño, convertido en brazalete de perlas, le gritaba a María como quien le grita a la muerte. Imploraba ayuda en medio de la hoguera.
Nunca logramos llegar a la fábrica O’Neill y su sótano inmenso. Nos quedamos ahí hasta que la guerra se cansó. Los aviones se fueron, desaparecieron tras las montañas negras. Y nosotros volvimos a casa en medio de los escombros. Nuestra calle estaba intacta. Las casas ardían un poco más allá. Todo el norte de la ciudad había quedado triturado.
—¡Les dieron a los protestantes su merecido! —gruñó un tipo que miraba el cielo rojo y negro por encima de York Street.
—¿Y es que tú crees que los Jerrys son muy diferentes? —le preguntó una vecina.
El individuo la miró con rabia.
—Lo que es malo para los Brits es bueno para nosotros.
Eran las cuatro de la madrugada. Todo apestaba a agrura y fuego. Ayudada por la Santísima Virgen, mamá acostó a sus pequeños. Le hablaba, le agradecía en voz baja. Veo la cara de mi madre. Aterrada de lágrimas, embadurnada de mocos, de saliva espumosa, de mechones frente a los ojos. Le suplicaba. “No debes alejar los ojos de nuestra familia, María. Tienes que estar siempre ahí. ¿Está bien? ¿Lo prometes? ¡Prométemelo, María! ¡Prométemelo!”.
Lawrence tomó de los hombros a su hermana temblorosa y la apretó contra sí.
Por la mañana, caminé en Belfast por primera vez en mi vida, con Séanna y mi tío. El silencio estaba en ruinas, la ciudad al revés. Por todas partes el ruido de los vidrios, del acero maltratado, de los escombros desmoronados. Tropezábamos con los bloques, los ladrillos apilados, la madera arrancada a los armazones. Unas vigas bloqueaban las avenidas, acostadas entre los postes eléctricos y los cables del tranvía. Por todas partes, el polvo tras el drama. Humo blanco y gris, llamas perezosas bajo los escombros. En los lotes vacíos, las bombas habían cavado cráteres de agua fangosa. Frente a nosotros, un vehículo engullido por una calle hecha pedazos. Unos hombres deambulaban con sus manos negras, la cara de hollín, los pantalones y los abrigos cubiertos de cenizas. Otros se quedaban en las esquinas, solos, sin decir palabra, con la mirada vuelta escombro. Pocas mujeres. Un caballo que tropezaba. Una carreta. Los habitantes manejaban sus bicicletas al ritmo de las astillas de las aceras. Frente a una casa sin fachada había algunos estudiantes pala en mano. Cuatro de ellos, con batas de médicos, levantaban a un herido.
Luego vi mi primer muerto de guerra, a algunos metros de allí. Se veía un brazo que se salía de la sábana, en una camilla puesta en la acera. Era el brazo de una mujer, con su camisa de dormir pegada a la piel. Séanna me puso una mano sobre los ojos. Yo rechacé su movimiento.
—Déjalo mirar —soltó mi tío.
En un solo gesto, alejé de mí a mi hermano. Miré el brazo de la mujer, la mano con las uñas pintadas, la piel que pendía desde el codo hasta el puño, como quien hubiera arrancado la manga de una camisa. Pasamos muy cerca. La forma de la cabeza bajo la tela, el pecho y luego nada más: la sábana se aplanaba al llegar a la cintura. Ya no había piernas. En la calle, un voceador de periódicos vendía el Belfast Telegraph. Gritaba que eran cientos de muertos, mil heridos. Por mi parte, vi un brazo. No lloré. Hice como todos los transeúntes. Con mis dedos índice y corazón derechos, un toque en la frente, el pecho, el hombro izquierdo, el hombro derecho. En el nombre del padre de todos los demás. Había decidido dejar de ser un niño.
En Jennymount Street, un hombre tocaba piano, sentado en una silla de madera. El instrumento había sido salvado de las llamas y sacado afuera, con su capa de cenizas y ruinas. Algunos niños se acercaron. Y sus madres. Y también unos soldados. Yo conocía esa canción. Varias veces la había oído en la radio irlandesa. Guilty, una historia de amor.
“Si es un crimen, entonces soy culpable, culpable de amarte y de soñar contigo…”.
El músico ponía caras. Imitaba a Al Bowlly, el cantante preferido de las chicas de Killybegs.
“Lástima que no sea irlandés”, había dicho mi madre un día en el bar.
“Por fortuna no es irlandés”, respondió mi padre secamente.
E hizo girar el botón del radio que había en el mostrador del Mullin’s. Era un juego que ellos tenían. Bien habría podido desafiarlo en el canto. Él con su voz de piedras, el inglés con su miel.
“Es una voz de castrado”, decía Patraig Meehan.
Estaba equivocado, lo sabía. Pero nada que fuera británico debía herir nuestras orejas: ni una orden ni una canción.
El 17 de abril, dos días después de Belfast, Londres fue bombardeada. Al Bowlly murió en su casa, arrastrado por la explosión de una “bomba paracaídas”. La semana siguiente, pasaban su balada en la BBC como un himno fúnebre.
Frente a una casa destripada de Crumlin Road, se veía un grupo de bomberos rodeados de gente. No llevaban zapatos para incendios y sus abrigos estaban empapados con el agua de las mangueras.
—¡Son irlandeses de Irlanda! —gritó un hombre.
Su capitán daba órdenes breves. De inmediato, reconocí la voz de mi país. Vi el camión de la Dublin Fire Brigade. Irlandeses. Trece brigadas de bomberos habían cruzado la frontera en la mañana. Venían también de Dundalk y de Drogheda. La gente les ofrecía café y pan. Irlandeses. Me acerqué. Quería que todos supieran que ellos eran de ese país y que yo también lo era. Cada vez que un transeúnte se acercaba al grupo, le anunciaba la gran noticia. Unos irlandeses habían venido a ayudar. Me parecía ver de nuevo al soldado en la frontera, con su bigote rubio y sus labios delgados.
“¿Vienes a pelear contra los Jerrys?”.
“¡Y de qué manera!”.
Una anciana llegó con los brazos levantados, como una prisionera. Creía que el acento de Dublín era el alemán. Salía de entre los escombros de su casa. Estaba magullada, llena de hollín y de escarcha de yeso. Cuando le mostraron el camión irlandés, se sentó en la acera sacudiendo la cabeza, persuadida de que el aliento de las bombas la había enviado al otro extremo del país.
Era tanta la gente reunida que ya no había espacio en la acera. Fuimos dispersados por unos cuantos soldados. Apartaron a un periodista del Belfast Telegraph y le confiscaron sus fotos. Lawrence me explicó. Irlanda era neutral y su presencia junto a un beligerante, incluso en su papel como soldado del fuego, podría enredar al Gobierno irlandés. Nuestros bomberos volvieron a cruzar la frontera ese mismo día.
Pasábamos de la tristeza a la rabia. Yo escuchaba a la ciudad herida. Las palabras en fragmentos. “Nunca me gustó limpiar las ventanas. Ahora tengo una buena razón para no volver a hacerlo”, escribió un comerciante en el escaparate roto de su tienda. En la esquina de Victoria Street con Ann Street, encaramado en un bloque de cemento, un hombre gritaba que Irlanda del Norte no estaba protegida. Que en cualquier otra ciudad inglesa había refugios, una defensa antiaérea, tropas, bomberos de verdad.
—¿Saben cuántos cañones antiaéreos tenemos, saben cuántos? —gritaba el hombre.
Esperaba una respuesta, pero muchos seguían de largo, avergonzados de prestarle atención.
—¡Veinte en todo Úlster! ¿Y refugios antiaéreos? ¡Cuatro! ¡Solamente cuatro, contando los baños públicos de Victoria Street! ¿Y proyectores? ¿Cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos proyectores antiaéreos? ¡Doce! ¡Había más de doscientos bombarderos anoche, volándonos encima de la cabeza! ¡Y los mejores de los alemanes! ¡Junker! ¡Donier! ¿Y nosotros qué teníamos?
—¡Cochino papista! —despotricó un tipo que pasó sin darse media vuelta.
El hombre que peroraba levantó un puño.
—¡Estúpido! ¡Soy un protestante leal! ¡Miembro de la Orden de Orange de Coleraine, así que no me vengas a dar lecciones!
Luego se bajó de su podio improvisado. Se levantó el cuello del abrigo y se puso el sombrero farfullando de nuevo:
—¡Estúpido!
Un protestante. Era la primera vez en mi vida que veía uno.