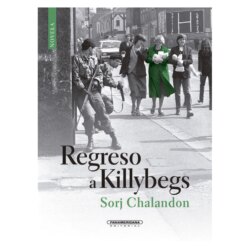Читать книгу Regreso a Killybegs - Sorj Chalandon - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 5
Killybegs, lunes 25 de diciembre de 2006
Esta mañana vinieron a verme dos policías irlandeses. Se veían incómodos. Yo estaba ebrio. Los invité a pasar y a tomarse un vodka, o el té de Navidad. No aceptaron. Habían estacionado su vehículo en el camino, en el borde del bosque.
—¿Tyrone Meehan? —preguntó el más joven.
Le dije que sí.
Una enfermedad de infancia le había dejado la cara negra. Sacó una libreta de su chaquetón. El otro observaba mi vivienda a través de la puerta abierta. Un espacio amplio, de paredes desnudas, el fregadero sin agua, la lámpara de gas sobre la mesa desordenada, las velas, el fuego de la chimenea, el piso de tierra.
—¿De regreso en el país? —me preguntó el viejo, escrutando mi mirada.
Asentí con la cabeza. Tenía las manos en los bolsillos y solo un suéter. Miré al suelo.
—¿Piensa quedarse?
—Voy a quedarme.
El policía escribió otra cosa diferente de esas tres palabras. Como si anotara sus impresiones.
—¿Vive solo aquí?
Igual movimiento de cabeza. ¿Qué responder? Ellos sabían eso, y todo lo demás. Desde el primer día, la Garda Síochána pasaba por la carretera y observaba mi vida de recluso. Vieron a Sheila traerme los víveres y la cerveza. Ayer me tomaron una foto cuando salía del bar. Me preguntaba cuándo irían a tener el valor de avanzar por el camino sin pavimentar y tocar a mi puerta. Sin embargo, ahora que los tenía frente a mí, estaba decepcionado. El más joven me rehuía la mirada y escribía sin parar. El otro contaba las arrugas de mi frente.
Saqué el viejo sliotar que tenía en el bolsillo. Tenía que ocupar la mano en algo.
—¿Usted… usted toma precauciones?
El muchacho preguntó eso sin más. Mordiéndose el labio. Sonreí sin responder.
—Es una pregunta —señor Meehan, agregó el otro.
—¿Les da miedo que les caiga un cadáver viejo en las manos?
El joven quiso protestar. El viejo dijo que sí. Era eso. Exactamente. Explicó que el pueblo había comenzado a murmurar. Me habían reconocido. Primero el tendero, luego el tipo de correos. El dueño del Mullin’s se había preguntado si no debía prohibirme la entrada. Nadie me juzgaba, según el policía. Nadie me condenaba, ni siquiera me criticaban. Pero temían por ellos.
—Killybegs es un pueblo tranquilo, Meehan. ¿Entiende? La gente no quiere que la agarren entre dos fuegos.
Meehan. No Tyrone, ni señor. Solo mi apellido.
Me puse tenso. Empecé a temblar. La pelota de cuero se estrelló contra el piso. El policía joven la recogió y me la entregó.
Desde el 16 de diciembre, era la primera vez que alguien me llamaba solo por el apellido. Aquella noche el IRA me había detenido y me había llevado clandestinamente a la República para interrogarme. Durante el trayecto en el automóvil tuve miedo de que me ejecutaran. Una carretera sin pavimentar, un tiro, en algún lugar al otro lado de la frontera. Lo habían hecho muchas veces. Yo lo había hecho también. Una bala en cada rodilla, una última en la nuca.
Eran dos vehículos en caravana. En el primero, iban dos responsables del Partido Republicano, un miembro de la Brigada de Belfast y Mike O’Doyle, hijo de Gráinne, un hombre valiente que yo había visto nacer cuarenta años atrás. Y que me había nombrado padrino de su hija. Yo iba en el segundo vehículo, detrás, apretujado entre Peter Bradley y Eugene Finnegan, un muchacho de veintiocho años que se creía combatiente. Pete el Asesino me puso la mano en la rodilla izquierda todo el tiempo, desde Belfast hasta las afueras de Dublín. Eugene el Osito dormitó durante todo el viaje. Varias veces lo había visto en los clubes republicanos. Vigilaba nuestras calles, desfilaba en las conmemoraciones. Era una figura familiar y afable. Una Pascua, desfilaba con el 2.º Batallón de la Brigada de Belfast y le pedí que rectificara su posición. Llevaba el uniforme verde del IRA, una boina, gafas negras, un tahalí y guantes blancos. Lo reconocí a pesar de su pasamontañas. Lo llamé Osito, como un padre hablándole en voz baja a su hijo. Bajó la mirada, sorprendido por esta desnudez repentina. Él era el guerrero y yo era su jefe. Muchos años después, en esa noche de diciembre, en ese vehículo, yo convertido en traidor y él todavía soldado, me seguía llamando por mi nombre de pila. Era mi hilo delgado, mi último lazo con los seres vivos.
Mis guardianes no estaban armados. El cese al fuego me protegía. Hace varios años, mucho antes de aquello, yo había escoltado a un soplón a un interrogatorio. Éramos cinco, vestidos con ropa de seguridad amarilla con bandas grises reflectoras. Íbamos apretujados en una camioneta disfrazada de vehículo de la administración de carreteras, con una luz giratoria naranja y señales de “obras en la vía” amontonadas en el platón. Solo nos veíamos nosotros, y no llamábamos la atención. Nos cruzamos con dos tanques, unos Land Rover de la Policía británica, pasamos por una barricada y saludamos con la mano. El traidor estaba tendido en el piso, debajo de una lona, con los ojos vendados, las manos amarradas a la espalda y nuestros pies sobre su cuerpo. A lo largo de varios kilómetros, me mantuve inclinado hacia él, con el cañón de mi revólver hundido en la tela verde. Un vehículo nos abría la vía. Nos comunicábamos por radio. Una unidad de Sud Armagh nos esperaba en la frontera. Ya estaba oscuro. Tres hombres condujeron al tipo. Se llamaba Freddy, tenía diecinueve años. Lo supe por el periódico, cuando la Policía encontró su cuerpo.
Al llegar a Dublín, Eugene me preguntó si quería agua.
—Este hombre no tiene sed —respondió el conductor.
—Pero Tyrone me había dicho que tenía…
—Tyrone está muerto —completó el otro.
El Osito cerró nuevamente la botella. Me quedé con la mano estirada. Irlanda me negaba su agua. Respiraba su aire de contrabando. No me quedaba nada del país.
Después de llevarme a rastras a una rueda de prensa, el Partido Republicano me entregó al IRA. No me amarraron para el interrogatorio, no tenía los ojos vendados. Podía mirarlos a los ojos. Seguían desarmados, con la cara descubierta. Yo sabía que no me iban a ejecutar, pero me lo repetía a mí mismo sin parar. Frente a mí estaba Mike O’Doyle, que ahora se creía juez. Al lado, detrás de la mesa, había un tipo mayor que él, con acento de Dublín. Mike me llamaba Tyrone. El otro, simplemente Meehan. En ese momento comprendí. Después de mi país, acababa de perder también mi nombre de pila, mi identidad fraternal. Estaba solo.
—¿Qué información le entregó al enemigo, Meehan? —me preguntó el desconocido.
Una cámara me inspeccionaba. Yo decidí no responder. Ni una palabra más.
Así mismo, acababa de hablarme el policía irlandés mayor. Glacial. Como un tipo del IRA. Mi nombre de pila erraba tímidamente en los labios del joven. Mi apellido se estrellaba en los labios del otro. Ya no era de esta tierra, ni de este pueblo. Patraig Meehan le había regalado un traidor a Killybegs. Después del padre monstruoso, el hijo indigno. Nuestra raza estaba maldita. Este viejo policía cerraría los ojos cuando la muerte viniera a buscarme. Él la guiaría por el bosque, le abriría la puerta y me señalaría con un gesto del mentón. Yo le repugnaba. Él sabía que yo lo sabía. Mi silencio se lo decía en la cara. El joven hizo otras tres preguntas flojas, el viejo no me quitó la mirada. Escuchaba mis ojos, no mis respuestas.
—¿Cuál es su nombre de pila?
Se lo pregunté así no más. Mi temor plantado en su desprecio.
—Séanna —respondió lentamente el policía.
—Así se llama mi hermano.
Sonrió. Una sonrisa verdadera. Una belleza.
Luego me alcanzó un papel doblado.
—El teléfono donde puede contactarnos en cualquier momento.
Todo se tambaleó. Su cara ya no era la misma. Su frente traicionaba su inquietud. Yo le preocupaba, sencillamente. Un valiente custodio de la paz, un policía rural, sin malicia, sin asco. Con prisa por regresar junto a los suyos. Me había equivocado. Después de tantas mentiras, ya no sabía leer a los hombres.
—Cuídese, Tyrone —dijo Séanna.
Todo me daba vueltas. Tuve un movimiento del mentón, casi imperceptible. Solo una hoja que tiembla en su pedazo de rama.
Entré de nuevo. Cerré la puerta con llave. Pasé el pestillo. Los movimientos de siempre. El fuego se estaba extinguiendo. Me serví un vaso grande de vodka. El día se estiraba detrás de mis cortinas. Me miré las manos, no sé por qué. Estaban arruinadas con tanta vida. Reventadas, deformadas, ásperas y tiesas. Sentí miedo del tiempo.
—¡Con dedos como esos, más vale tener un fusil que un violín!
Sonreí. Recordé a Antoine, un lutier parisino que había conocido en Belfast treinta años atrás. Un francés silencioso que un día se había declarado republicano irlandés. Que pensaba como nosotros. Que vivía como nosotros. Que se vestía como nosotros y luchaba para encontrar su lugar entre nuestra dignidad y nuestra valentía.
El sábado, Sheila me dijo que la había llamado. Le preguntó si podía verme. ¿Qué querría el francesito? ¿Juzgarme? ¿Comprenderme? ¿O reclamar su parte de traición?