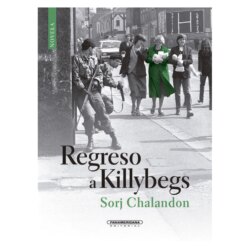Читать книгу Regreso a Killybegs - Sorj Chalandon - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 4
Sabíamos que, con la guerra, vivir en el norte de Belfast se volvería difícil. El asunto comenzó en agosto de 1941, cuando lanzaron unas piedras contra la puerta. En el taller de Lawrence, escribieron con letras negras “irlandeses hijos de puta”. Una noche de septiembre, apagamos una botella incendiaria que lanzaron por la ventana de la sala. Más arriba, en Sandy Street, una familia católica decidió irse a la República. Y luego otras dos, que vivían en Mills Terrace. Todas las noches, los protestantes se metían en nuestro barrio y pintarrajeaban las fachadas. “Fuera papistas traidores”, “católicos=IRA”. Lawrence tenía siempre un garrote junto a la cama. Séanna metía el palo de hurling debajo del colchón. Sin embargo, no estábamos listos para la batalla.
La familia Costello se replegó al barrio Beechmount poco después de Navidad. En tres viajes. Se tomaron su tiempo. Besé a Sheila por segunda vez. Esa misma noche incendiaron su casa.
Los unionistas limpiaban las calles. Eran protestantes, británicos en guerra. Nosotros éramos católicos, irlandeses, neutros. Pusilánimes o espías. Decían que, en la República de Irlanda, las ciudades permanecían iluminadas de noche para indicarle a la Luftwaffe el camino hacia Belfast. Decían que, en Irlanda del Norte, nosotros éramos la Quinta Columna, los artífices de la invasión alemana. Nos acusaban de preparar terrenos de aterrizaje secretos para sus aviones y sus paracaidistas. Éramos extranjeros. Enemigos. No nos quedaba más que volver a cruzar la frontera o amontonarnos en nuestros guetos.
Lawrence se negaba a irse. En 1923, sus padres se habían mantenido firmes, rodeados poco a poco por casas abandonadas con sus ventanas ciegas. Una noche, el hermano de mamá habló más de la cuenta. Dijo que estábamos en nuestra casa en toda Irlanda, desde Dublín hasta Belfast, desde Killybegs hasta el número 19 de Sandy Street. Dijo que los extranjeros eran ellos. Los protestantes, los unionistas, esos descendientes de colonos, instalados en nuestras casas y en nuestras tierras por la espada de Cromwell. Dijo que teníamos derecho a los mismos derechos que ellos, y a las mismas consideraciones. Dijo que era una cuestión de dignidad. Y yo lo escuché. Y escuché a mi padre. Y amé a mi padre en la rabia de mi tío. Lawrence Finnegan era Patraig Meehan sin el alcohol y sin los golpes.
Mi tío había dejado de beber hacía diez años. Una noche, regresando de Derry, estrelló su vehículo contra un poste, luego un árbol y después fue a dar a una cuneta dando una vuelta de campana. Hilda y él habían consultado al médico. Los exámenes de su mujer no habían salido bien. No podrían tener hijos, jamás. Estarían solos, él y ella, todas las mañanas, todas las noches, todos los días de la vida. Así sería hasta que uno partiera y el otro lo siguiera. En el camino, habían bebido para olvidar. Cruzaron la frontera gritando, aullando sus adioses a los Brits por la ventana abierta. ¡Viva la República! ¡Qué bueno estar de nuevo en el país! Y allí se deslizaron. El vehículo se volteó. Lawrence vivió. Hilda murió. Desde entonces, mi tío reemplazó la ebriedad por el silencio.
* * *
Estábamos diciendo nuestras oraciones de la noche cuando los protestantes llegaron a Sandy Street, el domingo 4 de enero de 1942. Rompieron con hachas nuestra puerta y lanzaron antorchas a la entrada. Lawrence volteó el sofá para protegernos. Las niñas bajaron gritando del segundo piso. Mamá tenía agarrada a la bebé Sara de una pierna, cabeza abajo. Séanna tenía su palo de hurling en la mano. Mi tío le gritó. Que no se moviera, que no intentara nada, que se escondiera con nosotros detrás de los cojines de terciopelo.
—¡Mañana se largan de aquí! —chilló un hombre.
No lo vi. No vi a nadie. Tenía la cabeza entre las rodillas y los ojos cerrados. Mis hermanas, mis hermanos, mi madre, a mi lado, sentados en el suelo, con los brazos y las piernas enmarañados. Entraron. Rompieron las ventanas, desgarrando las cruces de papel adhesivo que nos protegían de las bombas alemanas. Rompieron la sopera de Galway. Arrancaron la foto de Pío XII. Lo dañaron todo, lo pisotearon todo. Subieron al segundo piso evitándonos, corriendo de un lado a otro por nuestro refugio. Éramos once, los unos sobre los otros, protegidos entre un sofá volteado y la pared. Es decir, desnudos, expuestos y sin fuerza. Habrían podido matarnos. No lo hicieron. Nos pasaron por encima, nos ignoraron. No hablaban. Saqueaban lo nuestro sin decir una palabra. No eran más que el ruido de sus pasos y su aliento. Incluso arrancaron la cabeza de Dodie Dum, el peluche de la bebé Sara. Lo arrasaron todo y luego se fueron.
—¡Mañana! —chilló la voz.
Séanna salió de primero, con el palo de hurling en la mano y lágrimas en los ojos. Era el mayor de los Meehan, el jefe de la familia, y había fallado. Solo quedaba él para reemplazar al padre y no lo había hecho. Estaba en la calle vacía y les gritaba a los hijos de puta, con su palo inútil. Lawrence lanzaba baldados de agua a las llamas que lamían las cortinas de la sala. El fuego gruñía en la habitación de las niñas. No teníamos otra opción. Ya era hora. Habíamos resistido hasta ese momento, algunos meses, algunos días más. La mayoría de nuestros vecinos habían renunciado. Nosotros éramos los últimos, casi. Me parece volver a ver a mi tío hacer entrar nuevamente a Séanna a nuestra casa hostil, poniéndole la mano en la nuca. Decirle que ahora debíamos salvar lo que aún se podía. Y que él, Séanna, nos había protegido. Que proteger era mejor que matar. Que todos le debíamos la vida. Me acuerdo de la cara de mi hermano. Miraba a mi tío. Trataba de comprender lo que acababan de decirle. Y luego se precipitó al segundo piso, para arrancarle la ropa a la hoguera.
Un poco más tarde, mientras el techo ardía, Séanna volvió a salir a la calle con las últimas bolsas. Áine, el pequeño Kevin y Brian lo rodearon lentamente. Mi hermano se acurrucó. Los apretó contra él, en un solo abrazo, un manojo de niños asustados que le decían “te amo”.
* * *
Cuando la camioneta de Lawrence llegó a Dholpur Lane, los habitantes vinieron a saludarnos.
—¡Las familias de Sandy Street! —gritó un niño.
Eran las cuatro de la mañana del 6 de enero. Las puertas se abrieron casi al tiempo, como si el barrio nos estuviera esperando. Las mujeres se pusieron un delantal encima de la ropa de dormir. Los hombres ayudaron a abrir la puerta de atrás de la camioneta para sacar lo que quedaba de nosotros. Habíamos logrado salvar dos colchones, cuatro sillas, la mesa de la cocina y la ropa.
Yo llevaba un colchón sobre la cabeza. Se doblaba atrás, adelante, hacía oscilar cada uno de mis pasos, me tapaba los ojos. Brian, Niall y Séanna transportaban la mesa. Róisín, Mary y Áine se habían encargado de las bolsas con ropa. El pequeño Kevin arrastraba una silla por la calle. La carga de mamá era la bebé Sara, y también nuestra Virgen de yeso, que apretaba contra la niña. Una mujer las tapó con una cobija.
Unos veinte muchachos se precipitaron hacia nosotros llevando unas carretas de brazos. Apilaron las bolsas, la mesa, las sillas. Un hombre joven les daba unas órdenes breves. Ellos lo llamaban Tom. Un oficial desplegando a sus soldados.
—¿Necesitas ayuda?
Miré a Tom sin responder. Era un tipo alto, de pelo oscuro, apenas un poco mayor que yo. Me quitó el colchón de la cabeza y lo llevamos juntos hasta el número 17, una puerta roja y negra que nos habían abierto.
Mi tío estaba derrotado. Jamás lo había visto así. Apoyado en el farol naranja, miraba su sombra en la acera. Parecía indiferente a todo. Algunos hombres lo rodeaban. Uno de ellos le puso una mano en el hombro. Lawrence nos había sacado del incendio. Ahora que estábamos a salvo, tomaba aire. Tenía frío y miedo. Con la cara cubierta de humo y de hollín, como cuando regresaba de su trabajo combatiendo negras chimeneas. Estaba solo. Lo había perdido todo.
Tom puso el colchón en un rincón de la habitación. Lo había llevado solo y yo lo había seguido. Miré nuestra nueva calle, las caras de los vecinos, las vírgenes tranquilizadoras contra las ventanas heladas.
—No es grande, pero al menos podrán descansar.
El muchacho tenía los puños sobre las caderas. Miraba todo a la vez, como si vigilara el barrio.
—Aquí no hay nada qué temer, ¿cierto? —le preguntó mi madre.
Él sonrió. ¿Aquí? Nada nos ocurriría jamás. Estábamos en casa, en el corazón del gueto. Protegidos por nuestra presencia numerosa y nuestra rabia.
—Y también por el IRA —dijo sonriendo nuevamente nuestro anfitrión.
El IRA. Me estremecí. Lawrence lo notó. Alzó los hombros y me pidió que lo ayudara a llevar la mesa, en lugar de quedarme ahí de brazos cruzados.
El IRA. Ya no eran tan solo tres letras negras embadurnadas en nuestra pared con una pintura de odio. Ya no era una condena escuchada en la radio. Ya no era un temor, un insulto, el otro nombre del demonio. Era una esperanza, una promesa. Era la carne de mi padre, su vida entera, su memoria y su leyenda. Era su dolor, su derrota, el ejército vencido de nuestro país. Jamás había escuchado esas tres letras pronunciadas por labios diferentes de los suyos. Y ahora un muchacho de mi edad osaba decirlas sonriendo en plena calle.
El IRA. De repente, lo vi por todas partes. En ese fumador de pipa cargado de cobijas. Esas viejas mujeres de chal, que nos rodeaban con su silencio. Ese hombre anciano, acurrucado en la acera, que nos arreglaba la lámpara de aceite. Lo vi en los niños que nos ayudaban en nuestro exilio. Lo vi detrás de cada ventana, detrás de cada cortina cerrada para engañar a los aviones. Lo vi en el aire espeso de turba. En el día que comenzaba. Lo sentí en mí. En mí, Tyrone Meehan, dieciséis años, hijo de Patraig y de la tierra de Irlanda. Expulsado de mi pueblo por la miseria, sacado de mi barrio por el enemigo. El IRA, yo.
Le tendí la mano a Tom. Como dos hombres que concluyen un negocio. La miró, me miró, dudó. Luego volvió a sonreír. Su palma estaba congelada. Sus dedos eran firmes.
—Tyrone Meehan —dije.
Estábamos en la mitad de la calle. Me habría gustado verme en ese instante. Tuve la certeza de que esa mano tendida era mi primer gesto de hombre.
—Tom Williams —dijo Tom.
Me miró un instante y luego añadió:
—Teniente Thomas Joseph Williams, Compañía C, 2.º Batallón de la Brigada de Belfast del Ejército Republicano Irlandés.
Se rio de mis ojos inmensos.
—Tengo diecinueve años. Por favor, llámame simplemente Tom.
* * *
Me uní al IRA el 10 de enero de 1942, cuatro días después de nuestra llegada a Dholpur Lane. Bueno, no exactamente al IRA. Yo era demasiado joven. Nadie nos conocía en el barrio. Haber sido expulsado por los unionistas no era suficiente para generar confianza. Al igual que Tom antes que yo y que muchos volunteers del IRA, me hice miembro de los Na Fianna hÉireann, los scouts de la República. Desde 1939, los Fianna estaban muy debilitados. Habían sido prohibidos en la República y en Irlanda del Norte. Eran perseguidos. Los encerraban a ambos lados de la frontera. Aquellos que habían probado las cárceles británicas decían que los calabozos irlandeses no tenían nada qué envidiarles.
Cada barrio republicano tenía su propia unidad de jóvenes. El IRA estaba dividido en brigadas y en batallones. Nosotros nos reuníamos en grupos llamados cumann.
Nuestro local de Kane Street era minúsculo y oscuro. Apenas una mesa, algunas sillas y un cuadrilátero de boxeo. Parecía un gimnasio, no un cuartel general republicano. Yo pasaba mi tiempo entre las cuerdas, con los puños levantados a la altura de los ojos. Aprendíamos a pegar sin vacilar y a recibir sin gemir. Nuestro jefe se llamaba Daniel “Danny” Finley, un tipo sin emociones, sin calidez ni palabras de más. Tenía mi edad. Su familia había huido del barrio Short Strand después del linchamiento de Declan, su hermano gemelo. Regresaba del colegio, con uniforme católico, con su corbata verde de rayas ocres y el escudo de san Comgall. La acera estaba llena de escombros. Dudó un instante y luego cruzó la calle, la frontera invisible que separaba a las dos comunidades. Caminó por el frente, por la acera protestante. No quería provocar a nadie. Nada más hacía un desvío para esquivar la caída de materiales de una fachada.
Un camión de transporte de madera pasó por la calle. En las planchas apiladas, se habían acomodado unos diez colegiales protestantes vestidos de blazer azul. Entonces uno de ellos gritó:
—¡Hey! ¡ Miren a ese taig hijo de puta!
Taig. Católico de mierda. Cochino papista. El insulto preferido de los unionistas de pantalones cortos. Declan atravesó la calle corriendo y se tropezó en la acera. Cayó dando un grito. Los azules lo atacaron en gavilla. Él se protegió, acostado de lado, con los ojos cerrados, la cabeza entre los puños, las rodillas dobladas frente al torso. Un bebé en el vientre de su madre. Patadas. Rodillazos. Puños. Un muchacho le saltó con los pies juntos en la cabeza. Otro le lanzó un bloque de cemento al pecho. Luego se fueron corriendo y alcanzaron el camión en una esquina. Se subieron de nuevo a las planchas de madera cantando:
—¡En nuestra casa! ¡En nuestra casa! ¡Aquí estamos en nuestra casa!
Un hombre abrió tímidamente la puerta de su casa, otros se acercaron a la víctima. Una mujer salió con un vaso de agua. Todos católicos. Todos de la acera de este lado. En la acera del frente, unos adultos miraban.
Declan Finley murió. Con el rostro aplastado y los puños apretados. Cuando llegó el servicio de socorro, la sangre del muchacho estaba marrón, espesa, mezclada con el polvo. Con la ayuda de su bastón, un anciano se acurrucó, metió la mano derecha en el charco y cruzó la calle, con la palma hacia arriba. En la acera del frente, un centenar de silenciosos. Se apartaron. El nacionalista les embadurnó su acera lentamente. Un hombre avanzó hacia él. Otros dos lo retuvieron. El viejo se fue, dándoles la espalda.
Los enfermeros subieron a Declan a una ambulancia. Al frente, unos muchachos borraban la sangre del mártir, raspando los zapatos contra el asfalto.
Eso fue justo antes de la guerra. La familia Finley se fue del gueto para refugiarse en el oeste de Belfast. Como tantas otras. Una vez más, y otra y otra. Provenientes del norte y del oriente de la ciudad, los católicos llegaban a centenares y se apretujaban en las catacumbas de ladrillo.
Yo respetaba a Daniel pero me producía miedo. En el boxeo, daba puñetazos secos. Un día, sangró por la nariz. Un chorro. Se quitó los guantes, se limpió con ambas manos y luego embadurnó la cara del que le había dado el golpe. Con sus dedos pegajosos, ante la mirada aterrorizada del otro. Me alegraba estar en su bando, el de la República Irlandesa, el de James Connolly, el de Tom Williams, el de mi padre. Compadecía sinceramente a los muchachos que se nos enfrentaban.
* * *
Un sábado de febrero de 1942, participé en mi primera operación militar. Al cabo de algunos meses, el Comando del Norte había reunido todas las armas disponibles, las que estaban escondidas en la República desde la guerra de independencia. Varios volunteers cruzaban la frontera en la noche para proveer el material a los cuatro batallones de Belfast. Éramos unos niños. Sabíamos poca cosa sobre esa gran mudanza nacional. Conocimos mucho después de la guerra el alcance de esos transportes clandestinos. Cerca de unas doce toneladas de armas, municiones y explosivos se habían movilizado por los campos, según las órdenes del Consejo del IRA, a pie, en camión, en carreta, a lomo de mujeres y de hombres, sin que los ejércitos británico o irlandés se enteraran de nada.
Aquella noche, Tom Williams vino a buscar a dos Fianna al local.
—¿Sabes chiflar, Tyrone?
Le dije que sí, claro, desde siempre.
—Chifla.
Me llevé los índices a los labios.
A mi padre le encantaba mi chiflido; mi madre lo detestaba. En Killybegs, era la señal de la banda de los Meehan cuando nos peléabamos contra Timy Gormley y su cuadrilla. El padre Donoghue decía que solo el grito del diablo podía penetrar así el oído humano.
Chiflé.
Tom no parecía sorprendido. Simplemente asintió con la cabeza.
—Está bien. En caso de peligro, quiero que te oigan hasta Dublín.
Daniel chiflaba sin los dedos. Recogía el labio superior y pegaba la lengua a los dientes.
—Danny y Tyrone —ordenó el teniente Williams sosteniendo la puerta abierta.
Él y yo recibimos unas diez palmaditas en la espalda. Los demás muchachos estaban contentos por nosotros y orgullosos también, quizá.
En la calle, una mujer y una chica esperaban que saliéramos. Yo conocía a la primera, una combatiente de Cummann na mBan, la organización de mujeres del IRA. La joven debía pertenecer a las Cumann na gCailíní, las scouts republicanas. Tom caminaba adelante y nosotros lo seguíamos en silencio. Cinco sombras en la calle.
—Tyrone.
Oí el murmullo del jefe. Sin detenerse, con un gesto del mentón, me señaló el cruce de las calles O’Neill y Clonard, al tiempo que me lanzaba un sliotar blanco, con hilos negros. Lo agarré con una sola mano. Sin pensar. Una pelota de hurling con una dedicatoria del equipo de Armagh. ¿Por qué? ¿Para darme compostura? Nada de preguntas, nada de dudas. Hay que comprender con una sola mirada o quedarse en el local. Tomé mi lugar y lancé el sliotar contra el muro, haciéndolo rebotar contra la palma de mi mano, como un niño quemando el tiempo.
Tom siguió caminando.
—Danny.
Daniel Finley se ubicó frente a mí, al otro lado de la calle, mirando hacia Odessa Street. Lo esperaba una bicicleta, puesta al revés contra el muro, con los neumáticos al aire y la cadena suelta. Mi compañero se arrodilló, como si la estuviera arreglando. La muchacha bajó con su oficial hasta la esquina de Falls Road, y se quedaron ahí, bajo un porche, como una madre y su hija.
Todo ocurrió muy rápido. Daniel seguía agachado junto a la bicicleta. Las calles estaban desiertas. Dos vehículos se detuvieron. Ocho hombres bajaron corriendo, con los brazos cargados. El IRA. Cuatro giraron en Odessa y los otros pasaron frente a mí.
—Hola, Tyrone —dijo uno.
No lo reconocí. Ni lo miré. Vigilaba mi rincón de Irlanda, mi calle de ladrillo, mi parcela de pequeño soldado. Solo vi el acero de los cañones, a la luz de una ventana con las cortinas mal corridas. Fusiles. Los fusiles de la guerra. Las armas de la República. Jamás había visto su metal, jamás había imaginado la madera de sus mangos, y ahora me pasaban por el lado, por montones, envueltos en cobijas grises.
Las puertas se abrieron. Los hombres entraron a los inmuebles, los patios traseros, los jardines minúsculos. Los vehículos se fueron. Tom regresó solo. Pasó junto a mí. Su cara, su mirada hacia el suelo, la espalda tensa. Silbaba God Save Ireland! Subió hacia Clonard. Yo estaba casi decepcionado. Había imaginado un guiño, una palabra. Frente a mí, Daniel volteó la bicicleta y se fue también. Once veces había sido centinela. Sabía cómo terminaba el asunto.
—Puedes llamarme Danny —dijo Finley sin mirarme.
Entonces, me alejé de mi muro. Me metí el sliotar en un bolsillo y regresé a Dholpur Street. Ahora caminaba de otro modo. Era otro. Me crucé con una madre y su hija, una muchacha que llevaba la máscara de gas terciada, como una cartera a la moda. No notaron mi presencia. Pero yo era un Fianna, un guerrero irlandés. Un soldado del IRA, casi. Dentro de algunos días, a mis diecisiete años, me uniría a Tom Williams y a los otros. Ahora yo sería quien saldría a la calle, correría en la noche fría con mi cargamento de batalla. Sería yo quien rozaría a un Fianna auxiliar en pantalones cortos, con la boca abierta. Yo quien le diría mi nombre de pila con confianza. Yo quien se escabulliría en medio de la oscuridad. Sería yo, Tyrone Meehan. Yo silbaría God Save Ireland!
* * *
Por lo pronto, sentado en el suelo o apoyado en el cuadrilátero, estudiaba. Me había retirado de la escuela católica y ahora asistía a la enseñanza republicana. Los profesores pasaban de cumann en cumann para educar a los Fianna. Tenía mucho que aprender sobre la historia de nuestro país. De nuestros combates solo conocía los gestos de mi padre y sus palabras tambaleantes de alcohol. Aunque me sabía las grandes fechas y los nombres gloriosos, no entendía su sentido. Mi credo era infantil: Brits out! ¡Fuera los británicos! Mi padre me había dejado esa certeza como herencia. Nada más.
Aquel día estábamos nerviosos. El grupo dividido. Una mujer era nuestra profesora. Llevaba una hora explicándonos que nuestro partido, nuestro ejército, nuestro pueblo, no tenía nada qué ver con la guerra que asolaba a Europa. Sin embargo, tal vez podríamos sacar partido de la situación. En el tablero improvisado —unas pizarras pegadas a una tabla de madera—, había escrito la frase pronunciada en 1916 por James Connolly, sindicalista, soldado y mártir irlandés. “¡No le servimos ni al rey, ni al káiser, sino a Irlanda!”. El lunes de Pascua, mientras los británicos luchaban junto a los estadounidenses y a los franceses en las trincheras del Somme, mientras los protestantes de Irlanda del Norte se habían unido de forma masiva al ejército del rey, masacrados por millares en primera línea, los republicanos irlandeses se rebelaban en el corazón mismo de Dublín. Un puñado de valientes, con las armas en la mano. “¡Traición! ¡Nos han clavado un puñal por la espalda!”, gritaban los ingleses.
—¿Traición? Pero ¿traicionar a quién? ¿Traicionar qué? —explicaba la maestra.
Nosotros no éramos aliados de los británicos: sus soldados nos habían ocupado, sus policías nos habían torturado, su justicia nos había encarcelado. Esta guerra los debilitaba y a nosotros nos fortalecía.
Todos la escuchábamos. La toma de la oficina de correos por parte de los insurgentes, la declaración de independencia proclamada en sus escalones, la represión feroz, el aplastamiento, el paredón de ejecuciones para nuestros jefes, uno a uno. Este fracaso sangriento que no era tal. Este fuego mal apagado iría a incendiar al país entero.
Podíamos hacer preguntas. Y fue Daniel Finley quien levantó primero la mano. Preguntó si no había diferencia entre 1916 y 1942, entre una carnicería imperialista y una guerra mundial, entre el káiser Guillermo II y Adolfo Hitler. Preguntó si, al igual que Irlanda entera, el IRA no habría debido permanecer neutral. Me acuerdo mucho de ese instante. Éramos unos veinte en el local de Kane Street.
—¿Pretendes saber más que el IRA, Finley? —preguntó un Fianna.
Todo el mundo comenzó a hablar al tiempo. Nuestra función no era criticar sino obedecer. El Consejo del IRA, el Comando del Norte, el Comité Central del partido, toda esa gente sabía lo que le convenía a Irlanda. Saqué el sliotar de Tom. Le daba vuelta entre mis palmas. Danny no cedía.
—¿Y qué pasa si un combatiente del IRA mata a un soldado estadounidense por error? ¿Puede decirme qué pasaría?
—¿Y por qué iba a matar el IRA a un estadounidense?
—Porque son treinta mil. Porque están en todas partes, en las ciudades, en el campo. ¿Se imaginan?
¿Un combatiente republicano que se equivoca de blanco? ¿Un óglach que le apunta a un soldado inglés y mata a un yanqui que reparte chocolates y galletas a los niños?
—¡Ves demasiadas películas, Danny!
Levanté la mano. Iba a ayudarle.
—Mi padre era socialista y republicano. Quería luchar contra los franquistas en España. Hoy en día, Franco y Hitler se dan la mano. ¿Y nosotros dónde quedamos en todo eso?
—¿Sabes quién era el jefe de la columna Connolly de las Brigadas Internacionales? —me preguntó la profesora.
Por supuesto que lo sabía. Mi padre no lo había conocido, pero se refería a él como quien habla de su futuro jefe.
“Con Frank Ryan, vamos a aplastar a los fascistas irlandeses, a los camisas azules, a todos esos cochinos británicos”, decía mi padre.
Para él, “británico” era otra forma de decir “hijo de puta”. En la calle, en el bar, un tipo que lo provocaba era un británico.
—Frank Ryan —respondí.
—¿Y sabes dónde está hoy Frank Ryan?
No. No lo sabía. Encarcelado en España, o muerto, muy probablemente.
—En Berlín —dijo la profesora.
No lo podía creer. ¿Él, el socialista, el internacionalista, el rojo, en Berlín?
Quedé boquiabierto.
—Un problema para Gran Bretaña es una solución para Irlanda —machacó la profesora.
Nosotros éramos unos chicos apenas. Miré la cara de mis amigos. Queríamos luchar por la libertad de nuestro país, honrar su memoria, preservar su terrible belleza. Poco importaban nuestros pactos y nuestras alianzas. Estábamos dispuestos a morir los unos por los otros. Morir, de verdad. Algunos de nosotros cumplirían su promesa.
Así que no hice más preguntas. Y Danny se quedó con las suyas.
Él y yo les haríamos la guerra a los ingleses, tal como habían hecho nuestros padres. Y nuestros abuelos. Hacer preguntas era deponer las armas.
A finales de febrero de 1942, un hombre del IRA me confió mi primera pistola.
Tom Williams nos tenía apostados por todo el barrio. Para reconocernos, las muchachas llevaban un nudo verde en el pelo. Los muchachos, la bufanda roja y blanca del club de fútbol de Cliftonville. Era un día entre semana. El estadio de Solitude estaba cerrado.
—¡Pero si hoy no hay partido, muchachos! —decían los hombres riéndose, al vernos subir con seriedad por las calles.
Los soldados republicanos podían aparecer en cualquier momento. Nosotros los esperábamos, apostados en las esquinas. Yo estaba bajo un porche, apoyado contra el muro de una casa desconocida. Cuando llegó el hombre del IRA me sobresalté. Corría, con la mano debajo del abrigo y la corbata sobre el hombro. Me pasó un revólver. Acababa de herir a un soldado con una bala en el cuello. Cogí el arma con las dos manos, la metí en mi pantalón, apretada contra la cintura. Crucé la calle. Todo mi cuerpo palpitaba. Unos metros más adelante, una mujer se me acercó. Yo no la conocía. Llevaba en la mano un canasto de mimbre con un balón de fútbol. Me lo pasó sin decir palabra. Luego me agarró de la mano. Sentí un poco de vergüenza. Yo, un Fianna de dieciséis años, en servicio activo, de la mano de esta mujer, como una mamá con su pequeño hijo.
“Alguien se va a hacer cargo. Déjate llevar”, había dicho Tom.
Los tanques rodeaban el barrio. En las barricadas, los policías registraban a los hombres, que debían levantar los brazos. Un militar nos hizo señas para que avanzáramos, ella con su canasto y yo con mi balón de fútbol. Delante de él, la mujer me dijo que yo era un bueno para nada. Era una voz muy aguda, violenta, desagradable. Maldecía todos los días al cielo por haber traído al mundo a un idiota como yo. El británico dudó. Me miró con pesar, a la vez benévolo y cómplice. El gesto de dos muchachos desgraciados que se han reconocido. Nos hizo seguir. Yo le sonreí. No para escapar de él, sino para agradecerle.
Esta prueba de humanidad me persiguió mucho tiempo. Me perturbó mucho tiempo. Debajo de ese casco de guerra no podía haber un hombre, sino un bárbaro. Pensar lo contrario era señal de debilidad, de traición. Mi padre me lo había enseñado. Tom me lo repetía. Aceleré el paso, tomado de la mano de esta mujer, mi madre de guerra, yo, su hijo de combate. Jamás dije nada sobre este encuentro. Ni conté nada sobre esa mirada ni confesé mi sonrisa.
Entramos al Donegal’s, un bar de Falls. El lugar estaba repleto. Al vernos, el dueño abrió la puerta blindada que daba al patio donde dos hombres me esperaban, sentados en unos barriles de cerveza. Tenía los brazos abajo. Uno de ellos me abrió el abrigo. Palideció al ver la culata del arma.
—Cabrón de mierda —murmuró mientras sacaba el revólver con cuidado.
El otro tipo sacudió la cabeza.
—¿Qué hice?
El primero me miró. Como si se diera cuenta de mi presencia.
—¿Quién? ¿Tú, Fianna?
—Nada, mi muchacho. Estuviste más que perfecto —respondió el otro.
Luego se dio media vuelta para manipular el arma.
Salí a la calle con el vientre desnudo, sin ese peso mortal entre la piel y la camisa. Me castañeteaban los dientes. Tuve tiempo de mirar el revólver. El hombre del IRA me lo pasó con el martillo levantado, listo para disparar. Yo lo recibí sin fijarme y lo metí en mi pantalón como quien esconde una revista libertina para mostrársela a los compañeros. Toqué con el dedo el guardamonte, rocé el gatillo. El tiro habría salido ante la menor presión. Había caminado así unos quince minutos, con el cañón apretado junto a mi sexo. La muerte anduvo rondando. Y renunció. Tal vez la hice sonreír.