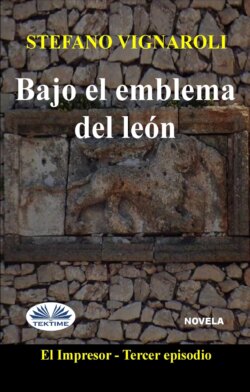Читать книгу Bajo El Emblema Del León - Stefano Vignaroli, Stefano Vignaroli - Страница 10
Capítulo 4
ОглавлениеCada uno es aquello que persigue.
Yo soy el que soy, soy aquel que amo,
amo lo que soy
(Elio Savelli)
Todavía Andrea no conseguía hacerse a la idea de porqué había seguido sin pensárselo dos veces a los hombres del Duca, justo unos minutos antes de la ceremonia del matrimonio con su amada Lucia. Su poderoso caballo blanco, aún acicalado para la fiesta, procedía a buen paso, sin ninguna dificultad para seguir el ritmo a los soldados que se dirigían a la carrera hacia el Esino, a Monte Returri. La cabalgada discurría sin esfuerzo, sin armaduras, sin llevar ni siquiera la celada en la cabeza. La espesa cabellera rubia de Andrea acariciaba el aire. Las mangas del jubón rojo se inflaban y desinflaban según el capricho del viento. Pero la mente de Andrea estaba en ebullición. Pensamientos incapaces de refrenar se amontonaban en su cabeza e intentaban expandirse hacia las sienes, con la esperanzas de ser tenidas en consideración.
―Siempre has perseguido la esperanza de poder unirte en matrimonio con Lucia. Y ahora que finalmente había llegado el momento, ¿qué haces? ¡La abandonas allí, en el atrio de la iglesia! ―lo comenzaba a torturar su primer pensamiento ―¡Recuerda, Andrea! ¡Cada uno es aquello que persigue en la vida! No alcanzar los propios objetivos significa fracasar miserablemente.
―¡Yo soy el que soy! ―se defendía Andrea discutiendo consigo mismo ―Me gusta ser lo que soy. Y soy un hombre de armas y como tal debo obediencia a quien está al mando. Por lo tanto he hecho la elección apropiada. No nos podemos sustraer al deber a causa de una doncella.
―Tú amas lo que eres pero eres también aquello que amas ―rebatía un segundo pensamiento, sin darle tregua, en un increíble juego de palabras. ―Y a quien amas es a Lucia. Con ella deberías ser un único cuerpo y una única alma. ¿Qué diferencia había entre seguir a estos hombres ahora, enseguida, y no mañana por la mañana, o pasado mañana o dentro de una semana? Y tu hija Laura, a quien le has regalado sonrisas hasta esta misma mañana, haciéndole entender que ahora podía confiar en el afecto de un padre, ¿qué pensará de ti? Que eres un bellaco, que eludes el amor y los afectos según como sople el viento. ¿No hubiera sido lícito por lo menos explicar porque te ibas?
―¡No soy una mujercita, soy un Capitano d’Arme! ―replicaba con vigor el espíritu guerrero de Andrea ―Si estos hombres tenían mucha prisa para que fuera con ellos, debe haber un motivo, y bien grave, por lo que he podido leer en la carta que me ha enviado el Duca. Un guerrero no se desentiende de su deber. ¡Jamás! Y mucho menos por motivos amorosos. El amor puede esperar, el enemigo, no.
Inmerso en aquellas disquisiciones mentales, Andrea ni siquiera se había dado cuenta de que, superada la torre de vigilancia en la cima del Monte Returri, el pelotón de soldados al que seguía, en cuanto atravesaron el pequeño centro habitado de Santa Maria delle Ripe, estaba bajando rápidamente hacia el valle del río Musone. Hizo acallar todos sus pensamientos y se concentró en el recorrido. Si se debían dirigir a Mantova, el camino a seguir no era aquel, que giraba hacia el sur. Lo lógico hubiera sido recorrer la Via Fiammenga hasta Monte Marciano y luego remontar las costas del Adriático hasta Ravenna, para luego girar hacia Ferrara. Y desde allí llegar a Mantova cómodamente, sin ninguna dificultad. El camino que estaban recorriendo llevaba directamente al castillo Svevo del Porto, al sur del monte de Ancona, entre las desembocaduras del río Musone y el de Potenza. Un castillo hecho edificar en su momento por Federico II como defensa y baluarte de un importante puerto en el que estacionar la flota gibelina. Sólo pensar en el mar a Andrea le produjo arcadas.
Y muy pronto, efectivamente, el valle del Musone se extendió hacia el mar Adriático. Dejando a su derecha, en lo alto de la colina, la imponente basílica de Loreto, dedicada al culto de la Madonna y protegida por poderosos bastiones, Andrea y sus compañeros siguieron una amplia carretera durante unas leguas, hasta que alcanzaron con la vista su meta. La silueta del castillo svevo, con su imponente torre del homenaje que se elevaba hacia el cielo, se acercaba veloz. El sol ya estaba cayendo en el horizonte y, poniendo al paso a las cabalgaduras, se podía escuchar el ruido de la resaca y olfatear el olor salobre que traía el viento. El atardecer incendiaba el cielo de un rojo intenso, matizado de un color naranja allí donde el sol estaba escondiéndose detrás de la línea del horizonte, marcada por los montes del Appennino. Escenas y colores que habrían insuflado el sentimiento de la nostalgia en el corazón de cualquier persona, imaginémonos en el de Andrea, ya alborotado por toda las vicisitudes que estaba viviendo. Le hubiera gustado dar la vuelta con el caballo y volver a la carrera a Jesi, con su amada, con sus seres queridos. Pero una vez más, los relinchos de los caballos y los gritos de los soldados lo devolvieron a la realidad. Estaban delante de la entrada principal del castillo, en un gran espacio cuadrangular que, en el lado opuesto, se abría hacia el mar. Mientras sus acompañantes lanzaban gritos a los soldados del paseo de ronda, para darse a conocer y hacer que se bajase el puente levadizo, Andrea escrutó el puerto. El mar estaba en calma, plano, casi como una tabla. Ya algunas estrellas brillaban en el cielo, un cielo que estaba tomando tonos turquesa y que pronto se convertiría en más oscuro, envolviendo a cosas y personas con el negro manto de la noche. La silueta de una enorme embarcación de tres palos llamó la atención de Andrea. En toda su vida había visto una nave tan grande. Y el miedo de que a la mañana siguiente debiese subir a ella atenazó su corazón. En el mástil más alto, el central, ondeaba el estandarte de la Reppublica Serenissima, un león tumbado, el león de San Marco, con un libro abierto, los Santos Evangelios, entre las patas delanteras. Cuando el puente levadizo fue bajado y las enormes hojas del portalón se abrieron, el capitán de la guardia del castillo salió y se acercó a Andrea, entregándole una tela doblada. Se inclinó en su dirección en una obsequiosa reverencia y le entregó el estandarte.
Andrea bajó del caballo, hizo una señal al capitán de la guardia para que se irguiese de su posición de reverencia y cogió el objeto de sus manos. Desplegó la tela, en la que, sobre un fondo rojo había sido realizado, finamente bordado, el dibujo dorado de un león rampante adornado con la corona regia en la cabeza.
―¡Mi Señor, Marchese Franciolino Franciolini, combatiréis bajo el emblema del león! ―comenzó a decir el lugarteniente ―Llevaréis mañana por la mañana este estandarte a la tripulación de la nave, que procederá a izarlo en el mástil, al lado de la bandera de la Serenissima. El Duca Francesco Maria della Rovere ha dado órdenes precisas. El león rampante, símbolo de vuestra ciudad, pero también de Federico II de Svevia, que , en su época, concedió adornarlo con la corona imperial, será el símbolo de Vuestra fuerza y de Vuestra autoridad.
El capitán de la guardia se interrumpió e hizo que le trajese un pergamino otro soldado, que se había quedado detrás de él, a unos pasos.
―El Duca Francesco Maria della Rovere os nombra, además, como está escrito en este pergamino, Gran Leone del Balì, título que os confiere gran poder y la posibilidad, y también el deber, de estar al lado del comandante veneciano en el puente del galeón de guerra.
Diciendo estas palabras enrolló el pergamino y se lo entregó a Andrea.
―Mañana al alba subiréis a bordo con vuestros hombres y entregaréis las credenciales al Capitano da Mar Tommaso de’ Foscari. Dos leones y dos capitani d’arme estarán unidos contra los enemigos comunes, por un lado los turcos del Sultán Selim, por el otro los lansquenetes germánicos. El Duca della Rovere confía en que mantendréis alto el honor debido a vuestra bandera y a la de la Reppublica Serenissima, nuestra aliada. Y ahora, mi Señor, permitidme que os conduzca a vuestros aposentos para que tengáis un merecido reposo. Mañana por la mañana se os despertará muy temprano, incluso antes de que salga el sol.
Andrea estaba confundido, no sabía qué decir, así que permaneció callado. Es verdad que su amigo el Duca sabía halagarlo con galardones y reconocimientos, pero actuando de esta manera encontraba siempre el modo de mandarlo al foso de los leones. El hecho de embarcase en una nave no le apetecía demasiado pero ya, había llegado hasta allí y no podía, de ninguna manera, echarse atrás.
Durante la noche dio vueltas y más vueltas entre las sábanas consiguiendo dormir poco o nada. Cuando caía en el sueño profundo le asaltaban pesadillas que le traían a la memoria la única batalla disputada en el mar. Mar y sangre, fuego y muerte. Y la figura del Mancino que lo atormentaba, acercándose a él hasta convertirse en un gigante, que lo acusaba de haberlo dejado morir entre el oleaje. Y se despertaba bañado en sudor, dándose cuenta de que había dormido sólo un instante. Cuando llegó el sirviente encargado de despertarlo casi sintió alivio al poder levantarse. Todavía estaba oscuro afuera pero desde la ventana podía vislumbrar la nave de tres palos en el fondo iluminado por la blanquecina luz de una luna casi en fase llena. El servidor le ayudó a ponerse una armadura ligera, constituida por una camisola de cota de malla con refuerzos más compactos en los hombros, los antebrazos y en el cuello. Encima de la armadura, un manto de raso mitad rojo y mitad amarillo. En la parte amarilla el dibujo del león de San Marco, en la roja la del león rampante coronado.
―¡Esta ropa no me va a proteger de nada en absoluto! ―comenzó a lamentarse Andrea con el servidor que le estaba ayudando a vestirse. ―¡Una flecha en el pecho y adiós al Marchese Franciolini! ¿Y qué podemos decir de las calzas? Simples calzones de cuero, sin ni siquiera unos clavos de metal de protección. ¡Venga, pásame la celada!
―No hay celada, Capitano. Así ya estáis preparado. A bordo es necesario ir ligeros, debe existir la posibilidad de actuar cómodamente, de correr de un lado a otro del galeón y, si es necesario, subirse a los mástiles. Una armadura como aquella a la que estáis acostumbrado a llevar en las batallas terrestres sólo sería un estorbo. ¡Creedme, mi Señor!
―Te creo y también creo que no llegaré vivo a Mantova. Si no me mata el mareo lo hará el enemigo. Seré un blanco fácil para los piratas turcos. Me acribillarán con las flechas y se cebarán con mi cadáver. ¡Un bonito destino al que salgo al encuentro, sólo por complacer a mi amigo el Duca!
―No debéis temer nada, mi Señor. El galeón realmente es muy seguro y perfecto para resistir cualquier tipo de ataque por parte de otras embarcaciones. Y el Comandante Foscari sabe lo que se hace. Sabe gobernar la nave y combatir en el mar como ningún otro en el mundo. Ya veréis. ¡Y ahora, relajaos! Necesitaréis todas vuestras fuerzas para enfrentaros al viaje ―y hablando de este modo dio unas palmadas haciendo que entrasen en la habitación otros siervos con unas bandejas.
El servidor que le había ayudado a vestirse, tomó una copa de plata y le hizo lavarse las manos con agua de rosas. Luego lo invitó a sentarse para comer. Los otros servidores apoyaron delante de él, sucesivamente, tres bandejas. En la primera había unas copas, algunas llenas de leche de burra, otras de zumo de naranja de Sicilia, otras con leche de vaca todavía humeante. Una segunda bandeja tenía comida dulce, pan de leche, rosquillas, galletas, mazapanes, piñonadas, cañas de crema, sfogliate5 , colocados en platitos decorados con anchas hojas de lechuga. La tercera bandeja estaba dedicada a los alimentos salados, anchoas, alcaparras, espárragos, gambas, acompañados por una copa llena de huevos de esturión al azúcar. Aparte, algunas jarras llenas de vino, desde el moscatel al trebbiano6 al vino dulce fermentado. Andrea tenía miedo de que, una vez que estuviese a bordo del galeón, todo lo que tendría en el estómago saldría por su boca. Vomitaría todo lo que hubiese ingerido. Pero los aromas que acariciaban sus narices eran demasiado atrayentes y así ensopó en la leche de burra algunas galletas y dos rosquillas, engullendo después la copa de leche caliente de vaca. Se cuidó mucho de probar la comida salada y, sobre todo, los vinos. Satisfecho, dejó escapar un sonoro eructo, después de lo cual se declaró preparado para ir hasta la embarcación veneciana.
Vista de cerca la nave de tres palos era realmente imponente. Andrea no había visto jamás una embarcación tan grande, ni siquiera las de los piratas turcos con los que había peleado hacía más de un año. Observó con placer que el galeón era muy estable. Las olas pasaban debajo del casco, pero la mastodóntica nave, en efecto, parecía que no se movía. A su mirada atenta no se le escaparon unos curiosos paneles metálicos que recubrían en casi todos los puntos los flancos de madera de la embarcación. Mientras intentaba comprender para qué servían, su atención fue reclamada por el capitán de la nave. Tommaso De’ Foscari estaba moviendo los brazos, haciendo señales al joven para subir a bordo a través de una cómoda pasarela dispuesta entre el muelle y el costado izquierdo del navío. No sin un poco de temor, Andrea llegó al puente, saludando a su nuevo compañero de aventuras con una reverencia. Mientras entregaba a Foscari el estandarte con el león rampante, para izarlo en la galleta7 para hacer compañía al león de San Marco, se dio cuenta de que estar encima de aquella nave no le molestaba en absoluto. El galeón era algo muy distinto a la coca en la que había perdido a sus dos mejores compañeros, el Mancino y Fiorano Santoni. Los movimientos debidos al chapoteo de las aguas bajo el casco no se sentían en absoluto.
―Como ves, mi estimado Franciolino, este navío de tres palos es una de las mejores naves suministradas a la flota de la Reppublica Serenissima ―comenzó a explicarle el comandante rodeándole el hombro con un brazo. ―Es una nave muy grande y por lo tanto muy estable. Pero, al mismo tiempo, es también ágil y fácil de maniobrar. Además por el viento puede ser impulsada, si es necesario, por dos órdenes de remeros. Entre la tripulación, sirvientes, remeros y soldados, se encuentran a bordo más de quinientos hombres. Casi un ejército. Y eso no es todo. Es un navío muy seguro. He observado, hace poco, como estabais mirando las mamparas metálicas en los flancos. Éstas protegen el casco de las bolas incendiarias de los enemigos. Si es necesario pueden ser levantadas, creando una barrera mucho más alta que las amuras de la misma nave y, entre una mampara y otra, pueden ser insertadas bocas de fuego, bombardas capaces de lanzar proyectiles explosivos contra el adversario. Pero todavía hay más. A bordo tenemos más de cien arcabuceros, hombres capaces de usar a la perfección la nueva y mortífera arma de fuego inventada por los franceses. No veo el momento de haceros ver esta máquina de guerra en acción.
Mientras seguía hablando, el comandante había conducido a Andrea al puente de mando, donde asumió el control del timón explicando que, en jerga marinera, la parte delantera de la nave se llamaba proa y la de atrás popa, el lado izquierdo babor y el derecho estribor. A continuación comenzó a gritar órdenes a los marineros con el objetivo de preparar la nave para zarpar. Las órdenes, pronunciadas en estricta jerga marinera, eran del todo incomprensibles para Andrea.
―Izad el ancla ― Retirad las amarras ― Desplegad la vela mayor ― Soltad la mesana ―Izad las velas del trinquete, eran todas órdenes de las que no comprendía en absoluto el significado. De todas formas, podía observar como, ante cada orden del Capitano da Mar, la tripulación se movía rápidamente y de manera precisa, sin dudarlo. En poco tiempo, el galeón se separó del muelle y se hizo a la mar, comenzando la travesía hacia el norte, con un bonito viento siroco que hinchaba las velas al máximo. Foscari mantenía bien sujeto el timón y continuaba explicando a Andrea lo que estaba haciendo.
―El Mar Adriático es un mar cerrado y también muy estrecho entre las orillas italianas y las de Dalmacia. Y, por lo tanto, es bastante seguro. Es difícil que estallen tormentas imprevistas, como se encuentran cuando se atraviesa el océano para llegar al Nuevo Mundo. Pero, de todas formas, no hay que subestimar el hecho de que a veces el viento gira y se convierte en peligroso. El lebeche8 , el viento que sopla desde tierra, puede encrespar el mar y también provocar marejadas imponentes. Además, hace que sea difícil gobernar la nave, ya que impulsa a las embarcaciones hacia mar adentro. Como puedes ver, nosotros siempre buscamos navegar más bien hacia mar adentro para evitar las aguas poco profundas pero siempre con la costa a la vista, de manera que no perdamos jamás la ruta. El lebeche te puede engañar, haciendo que pierdas de vista la línea costera y por lo tanto desorientando a los navegantes, en concreto cuando el cielo está nublado y no se puede uno orientar gracias al sol y a las estrellas. El otro viento que tememos nosotros los marineros es el bora, la buriana, que trae nieve y hielo y que sopla sobre todo en las estaciones invernales. El bora a veces es tan fuerte que puede arrasar con todo lo que se encuentra a su paso, incluidos marineros que se hallan sobre el puente y que, si acaban en las aguas heladas, tienen pocas esperanzas de poder sobrevivir.
―Querido Tommaso ―lo interrumpió Andrea que ahora ya había tomado confianza con su nuevo amigo ―Te debo confesar que yo soy muy timorato con el mar. Ni siquiera sé nadar y he tenido una experiencia muy mala el año pasado a la altura de Senigallia. Por lo tanto, preferiría que evitaras contarme ciertos detalles. Ya me has producido escalofríos. Si continúas así, me vendrán las arcadas y entonces sufriré durante el resto de la navegación. Hoy, en cambio, puedo ver un hermoso día, el viento que nos acaricia es templado y agradable, y esta nave es tan estable que no siento ningún malestar. Por lo tanto, dejadme disfrutar de este viaje, y contadme más bien vuestras hazañas guerreras. Sé que combatiste contra los turcos en tierras dalmatas… Pero, ¿lo que veo allá cerca de la orilla es la silueta de la Rocca Roveresca? ¿Hemos llegado ya a Senigallia?
―La nave es rápida y el viento nos es favorable. Sí, hemos llegado a la costa de Senigallia. Y dado que has hablado de los turcos, estate preparado para encontrártelos, porque estas aguas están infestadas de piratas del Sultán Selim.
―Lo sé muy bien. ¡Ah, si consiguiese hacérselas pagar por lo que me han hecho perder hace un año! Dos de mis mejores amigos han perdido la vida luchando contra esos bastados infieles. Y yo me he salvado por un pelo.
―Perfecto, mi querido Franciolino. Entonces, si nos vemos obligados a combatirlos, mientras yo gobierno la nave, tendrás el honor de dar las órdenes a los cañoneros y arcabuceros. Ahora te explicaré cómo.
La navegación prosiguió tranquila hasta última hora de la tarde. El comandante Foscari estaba preparando el galeón para atracar en el puerto de Rimini para pasar la noche cuando un vigía, desde su posición en la cima del mástil más alto, gritó:
―¡Nave pirata a estribor! Galeón enarbolando bandera turca, en disposición de batalla.
―¡Es Selim! ―susurró Andrea al Capitano Foscari comenzando ya a sentir una cierta agitación ante la idea de un combate.
El Capitano da Mar gritó algunas órdenes en jerga marinera. Andrea no comprendía casi nada pero, de nuevo, pudo admirar cómo, con cada orden, la tripulación de la nave se movía en perfecta sincronía secundando los deseos del comandante. En unos minutos, se levantaron las mamparas metálicas protectoras del lado derecho de la nave, los cañones fueron cargados y los artilleros se pusieron en posición de combate. Los arcabuceros, en cambio, después de cargadas sus armas, se movieron al lado izquierdo del galeón, cerca de las amuras de babor.
―Tuyo será el honor de ordenar hacer fuego ―dijo Foscari, volviéndose hacia Andrea ―¡Pero no antes de que el enemigo haya hecho el primer movimiento!
―¿Dejamos que los piratas nos ataquen? ¿No es una imprudencia?
―Ya verás.
El coloquio entre los dos fue bruscamente interrumpido por el ataque enemigo. Una granizada de bolas incendiarias partió del buque turco. Muchas fueron a caer al agua, apagándose en una nube de vapor y salpicaduras de agua salada, a unos cuantos pies de distancia de la nave veneciana. Algunas balas golpearon las mampara metálicas y también éstas cayeron en el mar sin provocar daños en el casco. Andrea se sintió, en un cierto momento, golpeado por un chorro de agua templada, levantado por una de las balas incendiarias caída demasiado cerca del puente de mando. Empapado como un pollo se preparó para dar la orden de responder al fuego. Los artificieros habían cargado los cañones con bolas explosivas. Andrea ordenó que encendiesen las mechas mientras que su amigo Tommaso organizaba la siguiente maniobra.
―¡Fuego a discreción! No les demos la posibilidad de ajustar el tiro ―y busco un punto de apoyo sólido para agarrarse con fuerza, previendo el retroceso debido a las explosiones simultáneas de por lo menos cuarenta cañones.
Pero, completamente asombrado, vio partir los tiros acompañados por nubes de humo correspondientes a cada una de las bocas de fuego, sin que la estabilidad del galeón se viese afectada lo más mínimo. Es verdad, la nave comenzó a oscilar y la rápida maniobra ordenada por el comandante justo después empeoró no poco las condiciones del estómago de Andrea. Pero debía resistir. No podía marearse. La nave enfilaba veloz, con la proa, al galeón turco. Habían sido arriadas las velas y se movían sólo con las fuerzas de los remos. De hecho, la maniobra debía ser precisa, no se podía confiar en los caprichos del viento. Dos órdenes de remeros en cada lado podían lanzar la nave a la velocidad requerida por el comandante, a través del maestro de remeros llamado contramaestre. Los proyectiles explosivos habían hecho su trabajo. Habían golpeado la nave de tres mástiles turca en bastantes puntos, provocando graves daños. El palo mayor había sido abatido y habían sido abiertos diversos agujeros en el casco que ya se estaba inclinando sobre el flanco derecho. Los piratas estaban bajando las pequeñas embarcaciones de abordaje por el lado opuesto, hacia el mar abierto, ya fuese para abandonar la nave que estaba a punto de hundirse ya porque no se daban por vencidos y se estaban preparando para el abordaje de la nave veneciana. Tanto Andrea como Tommaso De’ Foscari sabían bien que la religión de aquellos bastardos les enseñaba que morir en combate significaba ser acogidos en la gloria por su dios. Ninguno de ellos se rendiría jamás. Combatirían hasta morir todos pero si un sólo grupo de aquellos despiadados piratas consiguiese subir a bordo, muchos hombres perderían la vida. Es cierto, en poco tiempo los turcos los turcos se verían sobrepasados, no obstante ellos conseguirían, de todos modos, producir numerosas víctimas. Y Tommaso no querría perder ni uno solo de sus hombres. Por lo tanto, la maniobra debía ser precisa. Guió la nave para dar la vuelta al galeón turco, de manera que se encontrase entre éste y las barcas de los piratas. Andrea, en este momento, pudo darse cuenta de cuán mortífera era la nueva arma llamada arcabuz. Los cincuenta arcabuceros dispararon a la vez contra las pequeñas embarcaciones a la orden gritada por el comandante Franciolini, justo en el momento en el que el Capitano da Mar le hizo la señal convenida. Los hombres golpeados por las balas de los arcabuces caían como moscas: cabezas que eran aplastadas, cuerpos que eran proyectados al agua como muñecos de trapo, piernas y brazos que eran separados de los troncos que quedaban, por poco tiempo, todavía agonizantes, para morir desangrados. Mientras los arcabuceros cargaban de nuevo las armas, los piratas que habían quedado con vida se echaron al agua para intentar librarse de los tiros. Pero la segunda ráfaga no fue menos destructiva que la primera. Se ordenó que se disparasen algunas balas explosivas con los cañones, asegurando el hundimiento de las chalupas de los turcos. Algunas flechas silbaron sobre las cabezas de Andrea y Tommaso pero ninguna dio en el blanco. Los arcabuceros y los artilleros estaban bien protegidos por las amuras de la nave y por las mamparas móviles. En el mar comenzó a dibujarse una mancha rojiza, una especie de isla de sangre, cuyos habitantes eran fragmentos de madera quemada y cadáveres deformados. Por suerte la atención de Andrea estaba dirigida a una única embarcación que se estaba alejando del lugar de la batalla. Era un poco más grande que las otras, tenía un pequeño mástil con una vela cuadrada, encima de la cual ondeaba un estandarte rojo con una media luna y una estrella blanca.
―¡Es el sultán! Se está escapando con sus hombres de confianza ―exclamó Andrea alterado ―Sigámosle. Podremos capturarlo y hacerlo prisionero. ¡El Duca della Rovere nos lo agradecerá!
El Capitano De’ Foscari puso un brazo alrededor del hombro del amigo con la intención de tranquilizar sus ánimos.
―Dejémoslo. No vale la pena arriesgarnos. Y, de todas formas, es un hombre peligroso. Hemos vencido la batalla. Podemos continuar nuestro viaje, ahora ya sin ningún impedimento que nos pare.
―Pero… ¡En poco tiempo se reorganizará y volverá a infestar nuestros mares y a aterrorizar nuestras ciudades costeras!
Mientras hablaba así, Andrea bajó la cabeza un poco frustrado. Y vio lo que nunca debería haber visto. La sangre, los cadáveres, los trozos de barcas destruidas. Esta vez no consiguió contener el nudo en el estómago. Las ganas de vomitar subieron con fuerza. Los movimientos de la nave, aunque eran ligeros, ya eran insoportables. Sintió que le cedían las piernas. Se dejó caer sobre las rodillas.
Tommaso llamó a un par de soldados que enseguida estuvieron al lado de él.
―Acompañadlo bajo cubierta, a mi camarote, y extendedlo en mi litera. Ha dirigido perfectamente el asalto de los piratas pero es un combatiente de tierra. Y la sangre, en el mar, hace un efecto distinto. Vigilad su reposo. Yo pernotaré aquí, en el puente de mando.