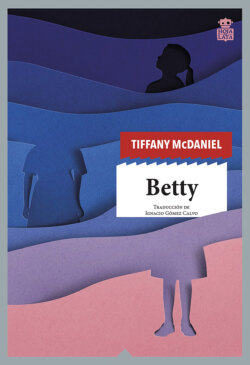Читать книгу Betty - Tiffany McDaniel - Страница 19
6
ОглавлениеA la sombra de tus alas escóndeme.
Salmos 17, 8
Recuerdo el olor dulce de la tierra y de las ramas de calabaza, largas como mis piernas y mis brazos, mientras estaba tumbada en el huerto. Los tallos espinosos, el sonido de la tierra al moverse con las piedras. Miraba el verde oscuro de las hojas de calabaza como si mirase unos ojos verde oscuro. La planta era todavía demasiado pequeña para dar fruto. Había brotado de las semillas de papá, pero la estación ya estaba tocando a su fin cuando nos instalamos en la casa. Aun así, papá creía que tendríamos cosecha antes de las primeras heladas.
—Caramba, qué calabaza más grande —dijo la voz de papá, y acto seguido una rociada de agua fresca me cayó en la cara.
Abrí la boca y bebí el agua de la manguera que él sostenía en la mano.
—Te envidio, Betty —comentó—. Eres libre como una planta.
—Tú también puedes ser una planta, papá —dije.
—Está bien. Voy a probar.
Cuando se tumbó a mi lado, el sol bañó nuestras caras.
—¿Te gusta nuestro huerto, Betty? —preguntó.
—Me encanta.
Durante los primeros años, atender el huerto era una actividad familiar. En el huerto, papá hablaba tanto como trabajaba.
—Para los cheroquis, la tierra era de género femenino —nos decía—. La madre. La mujer. La primera fue Selu. Ella podía crear maíz tocándose la barriga y judías acariciándose la axila. Pero su magia era vista como brujería y fue asesinada por unos niños salvajes. Su sangre se filtró en el suelo. De ella creció todo. Todavía hoy, la sangre de Selu sigue en el suelo.
Aunque nunca cortábamos la hierba, el huerto estaba bien cuidado gracias a papá, que delimitó dos parcelas de verdura separadas por los ochenta pasos que mis hermanas y yo dimos. La primera parcela se plantaría durante tres años, mientras que la segunda quedaría en barbecho.
—La tierra tiene tres años buenos —nos explicaba papá—. El primer año, la cosecha es espectacular. De las que no se olvidan. El segundo año, la cosecha es pasable, pero solo te acuerdas de determinadas cosas. De la cosecha del tercer año, no recuerdas nada. Es la forma que tiene la tierra de decir que necesita descanso. De modo que la dejas dormir tantos años como ella te ha dado. Tres años de cultivo, tres años de reposo.
Rodeó cada parcela de una cerca de parra hecha con las medidas de las partes del cuerpo de mis hermanas y de mí.
—¿Dónde está mi cinta métrica? —preguntaba hasta que una de nosotras se le acercaba para ofrecerle el brazo o la longitud de un dedo.
Empleó jaboncillos como puertas de las cercas. Esos arbustos no tenían finalidad decorativa, sino que suministraban nitrógeno al suelo de forma natural. Papá sabía esas cosas como otros hombres sabían que podían comprar fertilizante preparado en la tienda.
Papá era una enciclopedia del reino vegetal, sobre todo en lo que respectaba a sus propiedades medicinales. Adonde quiera que fuéramos, siempre encontraba un grupito de gente dispuesta a comprar sus infusiones, tónicos y otros brebajes. Breathed no fue una excepción. Ya había ayudado a un anciano que padecía hidropesía preparándole una infusión suave elaborada con adelfas. Papá nunca se preciaba de tener la cura para los males. Solo ofrecía la sabiduría botánica que según él estábamos olvidando.
—Todo lo que necesitamos para vivir la vida más larga que nos ha sido concedida nos lo da la naturaleza —decía—. Eso no quiere decir que si te comes esta planta no te morirás nunca, porque la planta también se morirá algún día, y tú no eres más especial que ella. Lo único que podemos hacer es intentar curar lo que se puede curar y aliviar las molestias de lo que no se puede curar. Como mínimo, llevamos la tierra dentro de nosotros y renovamos la certeza de que hasta la hoja más pequeña tiene un alma.
Para nuestro padre, era importante que cada uno de nosotros aprendiese a trabajar la tierra, pero Trustin prefería dibujar el huerto a estar en él. Lint dedicaba toda su atención a coleccionar piedras. Flossie, entre tanto, hacía pausas continuas para tomar el sol y me recordaba que mamá me había mandado quedarme a la sombra.
—Te pondrás muy morena —decía Flossie sonriendo, y se daba la vuelta para broncearse por la parte de delante.
A Fraya le interesaban más las flores del jardín. Le gustaban las cinias y las peonías, pero sus favoritas eran los dientes de león. A Flossie siempre le habían parecido hierbajos, pero para Fraya estaban a la altura de las rosas. Se quedaba sentada en la hierba comiendo las flores de vivo color amarillo hasta que se le teñía la lengua. De vez en cuando sacaba la lengua amarilla mientras papá nos explicaba lo que suponía ser mujer cheroqui en el pasado. Nos contaba esas cosas a mis hermanas y a mí porque decía que era importante que supiésemos cómo era todo antes.
—Antiguamente, antes de que apareciese el hombre blanco —dijo, hundiendo la pala en la tierra—, las mujeres cheroquis eran las que trabajaban en el huerto porque tenían la sangre de Selu en su interior. La sangre es muy poderosa. Después de la lluvia, después del polvo, lo que queda es la sangre. Los hombres cheroquis no tenían la sangre de Selu, así que la tierra y la cosecha no les correspondían a ellos. Solo les correspondían a las mujeres.
—Entonces, ¿cómo es que tú trabajas ahora la tierra? —preguntó Flossie—. Tú no eres una mujer, papá.
—Trabajo la tierra porque mi madre y mi abuela me dieron permiso. Ellas me lo enseñaron todo. No tengo el poder que ellas tenían por ser mujeres, pero tengo su sabiduría. Y puedo compartirla con vosotras.
Agarró un puñado de tierra. Estaba blanda porque él había quemado ramas secas y árboles jóvenes encima. Echó esa tierra suelta en mis manos y en las de mis hermanas.
—No es el sol lo que hace crecer la cosecha —nos dijo—. Es la energía que sale de vosotras tres. Imaginad lo que podéis hacer crecer cada una con el poder que tenéis dentro.
Junto al tocón de un árbol situado al lado del huerto, papá construyó una tarima de madera elevada sobre cuatro postes. Los postes medían aproximadamente un metro y medio de altura y estaban firmemente asentados en el suelo. Papá talló unos peldaños en el tocón y lo convirtió en una escalera de mano.
—En el huerto de mi madre había una tarima como esta —nos explicó—, y en el huerto de antes de ella, y así hasta el principio de los tiempos. Las mujeres y las niñas se sentaban en el tablado y cantaban para que los cuervos y los insectos no se acercasen a la cosecha. Cuando las mujeres cantaban, parecía que sus voces se filtraran en el suelo, nutrieran las raíces de las plantas y las hicieran más fuertes.
—¿Los niños no hablaban y cantaban en la tarima? —quiso saber Fraya.
—No —respondió papá—. Ellos no tenían el poder de las niñas y las mujeres.
Mis hermanas y yo bautizamos ese tablado el Quinto Pino, porque pese a estar en nuestro jardín, parecía que se encontrase en un lugar tan apartado que allí no estuviésemos atadas a nada ni a nadie. Era nuestro mundo, y aunque el idioma en el que hablábamos te habría sonado a inglés, nosotras habríamos asegurado que no tenía ni punto de comparación. En nuestro idioma, contábamos historias que no acababan, y las canciones siempre tenían coros infinitos. Nos convertíamos unas en otras, y cada una era una narradora, una actriz, una cantautora que medía las cosas de nuestro entorno hasta que sentíamos que habíamos trazado la geometría que separaba la vida que llevábamos de la vida a la que sabíamos que estábamos destinadas.
En muchos sentidos, el Quinto Pino representaba nuestras esperanzas y deseos manifestados en cuatro esquinas de madera. Yo lo notaba en la forma en que cada una de mis hermanas se ponía en el borde del tablado, muy quieta, con el viento meciendo su cabello. Nunca me habían parecido tan altas como cuando se plantaban con los pies separados uno del otro a una distancia que las hacía sentirse poderosas. Arrugaban con una mano la tela de sus faldas y estiraban la otra por delante, notando el viento en las palmas de las manos. Desde el tablado, miraban como si hubiesen vivido mucho, como si ya fuesen mujeres.
Y, sin embargo, seguíamos siendo niñas. Corríamos por el tablado sin aventurarnos más allá del borde como si el mundo entero estuviese allí mismo y fuese lo bastante grande para los sueños de las tres. Fingíamos que nos disparaban al corazón para luego resucitar de entre los muertos. El cielo se ponía al revés y se transformaba en un mar en el que nadábamos moviendo las piernas en el agua, mientras manteníamos una mano en el tablado flotante y la otra libre para jugar a salpicarnos o para estirarla hacia las ballenas que pasaban. Por las noches, cuando tocábamos la dura madera con los dedos, se convertía en el cuerpo suave y cálido de un ave grande que alzaba el vuelo y nos llevaba tan alto que la tristeza se desvanecía. Flossie se subía a un ala y proclamaba que iba a lanzarse a las estrellas para convertirse en una. Compartíamos la misma imaginación. Un pensamiento puro y hermoso. La idea de que éramos importantes. Y de que todo era posible.
Al final siempre bailábamos tanto que nos quedábamos dormidas en el tablado, para despertarnos a la mañana siguiente en el preciso instante en que salía el sol. Parecía que las nubes de color rosa y naranja actuasen solo para nosotras.
—Hace mucho sol —comentaba siempre Fraya.
—No lo suficiente —respondía Flossie.
Yo siempre me quedaba en un punto intermedio diciendo:
—Así está perfecto.
Y, de la misma forma, en nuestro Quinto Pino se estaba perfectamente.
—La maldición no puede alcanzarnos aquí. —Flossie hablaba con un acento sureño especialmente marcado—. No, no puede alcanzarnos aquí.
Sin embargo, cuando bajábamos del tablado y nos alejábamos de nuestro mundo, la realidad no tardaba en recibirnos. La maldición formaba parte de esa realidad. Daba la impresión de que Flossie la aceptaba porque solía recurrir a la maldición como material dramático. Posaba la mano en la frente y gritaba: «El tormento, nuestra plaga», antes de caer hacia atrás como si se desmayase.
Yo no quería creer que pesaba una maldición sobre nosotros ni sobre la casa después de todo lo que habíamos trabajado. Barrimos polvo y escombros, que sacamos por la puerta y bajo los escalones del porche en forma de nubes. Fregamos los suelos a cuatro patas y lavamos las paredes hasta que las sombras también quedaron limpias. Recuerdo cómo brillaban los paneles después de que mi madre les sacase brillo. Más tarde, la madera se hincharía con el calor, relatando su propia historia.
Crac, crac.
Mamá decidió colgar las breves cortinas amarillas de su habitación de la infancia en la pequeña ventana situada sobre el fregadero de la cocina. Dijo que era un buen sitio para ponerlas mientras miraba las flores blancas estampadas en cada panel. Luego cogió un cubo y fregó alrededor de los agujeros de bala. Yo esperaba ver sangre en el trapo, pero solo había yeso y fragmentos de papel de pared y madera.
En esa época, papá también trabajaba en casa. Parecía un hombre normal y corriente con un martillo en la mano. Hasta que empezaba a contar historias a cada clavo que ponía, claro. Entre los Érase una vez y las tareas, papá despejó el desván de murciélagos y reutilizó la piel de cinturones viejos como bisagras para las puertas que no tenían. Sustituyó el cristal de la ventana rota y arregló los agujeros del tejado, las paredes y el suelo, pero la casa nunca volvería a lucir como en sus buenos tiempos. Tal vez mirándola con la perspectiva adecuada, se podían ver atisbos de lo que había sido antaño. Pero las estaciones son inclementes con una casa abandonada a su suerte. Nosotros hicimos todo lo que pudimos para protegerla de la ruina. A pesar de sus defectos, la casa me gustaba, y me preguntaba si nosotros le gustábamos a ella. Habíamos intentado llenarla de cosas bonitas, como la piel de ciervo que papá colgó a modo de puerta de su dormitorio porque no tenía ninguna. Pusimos alfombras de trapo por todo el suelo y colocamos todos los muebles que teníamos. El resto de mesas, sillas, armarios y demás accesorios que todavía faltaban los confeccionaría papá siguiendo la tradición de su padre.
Conseguimos algunos electrodomésticos gracias a John el del Bloque, quien, además de comprar casas, también compraba los objetos que estas contenían. Papá le pagó los artículos haciendo trabajos en las propiedades que alquilaba. Pronto teníamos un frigorífico y un arcón congelador.
Poco después, Leland volvió a aparecer en la puerta de casa. Traía un televisor.
—¿Cuánto te ha costado un trasto como ese? —preguntó papá.
—Me ha salido casi gratis. —Leland apartó la vista y se mordió la cara interior del carrillo—. ¿La queréis?
—Por favor, por favor, quedémonosla.
Flossie se puso a tirar de la camisa de papá.
—Está bien —concedió él antes de ayudar a Leland a meter el aparato en la sala de estar.
La imagen era en blanco y negro, pero Flossie chilló como si fuese un arco iris de color.
Leland se quedó a partir de entonces. A veces dormía en el sofá de flores naranja de abajo. Cuando no pasaba la noche en casa, volvía por la mañana con la camisa medio desabotonada y tanta hambre que parecía que pudiera comerse él solo todos los ciervos del bosque. El Ejército solo le había dado un permiso breve, pero él se quedó mucho más tiempo. Hacía poco que había empezado agosto cuando la policía militar se presentó con sus brazaletes para llevárselo. Lo escoltaron hasta su vehículo mientras nuestros vecinos miraban desde los jardines de sus casas.
—No hay ni uno respetable en toda la familia —decían como una sola voz—. Espero que aprendan algo de los valores de nuestro pueblo.
Tal vez pensaban que el mejor sitio para que aprendiésemos esos valores era el colegio. Ese año Fraya iba a empezar la educación secundaria y Flossie iba a cursar quinto. A mí no me habían matriculado en el colegio el año anterior, cuando tenía seis años.
—No quiero dejar a papá —había dicho.
Sin embargo, en Breathed y con siete años, entraría en primero.
El primer día de clase esperé el autobús con mis hermanas. Un reluciente coche rojo pasó por delante. Pegada a la ventanilla trasera se hallaba la cara de la niña rubia de la casa de enfrente. Les dije a Fraya y a Flossie que se llamaba Ruthis.
—La señorita Ruthis.
Flossie dio una patada a la grava del camino con la puntera del zapato.
—¿Estás nerviosa, Betty? —me preguntó Fraya, viendo que pasaba una de las bolitas de ginseng de papá de una mano a la otra.
—¿Por qué tengo que ir al colegio? —Me encogí de hombros—. Ya lo sé todo.
—Betty. —Flossie se volvió hacia mí—. Sabes que no podemos juntarnos en el colegio, ¿verdad?
—Flossie. —Fraya le dio un codazo—. Para.
—En casa no hay problema, claro. —Flossie no hizo caso a Fraya—. Pero en el colegio no pueden vernos juntas.
—¿Por qué? —quise saber.
—¿Es que no está claro? Vamos, mírate. No vas a ser la niña más popular de la clase, Betty. No puedo dejar que arruines mi reputación.
—Yo no quiero que me vean contigo.
Le tiré la bolita.
—Bien. —Machacó la bolita en la tierra con el tacón—. Estamos de acuerdo.
—Te odio —le dije—. Voy a aplastar a un sapo y a decirle a Dios que fuiste tú.
—Cállate —me espetó ella—. Estás enfadada porque no vas a hacer amigos.
—No lo dice en serio, Betty.
Fraya estiró el brazo hacia mí, pero retrocedí.
—Me voy andando al colegio —anuncié—. No quiero que me vean con la fea de Flossie en el autobús.
Me metí corriendo en el bosque mientras mis hermanas subían al autobús. En lugar de dirigirme al colegio, enfilé el sendero para volver a casa.
Cuando llegué, papá estaba en la parte de delante del garaje dándole un frasco de líquido oscuro a una mujer que reconocí como la vecina que vivía varias casas más abajo. Lint estaba pegado a la pierna de papá. Tenía el pulgar metido en la boca y escuchaba cómo nuestro padre informaba a la mujer de que el frasco contenía una decocción.
—Son varias cortezas que he hervido —explicó—. ¿Ha oído hablar de la Gleditsia triacanthos? ¿Y de la Clethra acuminata?
La mujer negó con la cabeza.
—Es la acacia de tres espinas y el arbusto de la pimienta —dije en voz baja para mis adentros agachada detrás de las matas.
—Es la acacia de tres espinas y el arbusto de la pimienta —le indicó papá—. Le vendrá bien para la tos.
—¿A qué sabe? —quiso saber la mujer.
—No importa a qué le sabe a usted —dijo papá—. Lo que importa es a qué le sabe a la serpiente. Por eso tose. Tiene una serpiente aquí mismo —añadió, tocándole la garganta—. Y a la serpiente, esa bebida le sabrá muy bien. Tanto, en realidad, que querrá salir de dentro de usted. Si nota que le ocurre eso, vaya al río y deje que le venga el vómito. El agua apaciguará la furia de la tos y refrescará el ardor de la serpiente.
—Ya me habían avisado de que usted podía decir cosas raras como esas —declaró.
—Me parece que una dosis de historias favorece el efecto del remedio —contestó él.
Cuando la mujer se marchó, me metí a hurtadillas en el granero y subí al pajar. Saqué el bloc y el lápiz del bolsillo de la falda y empecé a escribir. Segundos más tarde, oí que Lint preguntaba a papá por qué se movían las huellas del granero.
—No se mueven, hijo —dijo papá mientras sus voces llegaban al granero.
—Sí se m-m-mueven —repuso Lint sacando una piedra del bolsillo.
La lanzó y le dio al granero antes de volver corriendo a casa, donde Trustin estaba dibujando en el porche.
—¿Betty? —me llamó papá—. Sé que estás aquí. Te he visto cruzar el jardín.
—No, no me has visto —dije, echándome hacia atrás—. No estoy aquí.
La escalera de mano del pajar se movió bajo el peso de mi padre cuando empezó a subir.
—¿Por qué no estás en el colegio? —preguntó.
—No quiero ir. —Siseé como una serpiente arrinconada—. ¿Y si me hacen respirar el último aliento de un hombre moribundo?
—No te harán eso, Betty.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque yo no se lo permitiré.
Para entonces había llegado a lo alto de la escalera y me ofrecía la mano.
—Venga, vamos —dijo—. No puedes esconderte en los pajares, Pequeña India. Así nunca tendrás una educación. Y si no tienes educación, la gente podrá decirte que eres más tonta que una piedra. ¿Quieres que te digan que eres más tonta que una piedra?
Negué con la cabeza.
—Pues venga —dijo—. Te llevo.
Mientras yo bajaba por la escalera, me explicó lo mucho que iba a divertirme en el colegio.
—Si tan divertido es, ¿por qué no vas tú? —le pregunté, saltando del último peldaño al suelo.
—Fui cuando era niño, pero tuve que dejarlo en tercero para trabajar en el campo y ganarme el pan. ¿Sabes la suerte que tienes de poder ir al colegio? En nuestra familia nadie ha terminado la secundaria. Fraya será la primera. Flossie será la siguiente. Y luego tú y los chicos. No desaproveches la oportunidad, Pequeña India. —Me rodeó con el brazo cuando salimos del granero—. Y harás muchos amigos.
—No es verdad. Me preguntarán por qué soy distinta. Siempre me lo preguntan.
—Pues diles lo que siempre les dices. Que eres…
—Cheroqui, ya. —Agaché la vista mientras nos dirigíamos al coche—. No quiero ir y punto.
—Si no vas —dijo él—, no podrás encontrar el Ojo Fantástico de Antaño.
—¿Qué Ojo Fantástico de Antaño? —pregunté.
—El que un anciano cheroqui talló hace mucho para los niños que tenían que ir al colegio. Ese anciano quería hacer un ojo que no hubiese sido creado antes. Uno con cinco pupilas y un iris como el río. Siempre en movimiento, siempre sorprendente bajo la superficie. Pero solo los niños como tú pueden verlo.
—¿Los niños como yo? —inquirí.
—Los cheroquis —dijo él.
—¿Y qué tiene de especial ese ojo?
—Cuando lo mires, verás todo lo que añoras de casa.
—¿Todo? —Lo miré—. ¿A ti también?
—Todo. A mí también.
Imaginándome el ojo, me adelanté a él dando brincos y subí a la Rambler. Papá diría más adelante que durante todo el trayecto en coche tuve una sonrisa en la cara, pero a medida que nos acercábamos al colegio, me iba poniendo cada vez más nerviosa.
Cuando mi padre aparcó junto a una hilera de árboles, bajé del vehículo esperando a que se fuese. En cambio, se bajó conmigo.
—Puedo ir sola —dije.
—Sí, ya sé lo que harás —contestó él—. Encontrarás otro pajar o una cueva en las montañas para esconderte.
—Una cueva —murmuré—. ¿Por qué no se me habrá ocurrido?
Papá abrió la puerta y entramos en el colegio. A diferencia del exterior de ladrillo beis, por dentro era todo de madera oscura, un detalle que resaltaba las lámparas de porcelana blancas. El pasillo estaba vacío. En la parte exterior de cada puerta había un letrero sujeto con cinta adhesiva que identificaba al profesor y el curso de cada clase.
—Ah, aquí es —dijo papá cuando encontró el letrero del primer curso.
Llamó suavemente a la puerta, pero no dio la oportunidad a que la abriesen desde dentro antes que él. La puerta estaba al fondo de la clase. Todos se volvieron para mirarnos. Algunos niños se echaron a reír mirando a mi padre. Yo los observé tratando de entender qué podía resultarles tan gracioso.
—¿Puedo ayudarle? —preguntó la maestra.
—Mi hija aquí presente está lista para asistir a su primer día de clase. —Papá me dio un empujoncito para que avanzase—. Le hace mucha ilusión, aunque no quiere reconocerlo. Se ha cepillado el pelo y todo.
Los niños empezaron a susurrar entre ellos.
—Pero mira cuántos niños —dijo papá dirigiéndose a la clase mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba un caramelo de menta.
Lo rompió golpeándolo con el puño contra un pupitre; cada golpe nos daba un susto.
—Un trocito para cada uno —les dijo, dividiendo el caramelo en suficientes pedazos que hizo circular a continuación. Algunos trozos eran diminutos.
—Niños. —La maestra dio unas palmadas—. No comáis ese caramelo.
—Solo es un caramelo —le aseguró papá.
—Seguro que sí.
La profesora empezó a recoger los trozos.
—Ya está, papá. —Traté de echarlo del aula—. Puedes marcharte.
—Voy a buscarte un buen sitio —dijo él, formando un telescopio con las manos y enfocando al otro lado del aula.
La clase era pequeña, pero él hizo como si inspeccionase cuarenta hectáreas.
—Papá. —Le tiré del brazo—. Allí hay uno.
Señalé el pupitre vacío situado junto a las ventanas abiertas. Él me levantó como cogía a Lint y me llevó en brazos al asiento. Miré fijamente a la maestra durante todo el recorrido. Era más joven de lo que me había figurado. Me la había imaginado con un moño canoso, unos mocasines con los tacones destrozados y un broche en el cuello de la blusa como Flossie siempre me describía a sus maestras. Sin embargo, la mía no parecía mucho mayor que Fraya. Llevaba tacones y, en lugar de un broche, tenía el cuello del vestido de lunares abierto.
—Puedo ir yo sola, papá. —Me escapé de sus brazos y me senté enseguida, tratando de esconderme detrás del pupitre—. Bueno, papá. Ya puedes volver a casa.
Él le dijo a la maestra que le gustaría hablar con ella. La joven se tocó el rizo de pelo rubio rojizo a la altura de la sien antes de reunirse con mi padre en el pasillo.
El niño del asiento de delante se dio la vuelta para mirarme a mí. Tenía el cabello castaño tieso y unos ojos muy juntos.
—¿Cómo te llamas? —me preguntó.
—Betty.
Hizo una mueca.
—Hablas raro —dijo.
—Tú hablas más raro —le repliqué.
—También tienes cara rara —dijo—. Como tu viejo.
—Tú eres el que tienes cara rara. —Fruncí el entrecejo—. Y mi papá no es viejo. Es mi papá.
El niño se relamió mientras me estudiaba.
—Nunca había visto a una como tú, sin contar en el cine —dijo.
—Hay muchas niñas en clase. —Las señalé—. Ahí. Ahí. Ahí…
Mi dedo se posó en Ruthis. Me miraba fijamente.
—Anda, ya sé que hay niñas en clase. —El niño se dio la vuelta por completo para apoyar los brazos en mi pupitre y ponerse de cara a mí—. Me refiero a que nunca había visto a una de color.
—Y yo no había visto nunca a alguien con el culo donde debería tener la cara, pero como no te des la vuelta ahora mismo, voy a sacar la navaja de mi papá y a cortarte en trocitos para mandarte en una caja con forma de corazón a la fea de tu mamá. Entonces tendrá que escribir cartas a toda la familia para decirles en qué te has convertido y llorará y llorará hasta que tengan que sacrificarla como a un perro rabioso.
—Niña.
La voz de la profesora me sobresaltó.
El niño rio por lo bajo y se dio la vuelta.
—Niña —repitió—, aquí no hablamos de esa forma.
Alcé la vista y vi el ceño fruncido en su cara menuda.
—¿Qué le ha dicho mi papá? —le pregunté.
—Cuando te dirijas a mí, me llamarás señora.
—Bueno, ¿qué le ha dicho mi papá, señora?
—Que eres Betty Carpenter y que eres una tunanta.
—Él no diría eso.
—Pues lo ha dicho. —Cogió la regla de su escritorio y golpeó con ella contra la palma de su mano—. Ha dicho que eres una tunanta y que tengo que vigilarte porque si no te escaparás. —Movió dos dedos por el aire remedando unas piernas—. Pero vosotros tenéis tendencia a ser embusteros, ¿verdad?
Se acercó y me pasó un dedo por el brazo descubierto. Se miró el dedo como si esperase que se le hubiera manchado.
—¿Por qué tiene la piel tan oscura, señora? —preguntó una niña en el otro extremo de la clase.
—Porque se la engrasa —contestó la maestra.
—No es verdad —dije.
—Sí que lo es. —La profesora se plantó por encima de mí—. Te la engrasas y te pasas todo el día haraganeando al sol sin hacer nada y volviéndote más haragana y más morena.
—Yo no me engraso la piel.
—Mientes.
Me golpeó el dorso de las manos con la regla. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no quería que me viese llorar.
—Le contaré a mi padre que me ha pegado —le dije.
—Si lo haces, mandaré que traigan a tu padre a rastras y él también se llevará una zurra.
—No es verdad.
—¿Ah, no? Ponme a prueba, niña, y verás lo que pasa.
Se dio un golpecito en la palma de la mano con la regla y empezó a explicar la diferencia entre los jejenes que picaban y los genes de la herencia.
—¿Sabes lo que es el mestizaje?
Pronunció la palabra como si fuese un pecado.
Negué con la cabeza.
—Significa que la unión de los genes de tu padre y los de tu madre es antinatural —dijo—. Es como mezclar virutas de madera con leche y vendérselas al público. ¿Te gustaría beber una taza de leche que tuviera virutas, Betty?
No, señora Flecha.
—Sería muy desagradable. ¿No estás de acuerdo, Betty?
Sí, señora Espada.
—¿Y también estarás de acuerdo, mi pequeña piel roja, en que tú y tus hermanos sois las virutas de nuestra leche fresca, cremosa y deliciosamente nutritiva?
Sí, señora Navaja en mi Barriga.
Me tapé la cara con las manos. Cuando llegó el recreo, fue un alivio salir y estar lejos de mis compañeros de clase. Mientras ellos jugaban en los columpios y daban vueltas en el carrusel, yo me adentré en la alta hierba que crecía al lado del edificio. Era el único sitio del colegio que me recordaba mi casa.
—Qué rara es.
Me volví hacia la voz y vi a un grupo de niños junto a las barras para trepar. Todos me miraban. Ruthis estaba entre ellos.
—¿No vas a jugar en las barras? —me preguntó uno de los niños—. A los monos os gustan mucho. Mona, mona, mona.
Miré a Ruthis dudando de si se acordaba de la pelota roja que nos habíamos pasado. Estaba a punto de preguntárselo, pero dos niñas empezaron a susurrarle al oído.
—Hazlo —dijeron, empujando a Ruthis hacia delante.
—No puedo.
La niña se dio la vuelta hacia ellas.
Me arrodillé y le dije a la hierba:
—De todas formas, no quiero ser su amiga. Prefiero ser amiga tuya.
Pasé las manos sobre las altas briznas.
Me disponía a decirle a la hierba lo bonita que era cuando vi un ojo recién tallado en un árbol al lado de donde papá había aparcado antes.
—El Ojo Fantástico de Antaño.
Corrí hasta él.
La talla me recordaba los ojos que papá ponía a sus creaciones de madera, pero quise creer que ese ojo en concreto no era obra de su navaja. Cuando me incliné para mirar cada una de las cinco pupilas del ojo, me empujaron por detrás. Estiré los brazos mientras caía, pero no encontré a nadie que me ayudase. El pecho me rebotó contra el suelo. Antes de poder levantar la cabeza, alguien me subió la falda mientras dos niños me sujetaban los brazos.
—Basta —grité cuando me bajaron las bragas hasta las rodillas.
—No tiene —oí decir a una voz.
Los dos que me sujetaban me soltaron. Me subí rápido las bragas y cuando me di la vuelta vi que quien me las había bajado había sido Ruthis.
—No tiene ninguna —terció otra voz detrás de ella.
—¿Que no tengo qué?
Me levanté deprisa. Las lágrimas me ardían como fuego en las mejillas.
—Cola. —Ruthis apartó la vista—. Ellos me lo han mandado.
—¿Por qué pensabais que tenía cola? —pregunté, agarrándome la falda por si se repetía la escena—. No soy un perro ni un gato.
—La gente como tú tiene cola —dijo un chico.
—Todo el mundo lo dice —añadió otro.
—Idiotas —les espeté—. No tengo cola.
La profesora del recreo tocó el silbato y empezó a llamar a todos los alumnos a las clases. El grupo se disolvió. Ruthis fue la última en marcharse y me dejó sola. Me volví para mirar el ojo tallado.
—¿Ves lo que me han hecho? —le grité, pues tenía que gritarle a algo—. No has hecho nada.
Cogí una piedra, se la tiré y le di en las cinco pupilas. Como no podía hacer nada más, volví al colegio sin despegar las manos de la falda durante todo el recorrido por miedo a correr la misma suerte que antes.
Aunque ninguno de mis compañeros de clase había visto que yo tuviese cola, cuando volvimos a los pupitres todo el mundo murmuraba sobre su aspecto.
—Está llena de pelo negro y es como mi pulgar de larga —dijo una niña.
Apoyé la cabeza sobre el pupitre el resto de la jornada. Cuando sonó el timbre que avisaba del final de las clases, pasé corriendo por delante de los autobuses escolares. Vi a Flossie hablando con un grupo de niñas que parecían sus mejores amigas. Fraya andaba entre el grupo de alumnos de primero. Yo sabía que me estaba buscando.
Me metí en el bosque lo más rápido que pude para volver a casa. Cuando llegué, papá estaba poniendo una estantería contra la pared del fondo.
—Me has obligado a ir a un sitio horrible —le recriminé.
Salí corriendo, pero él me alcanzó en el jardín y me dijo que me calmase.
—Te odio.
Le golpeé con mis pequeños puños.
—Tranquila —dijo atrayéndome hacia él.
Sepulté la cara contra su hombro y lloré.
—Han dicho que tengo cola, pero no es verdad. No tengo.
—Pues claro que no tienes, Pequeña India.
Me convenció de que levantase la cara de su hombro. Me quitó las lágrimas de la mejilla con los dedos como si quitase garrapatas de ciervo.
—Iba a ir al bosque a por ginseng —dijo—. ¿Quieres venir?
Me sequé la nariz en la manga de su camisa antes de asentir con la cabeza.
—Espera, voy a buscar el bolso.
Entró en el garaje para coger su bolso con cordón lleno de bolitas que había confeccionado con ramas.
—¿Lista? —preguntó.
Me ofreció la mano y nos adentramos en el bosque los dos juntos. Él iba señalando los árboles a medida que pasábamos por delante.
—Ese de ahí es un viburno negro, Betty. Es originario de Ohio. Los pájaros se comen sus frutos en verano. Y ese es un cedro rojo de Virginia. Fíjate en que tiene la corteza raspada. Eso quiere decir que un ciervo ha estado aquí restregando los cuernos. Cuando vayas a recoger corteza (venga, haz memoria, Betty), ¿por dónde tienes que quitarla?
—Por el lado que le da el sol —contesté.
—Exacto. ¿Y qué raíces tienes que coger siempre?
—Las que apuntan al este.
—Muy bien.
—¿Lo ves? Lo sé todo. No hace falta que vuelva al colegio. Di que no tengo que volver, papá. —Le tiré de la mano—. Por favor.
—Ah, ya hemos llegado.
Se separó de mí y echó a andar hacia los chirimoyos de Florida, donde al ginseng le gustaba crecer.
Dejando atrás las plantas jóvenes del pie de la colina, papá subió por la escarpada ladera hasta las plantas más maduras, que ya estaban listas para su recogida.
—Ayúdame a encontrar un ginseng que tenga tres puntas —me dijo—. Así sabremos que no es su primer año.
Busqué entre las plantas hasta que encontré tres puntas. Tuve cuidado de contarlas en voz alta.
—Eso es —dijo papá—. Eres una buscadora de ginseng como la copa de un pino.
A pesar del dolor de su pierna derecha, se arrodilló porque consideraba que eso era lo que tenía que hacer. Formaba parte de un ritual consistente en pedir permiso al ginseng antes de poder arrancarlo. Me puse de rodillas a su lado mientras él cerraba los ojos y empezaba a mover los labios en silencio. Observé cómo lo hacía. Tenía las cejas muy fruncidas; su concentración se apreciaba en la forma en que inclinaba la cabeza hacia la tierra y no hacia el cielo. Me preguntaba si algún día yo podría hablar con la naturaleza tan íntimamente como él.
Lo imité cerrando los ojos y apoyando las manos en el suelo. Al principio no sabía qué decir, de modo que me limité a sentir. La tierra blanda que se deslizaba entre mis dedos. La luz cálida del sol en mis hombros. Las plantas que se mecían agitadas por el viento y me rozaban los lados de las piernas. Se adueñó de mí la sensación de que mis dedos podían estirarse y transformarse en ríos, y mi cuerpo quedarse tan inmóvil que se convirtiera en una montaña. Antes de que me diese cuenta, mis labios empezaron a moverse. Estaba preguntándole a la tierra de dónde venía y diciéndole de dónde venía yo. Todo ello me hizo volver al ginseng, cuya bendición solicité justo antes de abrir los ojos.
Vi a papá mirándome con una sonrisa en los labios.
—Vamos a empezar, Betty —dijo.
Primero cogió los frutos rojos de la planta y los echó en mi mano. Empleando el destornillador que llevaba en el bolsillo, cavó en torno a las raíces hasta que se desprendieron y se aseguró de mantener todos los pelillos intactos al sacar el ginseng. Eligió una bolita de su bolso. La estrujó antes de echarla al agujero.
—Bueno, Pequeña India. —Se volvió hacia mí—. Ahora pon la semilla.
Aplasté con cuidado los frutos de ginseng antes de echarlos al agujero de la misma manera que él había estrujado la bolita. Los frutos contribuirían a la estabilidad de la población de ginseng. La bolita era la aportación de papá por la bendición de la Madre Naturaleza.
—Hemos dado gracias a la tierra —dijo, llenando el agujero.
En el trayecto de vuelta a casa con la cosecha, papá arrancó una pequeña tira de la corteza de un tulípero. Volvimos al garaje, que él había estado transformando en su taller botánico. Ya había construido una encimera y una estantería nueva en la pared del fondo. En el rincón había una pequeña cocina de leña que había instalado y en la que preparaba infusiones o decocciones que luego guardaba en los frascos alineados en la encimera.
—Necesito el diente.
Alcanzó la lata situada hacia el fondo de la encimera. Dentro estaba el diente de la serpiente de cascabel que le había mordido al sacarla de mi cuna cuando yo era un bebé.
—El espíritu de la serpiente de cascabel está en este diente —dijo papá—. Un espíritu que estuvo a punto de matarme cuando el colmillo de la serpiente se clavó en mi carne. Es un espíritu que tiene mucho poder. Sss, sss —silbó, imitando a la serpiente de cascabel.
Sacudí su sonajero de calabaza mientras él llenaba una cazuela de agua del cubo del suelo.
—Siempre agua del río —puntualizó—. Acuérdate, Betty.
Se puso a dar vueltas al diente de serpiente en su boca y lo asomó por encima del labio hasta que yo rompí a reír. A continuación, llevó la cazuela de agua a la cocina.
—Tiene que estar caliente como el sol —especificó.
Mientras él metía más troncos en la cocina para encender lumbre, yo dejé el sonajero de calabaza para coger una rama de pino. La sumergí en el agua y me espolvoreé las gotitas en la frente.
—Siempre agua del río —repitió él mientras molía la raíz de ginseng con el martillo.
Puso la raíz y las hojas, acompañadas de un trozo de corteza de tulípero, a hervir en el agua y les añadió unas hojas de ginseng partidas para que flotasen por encima.
Sacó dos vainas secas de acacia de tres espinas de una lata y las echó al agua hirviendo. Las vainas endulzarían el líquido. Supuse que la bebida estaba destinada a alguien que no toleraba el sabor amargo. Mientras removía la mezcla, siguió con la lección.
—Para el resfriado, la Prunus virginiana.
—Perú… ñus… —traté de repetir el nombre lo mejor que pude.
—El nombre común es cerezo de Virginia.
—Bueno para el resfriado —dije, y él asintió con la cabeza.
—Para la fiebre —añadió—, Castanea pumila.
—Casca…
—Castanea pumila. Nombre común, castaño enano.
Hizo una pausa para mirar la telaraña del rincón.
—¿Sabes que puedes utilizar una telaraña para que una herida deje de sangrar? —me preguntó—. Acuérdate de todo esto, Betty.
Se apartó del agua hirviendo para coger una lata de puntas de flecha. Eligió una del color de la arenisca y la echó en la cazuela.
—Así la fuerza de la punta de flecha pasará al líquido —explicó.
Escuché cómo la punta de flecha repiqueteaba sin parar contra el fondo de la olla en el agua hirviendo.
—Aprendo más contigo, papá —dije—, que en un colegio inútil.
Con la ayuda de un cazo, sirvió la mezcla hirviendo en una taza de madera y la dejó en la encimera para que se enfriase.
—Si no vas al colegio, ellos ganan, Betty —dijo—. Ganan porque para ganar la guerra solo han tenido que hacerte caer.
Se sacó el diente de la serpiente de la boca y lo sujetó entre nosotros.
—Es como cuando me mordió la serpiente de cascabel —continuó—. Pensé que me había vencido, pero lo que me mordió me hizo más fuerte. Ahora te están mordiendo a ti.
Me cogió la mano en la suya y me pinchó en la palma con el colmillo.
—Ay.
Me aparté bruscamente.
—Tienes que sobrevivir a ello, Betty.
—No puedo. —Me froté la palma—. No soy fuerte como tú.
—Eres fuerte. Tienes que recordártelo. —Cogió la taza de madera—. Por eso te he preparado esto.
—Solo es ginseng.
—Y una punta de flecha —me corrigió él—. Que la convierte en la bebida de un guerrero.
Me dio la taza, todavía caliente por los lados. Miré el líquido marrón y entorné los ojos para evitar el vapor.
—Me quemará la boca —protesté.
—Ya se ha enfriado.
Clavando los ojos en el líquido, observé cómo daba vueltas antes de llevarme la taza a los labios y sorber despacio el brebaje caliente. Bebí hasta que solo quedaron la punta de flecha y el trozo de corteza.
—¿Notas el espíritu dentro de ti? —preguntó papá.
—Noto tierra en los dientes.
Me los lamí y dejé la taza.
—Pero ¿notas el espíritu, Pequeña India?
—No sé. —Lo miré fijamente a los ojos—. ¿Cómo puedo saberlo?
—Te lo enseñaré. —Me cogió de la mano y, teniendo cuidado con la pierna mala, se puso a saltar. Rompió a reír como si nunca se lo hubiese pasado tan bien—. Si te quedas quieta, Betty, te perderás algo extraordinario.
Al principio salté solo un poco, pero la amplia sonrisa de mi padre me elevó más y más del suelo hasta que los dos estábamos dando brincos como si pudiésemos tocar el cielo.
—¿Lo notas? —me preguntó—. ¿Notas el espíritu?
—Noto algo —contesté, notando el golpe seco de la caída.
—Tienes que notarlo del todo.
Me arrastró detrás de él para dar vueltas corriendo dentro del garaje.
—¿Lo notas ahora?
Se volvió para mirarme.
—Lo noto más.
—Tienes que notarlo del todo —repitió saliendo del garaje.
Sin soltarme la mano, me llevó corriendo al campo.
—¿Adónde vamos? —pregunté.
—A algo maravilloso —respondió él.
Nuestros pies golpeaban rítmicamente hasta que llegó un momento en que nos movíamos tan deprisa que me convencí de que había despegado del suelo.
—Lo noto —dije—. Lo noto del todo.
Y efectivamente lo notaba. Como si algo me inundase, veía pasar estelas de colores. Azul, amarillo, verde. El cielo, el sol, la hierba. La experiencia que había vivido en el colegio me había llenado el alma de nudos que ahora podía soltar en los prados. Sentí un súbito afecto por todo lo que me rodeaba que me hizo olvidar la soledad que se había apoderado de mí en el patio de recreo. Ruthis y los demás se hallaban en otra parte. Estaba segura de que podía soportar las cargas más pesadas del mundo. Ni piedras ni hierro, sino espirales y cosas que daban vueltas y giraban.
Corría tan rápido que adelanté a papá, y me dejó marchar cuando mi mano se escapó de la suya. Di la vuelta al campo antes de regresar con mi padre, que me esperaba con los brazos abiertos. Entonces comprendí adónde habíamos ido corriendo. Habíamos corrido el uno hacia el otro. Me lancé a sus brazos.
—Mi pequeña guerrera —dijo, arrimando su cara a la mía.