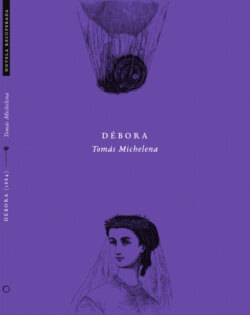Читать книгу Débora - Tomás Michelena - Страница 10
ОглавлениеIII
Adriano de Soussa descendía de una honorable familia brasileña, de la cual no quedaba sino este último vástago.
Sus intereses se hallaban ubicados en Bahía, lo cual influyó poderosamente a trasladarse para la joven América con su querida esposa Débora, y cargar con la anciana Marquesa.
Dispuso montar casa con esplendidez y tono aristocrático; y al cabo de algunos meses de tan feliz unión se instalaban y ofrecían su bella vivienda a lo más selecto de la sociedad de Bahía.
Era una fresca tarde del mes de diciembre.
La pareja matrimonial se paseaba por la azotea de la casa, cubierta de tiestos con flores y enredaderas, semejando a un pensil flotante babilónico.
—¿No te parece, Adriano, que debemos iniciarnos en esta culta sociedad dando alguna reunión, un sarao, por ejemplo?
Esto lo insinuaba Débora poniendo su linda mano sobre el hombro del marido y dejando inclinar muellemente la cabeza sobre la mano.
—Muy bien pensado —contestó Adriano—. Algo había ya meditado sobre eso.
Todo bien concertado se procedió al día siguiente a los arreglos del caso y a pasar las invitaciones.
Ocho días más tarde tenía efecto el sarao, al cual concurrió lo más escogido entre las damas y la mejor parte de la juventud masculina, tanto los jóvenes casaderos como los casados, aún combatientes en el gran mundo.
Entre estos descollaba el gallardo Felipe Latorre, medio poeta y músico, grande amigo de Adriano, y más enamorado de todas las mujeres cuanto que no se fijaba en ninguna, lo cual proporcionaba a ellas la ventaja de no hallarse jamás comprometidas en público con él. Cuando se le hacía algún cargo sobre su conducta contestaba con cierta ingenuidad que desde que él tenía mujer propia se había propuesto no ofenderla con ninguna preferencia marcada, y que gustando por inclinación del bello sexo no podía prescindir de rendirle el culto de su adoración. Tenía un amigo, un ser muy raro, un contraste vivo en carácter, costumbres e ideas; pero a pesar de todo amigos por muy estrechas relaciones llevadas sin alteración por largos años. Su nombre era Alberto de Cassard, y era de origen francés, de una antigua familia de Perpiñán. Así como Latorre era alegre, Alberto taciturno; el uno enamorado y el otro casi un beato; aquel de ideas atrevidas y emprendedor en todo, este encerrado siempre en un círculo de reservas concentradas en sí mismas. Quizás tanto contraste les unía.
Ambos concurrieron al sarao.
Aquella fue una noche de triunfos para nuestra bella heroína. Voluptuosamente arrellanada en una butaca de rico damasco artísticamente adaptado a los cortes y molduras del palisandro, extendía y cruzaba sobre un pequeño escabel los delgados y aristocráticos pies, calzados con zapato blanco de seda, de corte tan bajo que dibujaban perfectamente la natural forma, cubierta con finísima seda color de naranja. La flotante falda del rico traje, del mismo color, caída hacia su izquierda, dejaba casi al descubierto la mitad de la parte baja de la pierna derecha, modelándose bajo la presión de la suave tela de groh el resto de su forma de estatuaria, en sus más delicadas y voluptuosas líneas.
Un pequeño ramillete de violetas servía en sus manos para el disimulo, ya dirigiendo la vista a él, ora llevándolo a aspirar el penetrante aroma. Su cabeza, admirablemente peinada, se movía con el vaivén de la gracia y el encanto de la inocencia, de derecha a izquierda, llevando sobre los interlocutores los efluvios de sus brillantes pupilas, la evaporación del exuberante seno, medio descubierto, blanco y rosa, lleno y ebúrneo, y movible en un oleaje constante como la superficie del mar. Su hálito, perfumado y cálido, exhalaciones de átomos ardientes, bañaba sus contornos de tenue y sutil vapor; y las palabras, lánguidamente vertidas, salían de sus rojos labios como dardos encendidos. Una sonrisa a uno, la mirada intensa a otro, una alusión picante, el doble sentido de la frase, sus movimientos ondulantes, todo en ella era embriagador.
A su derecha estaba Alberto y a su izquierda Latorre.
—¡Débora!... os he de confesar —decía Alberto—, que habéis tenido un tino admirable en la elección de vuestras convidadas: no hay aquí una sola mujer que no sea bella, corte digna de una reina.
—Lástima que yo no lo sea —contestó sonriendo; y dirigiéndose a Latorre—: ¡atended que pueden oíros!... ¡Sois muy imprudente!
—Precisamente —continuó Alberto—: sois la reina de la hermosura, y por eso os rodeáis tan bien.
—Seriamente... ¿Os parezco hermosa?
—Quiero bailar con vos, siquiera para sentiros cerca… en mis brazos… deciros al oído en medio del vértigo de un vals terrible que os… a…
—¡Callaos, Felipe! —exclamó ella cortando la conclusión de la frase; y girando su hermosa cabeza hacia Alberto—: ¿no me contestáis? —le dijo.
—Me habéis hecho una pregunta que me ha robado la mitad de mis fuerzas —respondió este.
—¿Por qué?... ¿Seréis tan débil así, o no os atrevéis a ser franco?
—Yo sí lo soy —dijo Latorre precipitadamente.
—¡Ya lo sé demasiado!... bailaremos.
—Deciros que sois hermosa… no basta —comenzó Alberto—; deciros que sois la reina de la belleza, no me satisface, necesito deciros más, desahogar el corazón… y…
—¿Vais a decirme que me amáis? —le interrumpió Débora, riéndose.
Latorre, que con el oído atento y la mirada fija seguía el curso de la conversación y los movimientos de la fisonomía de Débora, cogió al vuelo, casi íntegra, la última frase, y le dijo:
—¿Queréis que él os ame? ¿Me desdeñáis?... ¡Inmoladme pues!... y por un beato… ¡Me voy de aquí!
—¡Callad, loco! Venid a bailar ese terrible vals que deseáis.
—¡Os amo! ¡Sí! —murmuró Alberto muy paso, en el instante en que Débora se ponía de pie.
—Voy a bailar —le contestó ella, entregándole su ramillete; y agregó sonriendo—: aspirad el aroma de las violetas, que son mis flores favoritas.
Alberto tenía en aquel momento algo de la expresión del tigre en su rostro, y sus ojos parecían dos ascuas.
—¡Por fin! —exclamó Latorre—. Voy a experimentar los más deliciosos tormentos.
—Pues si es así no bailemos, porque no me place causar daño a ninguno —replicó Débora, colocando su torneado y desnudo brazo sobre el hombro de Latorre.
—Entonces ellos serían mayores.
—¿Y qué hacer para evitaros el mal?
—¡Decirme!
—¿Qué?
Habían comenzado el vals.
—Decirme… —repitió Latorre—¡Te amo!, y no solo decirlo sino sentirlo… y dejar al amor que rinda cuenta de nuestra vida.
Alberto, entre tanto, en el extremo del salón, aspiraba arrobado la perfumada exhalación del ramillete, y seguía con anhelante mirada el torbellino del vals. Débora, con la cabeza inclinada sobre el hombro de Latorre, y casi adherido su bello cuerpo al de él, seguía el rápido compás bañando con su alterado aliento el cuello y garganta del parejo. Este dijo a su oído, rozando con sus mostachos la transparente y suave mejilla, encendida al calor del movimiento.
—Contestadme… ¿me amáis?
—¡No seáis imprudente… podrían oíros! —respondió ella con voz apagada.
—Si es por eso no lo temáis… mi oído solo lo oirá, recogerá esa dulcísima palabra para llevarla al corazón, que impaciente la espera.
Ella guardó silencio; su aliento era más fuerte.
—Insisto… decídmelo al oído, decid: ¡os amo!
—¿Para qué?
Latorre la estrechó con fuerza, y le dijo:
—¡Oh!... No me contestéis así, decid por lo menos que consentís en dejaros amar por mí.
—No me apretéis tanto, que… me descomponéis el traje.
—¡Cómo!... ¿Suponéis que yo pueda en este instante ocuparme de alguna manera de vuestro traje?
—Pues yo sí me ocupo.
—Por indiferencia hacia mis palabras.
—Nada tiene que hacer una cosa con otra, cuido mi traje y os oigo.
—Responded, pues, a mi pregunta: ¿consentís en que os ame?
—¿Qué he de hacer?... ¡Amadme como queráis!
—¿Y vos?
Pasaban cerca de Alberto; ella no contestó.
—¡Os voy a dar un beso! —dijo audazmente Latorre.
—¡Cuidado!
El atrevido parejo se inclinó un tanto e imprimió levemente sus labios sobre la frente de Débora.
En el mismo instante se sintió detenido por un brazo. Una mano de acero le apretaba como si fueran unas tenazas. Débora se alejaba y caía sobre un sillón. Alberto estaba frente a Latorre, terrible de soberbia.
—¡Insolente!
—Suelta, y no seas necio y escandaloso.
—¡Vamos afuera, que aquí no podría contenerme!
—Vamos… hidalgo de la Mancha —contestó con zumba Latorre.
De Soussa entraba en ese momento en el salón.
—¡Venid!, que os busco hace rato —dijo dirigiéndose al encuentro de los dos amigos—; venid a tomar conmigo una copa de champaña.
Ambos le siguieron en silencio.
Alberto, con el semblante ceñudo, levantó su copa y dijo:
—Brindo por el sagrado vínculo de la amistad —y mirando intensamente a Latorre—: porque el primero de los tres que lo hiera, que pretenda de alguna manera romper ese lazo íntimo y precioso, sea castigado por mano de los otros dos.
—¡Muy bien! —exclamó De Soussa.
—No. Falta algo —replicó Latorre—: porque el brazo vengador no vaya impulsado por la pasión.
—¡Bravo! —dijo De Soussa—, y falto yo: por los tres en uno, unión en que nos sirve de ejemplo la divinidad.
—No. Por cuatro, soy pagana —exclamó una voz argentina, desde la puerta.
Era Débora.
—Os dejo con mi mujer —dijo De Soussa, y se alejó.
Ella se dirigió hacia los dos amigos, que la contemplaban.
—Oídme con atención —su voz era tranquila y la serenidad se dibujaba en su frente y resplandecía en la mirada—: los dos habéis sido, y debo suponer que lo sois aún, amigos íntimos, y decididos amigos de mi marido; ambos decís que un sentimiento afectuoso, más grave que el de la amistad, os impele hacia mí; yo estimo en alto grado el carácter de ambos, y deseo se conserve la armonía entre vosotros como la que debe continuar ligándonos a los cuatro. No permitiré jamás una injustificable desavenencia cuya causa pudiera ser yo; y así os ruego que os estrechéis las manos y, como señal de paz, de sincera alianza y concordia, yo posaré la mía sobre las vuestras. ¿Qué decís?
Alberto titubeó. Latorre, siempre en calma y sonriendo, dijo:
—Seamos como hasta el presente, Alberto, seamos leales a todos nuestros sentimientos; y de hoy en adelante seamos, como muy bien ha dicho Débora, cuatro en uno, tres en un lazo común, los hombres, y dos en todo momento— y lanzó una mirada a Débora, que la hizo sonreír—. Ahora nuestras tres manos.
Se estrecharon las manos y Débora haciéndoles una cortesía se alejó.
—Ahora que estamos solos —dijo Alberto—, os prevengo que ya nuestra amistad no podrá existir sino en la apariencia; esto es ser franco.
—¡Os ahoga la pasión, amigo mío; tomáis las cosas de una manera muy rara!
—Las tomo como vienen, como son en realidad, me atengo a lo que he visto; y si yo hasta el presente os he parecido inofensivo es porque no había sentido, no había experimentado jamás lo que hoy ocupa mi alma: pasión, deseo, frenesí, celos… sí, celos… ¿Y de quién?... De mi antiguo amigo que es mi rival, mi contrario… ¡Ah! ¡Esto es un infierno!
—¡Sea!... Mas os advierto que no tenéis derecho para imponeros; usad de los medios naturales, como yo, lealmente; pero llegar hasta la enemistad, hasta el odio, exigir imposibles… ¡No!
—¿Y qué es lo que os he exigido?
—Bien claro está: al romper la amistad me estáis diciendo que ella no se alteraría si yo cediera a vuestras locuras.
—Es que la pasión es ciega; lo sabéis tanto como yo; no quisiera combatir, sois un contendor muy fuerte... y bien, sí, lo habéis enunciado, dejadme el campo y conservaremos nuestra amistad… ¡Si no…!
—¿Si no...? —replicó Latorre, levantando la cabeza.
—¡Lucharé con todas las armas que pueda, seré inflexible; y hasta cruel si fuere necesario; y en último extremo, cuando no pueda más, llegaré hasta la ruin venganza!... ¡Ved que no es el mismo de otros tiempos el que os habla! Esa mujer me ha enloquecido, y arde un infierno dentro de mi pecho.
—Haced lo que os plazca —contestó desdeñosamente Latorre dándole la espalda.