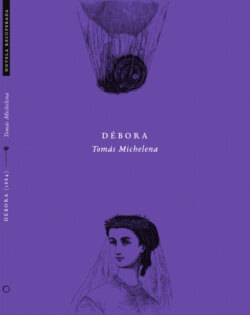Читать книгу Débora - Tomás Michelena - Страница 11
ОглавлениеIV
El hombre es un foco de virtualidades contrarias.
Hay en él, ser inteligente y moral, semblanza desautorizada del Creador, dos fisonomías, dos fuerzas, dos elementos contrarios, duplicidad constante.
En ocasiones su rostro refleja como un espejo los más íntimos pensamientos y las más ocultas sensaciones; en otras cúbrese de sombras, como si bajara sobre él un tupido velo.
Emplea como fuerzas la verdad y el sofisma artero; deja entrever su conciencia y usa de sus pasiones.
Posee como elementos el criterio de la razón y el cálculo para el criterio.
Es un pequeño mundo donde lucha consigo mismo y los dos formidables contendores de la naturaleza: el bien y el mal, luz y sombras, verdad y falsedad, allí se compadecen en perenne acción.
Esencia luminosa y lodo, en paralela marcha, exhiben la duplicidad del ser en su faz interna y en la faz social, que es la apariencia.
Si deforme, brilla espléndido; si bello, alguna nube le empaña. Cuando no alcanza con el pensamiento, al carecer de la luz intelectual, a mano hallará fácilmente las fosforescencias que dan forma social.
La farsa el símbolo, la apariencia el lema, y la perturbación social el espíritu normal dominador.
La mujer que ama se deja llevar por uno de sus poderes, por una de sus fuerzas intrínsecas; la otra calla y espera el momento propicio de presentarse en escena. Habla el corazón, la cabeza dormita; sonríe al halago seductor, y los caprichos y el cálculo se esconden tímidos ante la fuerza predominante. El alma se refleja, dulce, tierna, apacible; todo es encanto; pero si llega la hora de las grandes revelaciones, de la verdad desnuda; si un suceso cualquiera despierta la fuerza contraria, la otra mitad del ser se ofrecerá en toda su descarnada abominación. Entonces… ¡Ay de los mártires!
Ese otro rostro, esa otra fuerza, es el formidable poder de la apariencia, que en la mujer lleva un carácter tan explícito como que es bastante a falsear todo criterio; y luego se señala con tan determinantes efectos que conturba y alucina como una verdad rodeada de todo el cortejo de sus maravillas. La mujer así, al poner en juego todos los resortes de esa máquina terrible, ya sea desde su espléndido retrete o desde su humilde alcoba, altar de Venus; ya en los salones, ora entre bosquecillos odoríferos bajo la lánguida mirada de la luna, lanza sus magnéticos efluvios, cual la boa oculta entre malezas: adormece la víctima, la arrastra anhelante, ebria, envuélvela en sus encantos, la fascina con el rayo de sus pupilas, lánguida a veces, fiera en otras la expresión, desdeñosa o amable hasta la ternura, tiene sus momentos de abandono; audaz e imprudente va muy lejos cuando teme que la víctima se escape, y pudorosa y recogida, llena de sobresaltos, manifiesta en sus temblores el temor a la caída; entonces suplica amparo o rechaza con vigor; y luego, de improviso, sus caricias abren de nuevo los cerrados horizontes de la esperanza: ¡es nuestra!, dice el anhelo… ¡Mentira! Brilla instantáneamente en su mirada la dignidad o el orgullo; rebélase enojada y reclama sus fueros vulnerados. ¿Por quién?... ¿Por la víctima atraída arteramente y sujeta entre tantas redes? Penetrad si podéis por entre los mil pliegues que cubren como una coraza su corazón, y veréis la entraña de los afectos balancearse suavemente en el profundo seno, como esos extraños seres que viven en los abismos del mar sin conocer las tempestades que conmueven la superficie de las aguas.
Un fenómeno en la naturaleza humana es el ser que en todo el curso de su vida haya revelado solamente una faz, la íntima, la de conciencia, ese es el justo.
Algunos hay que por largo tiempo pasean entre los hombres con el prestado traje de la austera virtud; representan en la sociedad como sobre un escenario el estudiado papel; mas llegado el instante de caer la tela, cuando han de revelarse a la verdad por el interés, arrojan la careta, el disfraz de las tablas, y toman el vestido de la calle.
Y hay otros que se exhiben al mismo tiempo, sin intención, sino por impulso íntimo de su organismo, con todas sus fuerzas, con todos sus elementos contrarios, en pugna unos con otros. Esos son los espíritus excéntricos y antágonos consigo mismos. Si aman es con la duplicidad de su ser: ven a la mujer amada con el alma y con sus pasiones; un sentimiento delicado les conduce poéticamente a los ensueños, y un frenesí sensual les arroja en llamas voraces. Ven la límpida luz de una pupila que vibra, ¡amor celestial!, y ven asimismo con el arrobamiento de las pasiones un seno voluptuoso que grita muy alto a los sentidos. Oyen como voces de un mundo aparte, lejano, deliciosas y puras, y prestan atento oído, al mismo tiempo, al roce de un traje que va a descubrir en sus ondulantes pliegues un diminuto pie donde fijar ávida la mirada. ¡Allí hay siquiera la franqueza del sentimiento combinada con la expresiva franqueza de la pasión!
Débora empleaba una de sus fuerzas; Alberto se exhibía ya sin máscara, sin el disfraz de la escena; y Latorre obraba con su doble organismo, francamente.
—Deseo encontraros mañana en el paseo —dijo Débora a Alberto y a Latorre—: ¿queréis venir mañana a las ocho de la noche a conversar un rato?
Ambos estaban sentados a derecha e izquierda de ella a la gran mesa donde se servía a medianoche una suntuosa cena antes de terminarse el sarao.
Los hombres comían y las mujeres bebían. Era la hora en que las mujeres comienzan a olvidarse de muchas cosas, entre otras de la sobriedad. Sonaban los cubiertos y chocábanse las copas, y reinaba cierta familiaridad y alegría.
Si algún curioso observador hubiera podido deslizarse por debajo de la mesa, indudablemente que se habría divertido más que con el espectáculo superior de aquella. Un novelista francés ha dicho que “pocas son las mesas donde no se converse por debajo de ellas”. Esto es verdad, y quizás dependa de que como las bocas están ocupadas en algo muy grave que impide hablar, los pies entran a sustituirlas, menos literariamente, pero con más interés quizás.
Latorre y Cassard habían dejado de ser Pílades y Orestes, y a pesar de aquel inusitado rompimiento de sus íntimas relaciones, hablaban cariñosamente por bajo la mesa: el pie derecho de uno y el izquierdo del otro se entrelazaban y jugueteaban como dos gozquecillos retozones; pero todo eso sucedía porque engañados por la fantasía de sus dueños obedecían a la idea de que conversaban con Débora.
No bastando a la pasión aquel coloquio, pidió ella auxilio a las manos; mas como estas no podían alejarse completamente del exterior, tanto Alberto como Latorre resolvieron llevar el ataque por secciones: aquel lanzó la mano derecha y este la izquierda. Simultáneamente se movieron los dos cuerpos de observación, y en el centro de la línea de ataque, hacia el foco donde iban a dirigir sus operaciones, se encontraron. El choque fue sensible, y hubo sorpresa mutua: ambas manos se estrecharon temblorosas pero repulsivamente se soltaron. Débora, entretanto, venía observando desde el principio los movimientos de las dos fuerzas, y ya en el instante del choque se separó un tanto de la mesa, e inclinándose para ver lo que ocurría, preguntó con la mayor naturalidad:
—¿Qué buscáis?
Las manos aún inmediatas se retiraron rápidamente hacia el exterior.
Latorre, con su sangre fría habitual, contestó:
—Señora, la amistad juraba de nuevo sobre sus altares.
—Sí —agregó Alberto—, nuestras manos, guiadas por un impulso igual, se encuentran siempre.
—¿Aunque no se busquen con intención? —preguntó Débora sonriéndose irónicamente.
—Cuando algo nos estorba en público buscamos el misterio… y en cuanto a la intención, siempre existe —dijo Latorre.
—¿Y son vuestras manos únicamente las que con cariño se solicitan? —replicó ella con malicia.
—¿Y qué más? —preguntó Alberto algo contrariado.
—Supongo que vuestros pies también, pues hace mucho rato que noto que ellos tropiezan allá abajo, de tal suerte que temo que el pobre ruedo de mi traje haya sufrido algo por causa de vuestros arranques de… amistad.
Latorre lanzó una contenida carcajada. Alberto se atufó los mostachos con mal humor; y al salir de aquella casa, lleno de enojo e increpando a Latorre, le dijo deteniéndole:
—Habéis encendido una llama devoradora en mi alma.
—¡Qué!... ¿Acaso estáis enamorado de mí también?
—¡Burlaos cuanto queráis!... pero tened entendido que la llama de que hablo es de odio. Habéis coronado vuestra obra con la burla; os prevengo que la sabré contestar.
—Sí, devoradora, tenéis razón: pero por lo mismo que la calificáis así confesáis que esa llama no la he encendido yo; ahora, en cuanto a la burla debéis suponer que ambos fuimos burlados. En definitiva, querido, vos tomáis las cosas de una manera perversa; haced lo que se os antoje, que por mi parte me basta con saber ya a qué atenerme respecto de vos.
Así se separaron aquellos dos hombres tan unidos hasta entonces.