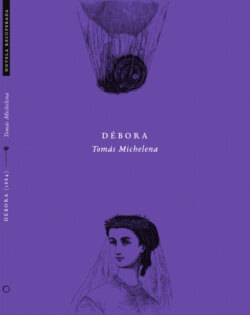Читать книгу Débora - Tomás Michelena - Страница 8
ОглавлениеI
Débora había cumplido treinta años; y con más razón que el poeta, por justa vanidad de su sexo, podía decir:
Malditos treinta años,
Fecunda edad de tristes desengaños*.
Una mujer soltera a tal edad comienza a sentirse asaltada por multitud de ideas contrapuestas, peligrosa efervescencia de una revolución que se opera en su ser: decae su ánimo al reflexionar amargamente sobre la vida y la instabilidad de las cosas humanas; laméntase más que los románticos al contemplar ya lejos, detrás de sí, entre las brumas del pasado, desvaneciéndose las fantásticas ilusiones; no celebra su día, como en otros tiempos, y quisiera que nadie llegara a conocerlo, porque hasta las muestras de cortesanía rendidas en tan dolorosa fecha son dardos arrojados sobre su frente; cree haber avanzado demasiado en la carrera de la existencia, sin alcanzar jamás su ideal, y observa que a pesar de tan rápida marcha se ha quedado atrás o, lo que es lo mismo, que se halla cerca de pertenecer al pasado. En tal estado llama en su auxilio a todos los poderes y fuerzas humanas y, en su desesperación, en la agonía del náufrago, al
que se asemeja, echa mano de cualquier tabla de salvación para ver de llegar a puerto. ¡Nada de extraño tiene que dé en peligrosos escollos!
Débora era bella, bellísima, de esas naturalezas excepcionales, siempre frescas y llenas de vigor.
Nació y creció en la opulencia, fue mimada por todo lo que la rodeaba desde su cuna, y tuvo por lema en el gran mundo el buen vivir.
Bella, rica y libre, triple galardón de la naturaleza, de la herencia y las costumbres, podía decir que había alcanzado lo que no es común: tres grados de felicidad. Sin embargo, aquello era también un fecundo manantial de desgracias.
Educada en Francia, su patria, estudió y aprendió mucho de lo menos provechoso a la mujer; pero bien poco de tanta acumulación intelectual le fue útil en la vida práctica. Poseía varios idiomas, los que principalmente empleó en frívolas lecturas; escribía con cierto donaire, y el trasunto de su literatura ha quedado en algunas epístolas amorosas, falsas imitaciones de Eloísa y Corina; sabía la historia como se saben los hechos y los nombres de las cosas comunes de la vida, sin ilación alguna, de tal suerte que al citar a Tito le colocaba en campaña sobre Cartago, y mostraba a los cimbros derrotados por Breno; y de retórica y poética, como de las matemáticas y de los clásicos latinos, se le formó una mezcla fenomenal, combinación extraña de logaritmos, perífrasis, hipotenusas, metáforas y cálculos diferenciales, donde Blaier, Laplace, Horacio y Plauto sufrían los más crueles tormentos.
La moda era su encanto; y a ella como a las máximas de su madre dedicó los mejores años.
La noble Marquesa Victoria decía a su querida hija Débora cuando esta salía del Colegio: ten en cuenta que la mujer no vale en sociedad por lo que sabe sino por lo que charla. La mayor prudencia consiste en ocultar el verdadero mérito, aparentando modestia, que más que cualidad es adorno; y que para no ser calificada de erudita —lo cual no sienta bien— debe la mujer vulgarizarse un poco para sorprender así los secretos de los demás, conservando la propia fuerza para estar siempre segura de sí y poder dominar. Llamar la atención, eso es todo; y emplear la intriga, después de haber hecho buen acopio de las crónicas particulares, es ser fuerte. La mujer se impone por el aparato, no por el corazón ni por el talento: aquel no da frutos, pues la bondad como la sensibilidad se recomiendan mal, y en cuanto al talento, regularmente concita enemistades porque da sombra.
Tales máximas como postre a sus estudios de colegiala le sentaron a las mil maravillas, era como el marrasquino de aquella comida. A las mujeres les gustan por lo regular los licores dulces, los paladean con más placer que a los fortificantes y saludables, aunque secos.
Por parte del padre de Débora no hubo consejo alguno, debido quizás a la circunstancia de no ocuparse gran cosa de su hija, y luego porque murió a poco de haber salido ella del colegio.