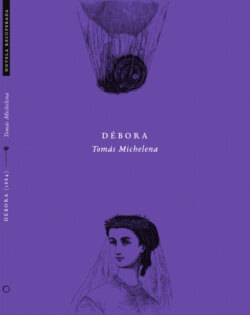Читать книгу Débora - Tomás Michelena - Страница 9
ОглавлениеII
La Marquesa tuvo el placer de ver desarrollarse y fructificar la simiente que había depositado en el corazón de su hija.
Por el aparato, aureola ficticia de la moda y la riqueza, triunfaba siempre, y por su verbosidad, a pesar del constante tema banal, llegó a adquirir cierta fama en los principales círculos sociales. Manejaba admirablemente la intriga, y esto le daba no solamente gran importancia entre las mujeres, sino también prestigio y poder entre los hombres. Agréguese a todas esas fuerzas sus encantos naturales, y se comprenderá fácilmente cómo llegó a ser más que una reina, por la influencia, el lujo y el gobierno.
Tales condiciones y su opulencia le permitían y la obligaban a todo género de locuras; y entre los banquetes, bailes, teatros y fiestas campestres, siempre visible y en espectáculo, dando la moda y embriagándose en el placer, corrieron los años.
Amándose a sí propio demasiado, o lo que es lo mismo rindiendo un culto exagerado a la vanidad, se llega hasta el desprecio por la virtud; y cuando se va en pos de la alegría mundana como única meta de nuestro destino, el vértigo aturde, la algazara del placer ensordece, y se pisa con desdén la sinceridad y todo noble sentimiento, como si fueran estorbos vulgares interpuestos en nuestro camino.
A los diez y ocho años sonrió Débora irónicamente al puro afecto de un joven y apuesto teniente de dragones, noble y rico. Luego, a poco, y con tono desdeñoso, le dijo:
—Id a acuchillar con el sable en el campo de batalla, que esa es vuestra misión: allí siquiera, ese semblante entristecido tendrá atractivos, despedirá fulgores; pero aquí… desistid de matar mi buen humor con vuestras pretensiones romancescas.
Así le apostrofó en una tarde cuando el dragón le pedía tiernamente que le amara. Con la congoja en el alma se retiró este; y debido al cariño de un amigo, más práctico en las cosas de este mundo, a quien confiara sus cuitas, sintió alguna calma en la exaltación de sus pensamientos en virtud de los saludables consejos que le diera, evitándole cometer la insensatez de suicidarse, como lo pretendía, tristísimo e inútil recurso que no le habría permitido verse más tarde con el corazón tranquilo y con el mando en jefe de su regimiento.
A los veinte y tres años negó Débora su mano a un miembro del cuerpo diplomático, y rio también ante las rubias barbas de aquel hijo del norte; sin embargo, a poco de aquella nueva repulsa comenzó a inquietarse.
Dedicada exclusivamente a la alegre vida, rodeada de constantes galanteos, contraída a brillar, su coquetería la había alejado de todo pensamiento serio, y tiempo le faltaba para saber sentir, mas ya para esta época experimentó la primera herida en su amor propio.
De entre la numerosa corte que acudía a su hôtel a depositar a los pies de aquella deidad sus ofrendas, sinceras pocas, la mayor parte de adulación y de egoísta interés, se distinguía un personaje, simple visitante, cortés pero serio, amable hasta donde va el corazón, cuando no palpita al impulso de las pasiones; su elegancia y finos modales, aquel carácter reservado, como su talento y múltiples conocimientos llevaban hacia su persona todas las simpatías. Débora se sentía mal ante la mirada indiferente de aquel hombre: él no la agasajaba, y menos aún, jamás le había dicho una palabra de amor. Tal conducta produjo una gran contrariedad en su espíritu, sublevó su orgullo y prendió una chispa en su pecho. Arrastrada, no tanto por su naciente pasión como por el anhelo vanidoso de llegar a dominar a aquella naturaleza rebelde, a sus encantos y a su coquetería, se le insinuó de tal manera que hubo un instante en que creyó haber triunfado; mas aquella victoria fue efímera. El afortunado filósofo no vio bien claro, o no quiso ver en aquellas demostraciones algún gaje para su amor propio, pareciéndole más conveniente dejar el campo libre a uno de tantos que con ahínco lo solicitaban. Después de haber obtenido algunas concesiones agradables que no pasaron de sentidas frases, miradas halagüeñas, presiones de manos apasionadas en ocasiones, tiernas en otras, ¿vio él algún escollo en lo profundo de aquel remanso? Es el hecho que con subterfugios más o menos justificados se alejó de la encantadora Circe emprendiendo un largo viaje.
El despecho violentó el carácter de Débora.
La herida más profunda que puede inferirse a la mujer es aquella que va directamente a sangrar su orgullo, como la más irritante para el hombre la que vulnera sus intereses. La mujer lo da todo: el corazón y la vida; y hasta se deja arrebatar el honor en holocausto al sentimiento. El hombre no da nada, guarda reservas; y si se le ataca en su honor puede llegar hasta las transacciones con tal que la vanidad quede a cubierto. Lo único que la mujer cuida es su amor propio: el orgullo de su beldad, de sus sentimientos y hasta de su coquetería que no soporta sean burlados. Lo único que conmueve hondamente al hombre es la persecución a sus intereses positivos, la cuestión dinero: vedle romper con todos los vínculos de la naturaleza, hollar todo fuero, entregar su alma y vender su honra. El interés es su válvula de seguridad.
Débora lloró por primera vez en su vida, y ya aquel suceso fue como la iniciación de otros más graves que modificarían su existencia.
Cuando Débora cumplió veinte y cinco años perdió sus bienes de fortuna; este fue el segundo golpe, y lo sintió menos que el primero.
Una gran quiebra bancaria arrastró consigo su herencia y la de la Marquesa, quedando reducidas a una medianía, soportable para muchos, pero terrible para quienes el boato era ya una necesidad.
En esta época de su vida fue presentado a Débora un rentista, de origen dudoso en sangre, como de dudosa procedencia la renta, completando tales credenciales una personalidad física poco seductora y de recomendación menos atractiva en cuanto a cultura.
Ya en el caos de la vida, mezcla espantosa de deseos contenidos, necesidades no satisfechas, ideas contradictorias por una viciada educación, lujo insostenible, orgullo herido, y lo más terrible aún, el espectro del tiempo, que día por día va deshojando la juventud; aquel todo inarmónico con el pasado brillo tenía que producir una gran perturbación: deslizarse era natural, rodar, enajenada, hasta el abismo donde en revuelto fango se retuercen el vicio y la desgracia en fraternal abrazo, era probable, y descender dando sonriente su mano al primer venido era posible.
Ya el sarcasmo punzante y el desdén altivo de otros tiempos habían huido.
La pobreza y los años son dos niveladores formidables, cada cual por separado; mas reunidos adquieren un carácter sobrenatural: es lo invencible e implacable en la alianza destructora.
El sano criterio tiene por base fundamental la calma del espíritu; si esta falta, prodúcese la fiebre y la perturbación, que es un principio de locura, arrastra a lo insondable, donde se hunden la moral y los principios.
Encontrando Débora en aquella incalificable personalidad del rentista la fuente dinero, alma de sus costumbres y deseos, no titubeó. Lanzó sobre él todas sus armas, le infiltró su hálito, como el reptil que adormece a la que va a ser su víctima, le inundó con sus encantos hasta el grado de hacerle creer que era amado, lo menos que él esperaba. Este se sorprendió primero, luego meditó profundamente sobre lo natural de los afectos espontáneos y sobre el misterio de las simpatías en los contrastes, y al fin dio satisfactorias explicaciones a su vanidad.
Se dijo: ¡yo soy algo!, y agregó: ¡soy amado!, ¡y lo soy por mis méritos!
Ella entretanto fijaba su pensamiento en la alegre vida de otros tiempos, y excusaba por el éxito el medio; y sin repugnancia manifiesta concedía a aquel papanatas lo que en otra época había, llena de soberbia, negado al teniente de dragones. Posaba sus lindas manos sobre las burdas y no secas del rentista; dejaba su pequeño pie entregado a las voraces caricias, la ruborosa y tersa frente a los húmedos y gruesos labios; y más tarde el afortunado amante estrechaba apasionadamente aquel hermoso cuerpo entre sus brazos, aunque ella ocultando su natural repugnancia le rechazara suavemente.
Frecuentes fueron desde entonces las epístolas amorosas, las que han circulado entre pocos, y que son muestras de la literatura aprendida en el colegio de las Madres Descalzas.
La futura alianza se conjugaba en presente, y solo pocos días faltaban para conjugarla en pasado, campo vastísimo de los hechos consumados, cuando ocurrió un pequeño incidente que cambió por completo la faz de los sucesos.
Un primo, lejano en parentesco, como de lejanas tierras, joven, de buena presencia y rico, amarró su empavesado esquife al costado de aquella gallarda barca, de ligera arboladura y rápido andar, y la invitó a navegar en conserva por sobre el mar de la vida.
Débora se detuvo sorprendida en medio del vertiginoso descenso por donde se había lanzado, soltó la rugosa mano del rentista, guía de ocasión, y apoyándose anhelante en el brazo del milagroso primo se dijo meditabunda y reflexiva: el rentista ama mucho su dinero, que le costó la usura y quizás el crimen, por lo cual no me será fácil reducirlo a mis caprichos; pero a esta cándida avecilla, que viene dulcemente a posarse en mi regazo, la dormiré sin grande esfuerzo. Lo que es amor no lo siento por ninguno, y en cuanto a las pasiones, que no pertenecen al alma, hallo al primo más armónico con mi naturaleza que al tosco rentista.
Tras estas reflexiones fue dado de mano incontinenti el usurero, y acogido con exquisita gracia el primo.
Débora había cumplido sus treinta abriles, más algunos meses que la precipitaban en la década de las melancolías, cuando apareció ante la bendición sacerdotal, de mano cogida con el primo, velo transparente y blanco, cubriéndola desde la cabeza hasta los pies, y la consuetudinaria corona de azahares. Dos periodos de su vida se habían sellado: el de la colegiala y el de la soltera en el gran mundo; comenzaba uno enteramente distinto: el de la esposa.