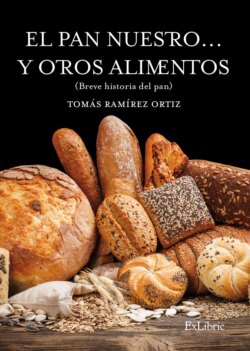Читать книгу El pan nuestro... y otros alimentos - Tomás Ramírez Ortiz - Страница 10
INICIOS
Оглавление“El pan es el fruto de la tierra,
bendecido por el sol”.
(Anónimo)
Sería más acorde con la realidad de los hechos llamar prehistoria o protohistoria antes que historia del pan. La arqueología nos enseña que el hombre ha sabido elaborar pan desde tiempos inmemoriales; quizá balbuceaba, farfullaba o mascullaba sonidos guturales antes de inventar el pan. No ha mucho se ha sabido que en el Reino Unido unos arqueólogos han hallado una especie de hogaza de pan cuya datación han situado en el lejano e impreciso Eneolítico; al parecer el trigo empleado es de la variedad llamada “escanda”… En Europa, y aun en Asia, se han encontrado vestigios de muelas o ruedas de piedra con las que trituraban los granos de cereal y obtenían harina. El método primitivo consistía en un molino barquiforme de vaivén en el que, por frotación, se obtenía harina (este sistema de frotación aún en nuestro tiempo lo hemos visto utilizar por tribus africanas). La harina obtenida no era nada refinada pues el salvado se unía a la flor dando una mezcla fuerte.
De los cereales, el trigo es el que más curiosidad suscitó en el hombre primitivo. El reparto de los granos en la espiga llamaría poderosamente su atención. La división perfecta y disposición geométrica y matemática de esas semillas hace de la espiga un cuerpo perfecto. Los cereales han crecido en todos los continentes. En África, en Asia Menor, quizá también en la Europa casi despoblada, pero solo en Mesopotamia, en el Creciente Fértil y en Egipto fue transformándose hasta adquirir la belleza que hoy nos muestra y el gran beneficio alimentario que constituyó para la vida del ser humano. El cultivo del trigo, repito, es anterior a la Historia. Surgió cuando el homínido andariego se cansó de caminar, de ser errante, y de nómada se hizo sedentario y… agricultor; y después de abandonar la caza, en ganadero.
El periodo Neolítico fue el más curioso de todos los conocidos anterior y posteriormente. Los procesos culturales se difundieron por todos los extremos de la Tierra. Sus invenciones no solo no tienen parangón alguno sino que nos han llegado hasta nuestros días, sin modificación alguna salvo en la tecnología que hoy usamos. Unos ejemplos bastarán para este aserto: el arpón, la lanza, la fíbula, el botón, el anzuelo y muchas herramientas (martillo, hacha, punzón, cuchillo, sierra y un largo etcétera que no cito para no ser prolijo). Lo que nosotros conocemos como Creciente Fértil es lo que forma una media luna con Palestina, Siria, Mesopotamia y lo que rodea el desierto de Arabia. En esta zona se inscriben las principales rutas que los une desde el Paleolítico, trazadas por las razas humanas bien conocidas que son las que creemos son las autoras del fenómeno neolítico. Los etnólogos son los que nos informan de todo ello, pero nadie todavía ha podido responder con exactitud dónde, en qué lugar o territorio surgió el grandioso fenómeno, único, que fue el Neolítico. De allá saltó a otros lugares como por ejemplo Egipto, el Sudán y demás zonas adyacentes e incluso a los países conocidos por su desinencia en “stán” (que significa “zona de…”), como Beluchistán, Turkestán, etc. Allí, en esas tierras incógnitas se desarrollaron los primeros focos de cultivo de dos especies de cereales: la espelta y la cebada que eran —naturalmente— plantas silvestres que se prestaron a una indudable domesticación llevada a cabo por selección de las ventajas que ofrecerían sus espigas más bien granadas. Esas gramíneas eran pasto de cabras, ovejas, bóvidos, etc. que por allí se habían “instalado”. Probablemente fueron las plantas las que atrajeron a los animales hambrientos, pero no vayamos a creer que esas y otras razones surgieron súbitamente sino que necesitaron tal vez siglos o milenios para que se llevase a cabo la empatía entre el mundo vegetal y el animal. Quizá el uno no existiría sin el otro o a su espera. Se ha calculado casi sin temor a equívocos que la transición al Neolítico se realizó hace unos 8.000 años en Jericó o zonas adyacentes. Sin embargo la difusión cultural, la nueva forma de cultura que es la agraria, se hizo por vía terrestre —la marítima apenas sí sería balbuciente— en fechas tan remotas (eso se hace patente en las pinturas rupestres pues no hay ni tan siquiera esquemáticamente una silueta de barca y eso que las de Santillana del Mar han sido realizadas muy cerca de la costa). Los historiadores han descartado las posibles rutas marítimas y solo les ha quedado como única posibilidad las terrestres. El cénit de difusión se alcanzaría hace unos 7.000 años, que es como un instante en la biografía del Hombre. Se cree que todavía se tardaría más de un milenio para alcanzar las riberas del Volga, del Don, y la barrera natural por sus altas montañas del Cáucaso, las tierras de Afganistán y el resto del Asia Central. Por entonces ya quedaba bajo la influencia del Neolítico la Europa Septentrional. Hace unos 5.000 años toda Europa (excepto Escocia y Rusia) y el Norte de África se fueron incorporando a la cultura neolítica.
Se afirma con autoridad que la agricultura fue consecuencia de la actividad recolectora. Las gramíneas estaban cerca de la mano del hombre. La observación del crecimiento, de su reproducción cada temporada fija, incitaría al hombre a la siembra voluntaria de los granos y su rendimiento cada vez mayor devino en seleccionarlos para futuras cosechas. Eso que parece una parvedad fue todo lo contrario: una grandeza más del espíritu humano, pues ya empezaría a considerar —sin saberlo— que él, el hombre, se incorporaba también al Tiempo, al sentido histórico del Tiempo que es la previsión, a adelantarse al futuro. Así, con la lentitud y paciencia que es la máxima del monje, se consiguieron variantes domésticas; el hombre podía influenciar en la naturaleza modificándola. No deja de ser curioso que la misma idea de sembrar fraguara en la mente de hombres separados por distantes espacios, en otros lugares y continentes. Así, al parecer, nacieron las tres grandes culturas cerealistas empíricas… En el Asia Central el arroz, en Mesopotamia el trigo y en Mesoamérica el maíz. Los tres constituyeron la base de la alimentación de tres continentes.
Se puede afirmar sin temor que
“las especies silvestres de los cereales más importantes para esa época [y la nuestra], o sea trigo, cebada, centeno y avena, resultaron ser indígenas desde Anatolia al Cáucaso y norte de Siria. Y es lógico, pues, suponer que en esas tierras, en las que hemos situado los focos del neolítico, se produciría el proceso conducente al cultivo. El trigo se basó primeramente en las variedades de espelta, escanda [que aún hoy seguimos utilizando] y esprilla. La cebada también es muy antigua, fue al principio cultivada en su variedad de seis carreras [en la espiga]. La avena empezó a ser cultivada en su forma silvestre, en el Noroeste de Europa, en la Edad del Bronce. El cultivo del centeno es posterior. El mijo es corriente en buena parte del neolítico europeo.
(vid. Historia Universal Salvat-El País, 2004).
Al principio el homínido se contentaría con comer el trigo triturado transformado por el agua en puches, en engrudo de difícil digestión hasta que —tal vez fortuitamente— cayera algo sobre una piedra calentada por el fuego que, por entonces, apenas tenía otra función que proteger al hombre de animales peligrosos para su vida y, quizá, para calentarse en las frías noches… Pero hubieron de pasar muchos años, siglos, para que el grano se convirtiese en masa y la masa en pan. Pasó de lo crudo a lo cocido casi sin solución de continuidad. El recolector veía el fruto, el agricultor esperaba inquieto el surgir de la primera brindilla que llegaría a convertirse en espiga, si antes no se agostaba. El hombre confiaba en el cielo, al que miraba con el deseo que se manifestara bajo una lluvia vivificadora. Antes de ser creyente fue un inquieto postulante… La lluvia fertilizante y el fuego milagrero impusieron la división del trabajo en la pareja: el hombre sembraba y la mujer trituraba y horneaba. Así pasaron muchos siglos para que el milagro de la sembradura deviniese, gracias al trabajo de ambos, pan. Y de nuevo otro largo periodo para que el hombre considerase aquella ocupación un noble quehacer. El pan es el alimento básico en todas las culturas que se dieron en la cuenca mediterránea. Los hombres de todas las épocas se transmitieron los conocimientos recibidos y los fueron traspasando de generación en generación. Los padres enseñaron a sus hijos el cultivo de los cereales, su transformación en harina y luego en masa; y en la elaboración y conservación del pan.
Seguramente fue en el Neolítico cuando se confirmaron definitivamente los utensilios, herramientas y útiles que perduran casi exactamente iguales hasta nuestros días. Solamente ha cambiado la materia prima con la que otrora eran fabricados y la tecnología, pero el resto apenas sí ha sufrido alguna modificación. El palo duro o algún hueso largo devino azada, luego arado; el mortero se convirtió en muela (tal vez por la posibilidad que tiene esa pieza dentaria en triturar), las cestas y canastos son muy similares a los de hoy. La piedra caliente se asoció a otras para ser convertidas en horno; el pan, su corteza sirvió de cuchara… La comida en común agrupó a la tribu. Y apareció el poeta, el mitólogo… Se consideró al pan como regalo de un dios protector; y se estimó al pan como el transformador del niño en hombre. La leyenda cuenta que el padre de la medicina, Hipócrates, dijo que: “… el pan pertenece a la mitología”. El pan formó parte activa en el devenir de los hombres. Diógenes Laercio dejó a la posteridad esta sentencia: “El universo comienza con el pan”. A Demócrito de Abdera le alargaron la vida durante tres días haciéndole olisquear pan recién cocido…
La Torá habla a menudo del pan. En el libro del Génesis se dice que: “Caín era agricultor” […] “El faraón tuvo un repetido sueño […] “volvió a dormirse, y por segunda vez soñó que veía siete espigas que salían de una sola caña de trigo muy grandes y hermosas, pero detrás de ellas brotaron siete espigas flacas y quemadas por el viento solano…” (Gé.: 40; 5-7). El resto del sueño ya lo conocerá el lector: se trataba del llamado “trigo racimal […] Hubo hambre en todas la tierra de Egipto; clamaba el pueblo al Faraón por pan, y el Faraón decía a todos los egipcios: `Id a José y haced lo que él os diga´” (Ge: 41; 55, 56). “De todas las tierras venían a Egipto a comprar a José, pues el hambre era grande en toda la tierra” (Ge: 41; 57)… La mesa devino altar, el pan se bendijo como alimento material y espiritual.
El creyente cristiano le suplicaba a Dios que no olvidase darle “El Pan de cada día”; y llegó a considerar que los propios ángeles comían pan, un pan dulce, pero pan al fin y al cabo. Con el cristianismo el pan se convertiría en cuerpo, alma y divinidad del Cristo… En la tradición judeocristiana, el pan es el mejor alimento no solo para el cuerpo sino, quizá más, para el espíritu; el kiddúsh del sabbad y la eucaristía lo han elevado a una categoría que sobrepasa la de cualquier otro alimento.
En el hombre, todos sus sentidos se relacionan con el pan: la vista agradable de una telera, hogaza, rosca o torta; el olfato amplía su campo de percepción al ser el pan olisqueado con cierto placer; el oído que percibe el agradable crujir de la corteza; el gusto que se regocija al humedecer con saliva el pan masticado; el tacto que se excita al tocar la costra que lo envuelve y la miga que cede a la menor presión de un dedo, y, en fin, todo el ser que se muestra receptivo al alimento que va a recibir, al bienestar que se siente al comer pan… Pero el hombre no solamente se siente reconfortado por el alimento, sino que se imagina todos los placeres que la naturaleza le proporciona cuando actúa sobre ella solicitando mentalmente el debido reconocimiento a su esfuerzo en la labranza de la tierra, en la siembra del grano y en su recolección. El labrador cuenta con la generosidad de la lluvia y con el calor del sol…
El profesor Felipe Fernández-Armesto cuenta un suceso que le ocurrió en Afganistán a su colega Jack Harlan:
“Se encontró con un grupo de hombres vestidos con chaquetas bordadas de vivos colores, pantalones bombachos y zapatos puntiagudos. Llevaban dos tambores y cantaban y bailaban agitando hoces en el aire. Les seguían las mujeres cubiertas con el chador pero disfrutando de la ocasión sin excesivo comedimiento. Me detuve y les pregunté en mi mal farsi: ¿Era una celebración de boda o algo parecido? Me miraron sorprendidos y dijeron: No, nada por el estilo. Sólo vamos a segar trigo…”.
En el pertinaz y caluroso estío alcazareño, las mozas moritas del pueblo —las de origen campesino o fellaha— se encaminaban, cantando alegres coplillas, hacia la siega de la mies agostada, sentadas en la plataforma sin borde de unas bateas o carrozas con cuatro ruedas neumáticas de viejos automóviles; iban sonrientes canturreando y dispuestas a segar —por un exiguo jornal— las abundosas cosechas de trigo de los ubérrimos campos de mi pueblo natal… La siega se realizaba en el mes de junio. Las muchachas se ataviaban con ropas blancas y la cabeza cubierta con un amplio pañuelo llamado “meherma” que las envolvía hasta el cuello y parte del rostro; sobre el pañuelo se encasquetaban un sombrero de paja de anchas alas para protegerse de la solana (aún hoy las andaluzas se protegen la cabeza con idéntico atuendo). Al atardecer regresaban al hogar satisfechas por la tarea realizada, igual de sonrientes y cantarinas a pesar de la ardua faena. Y aún les quedaban fuerzas para ayudar en las labores del hogar… Nadie podrá nunca evaluar —poner un precio justo— a los trabajos sin remunerar que, desde siempre, hacen las mujeres.
El trigo se sembraba bajo el signo zodiacal de Leo; la cebada tiene un ciclo más corto. Esto se sabía gracias a la atención que se prestaba a las estaciones, a la climatología… De la siembra a la siega el hombre quedaba suspenso y esperanzado como el padre que espera silente la llegada de un vástago que pueda sustituirlo en el momento dado. Para el creyente en un Ser Supremo y su cohorte celestial era una espera entre inquietud y gozo. La luna le indicaba el momento de la sembradura eficaz… Los sabios griegos de la antigüedad se interesaban por el movimiento de los astros y su observación; a sus movimientos en el cielo les asignaron una estrecha relación con la tierra y con los hombres y, creían que todo estaba relacionado con el Todo universal. Pensaban con firmeza que las diferentes sustancias que componen el pan se transformaban en los órganos que constituyen el cuerpo del ser que lo ingiere. El hecho de que el pan haya sido considerado como alimento esencial para el ser humano, que sus componentes entran a formar parte del individuo hizo creer que entre ambos hay empatía, que se entienden bien en los planos psicológicos, materiales y espirituales. Hemos visto cómo reaccionan los sentidos en el hombre ante un pan. Sin embargo el olfato es el que impera y perdura en nuestro recuerdo…