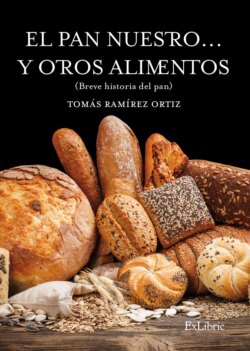Читать книгу El pan nuestro... y otros alimentos - Tomás Ramírez Ortiz - Страница 8
BREVE NOTA BIOGRÁFICA
ОглавлениеNací en una panadería de un pueblo moruno fundado tal vez por los griegos, pero edificado por los romanos con el sonoro nombre de Oppidum Novum (Recinto fortificado); cuando estos desaparecieron para siempre de Marruecos, los moros lo conocían por Al-Ksar Kebir que unos trujimanes españoles quisieron traducir por Alcazarquivir. Alcázar es fortaleza en castellano y Quivir es, en árabe, Kebir, es decir, Grande. Quizá fuera un jenízaro musulmán o un cristiano ignaro quien lo tradujo.
Mi pueblo adquirió renombre internacional en el siglo XVI (en 1578) porque cerca de él tuvo lugar la famosa Batalla de los Tres Reyes, en la que murieron dos cherifes musulmanes, Mulay Mohamed y Mulay Abd el-Malik y un rey portugués, don Sebastián, que no solo perdió la vida sino con ella su reino y Portugal pasó a manos de su tío Felipe II, quien reclamó la corona invocando su mejor derecho hereditario frente a otros pretendientes, por ser nieto de don Manuel el Afortunado.
Mi abuelo materno, don Francisco Ortiz, era un “llanito”, nacido en La Línea de la Concepción (Cádiz), a finales del siglo XIX. En su adolescencia aprendió a panificar en una tahona de su pueblo natal. Tentado por el afán de conocer nuevas tierras marchó a Marruecos siguiendo a las tropas españolas que habían invadido y anexionado (en 1912) Alcazarquivir instalando allí un bello cuartel de arquitectura andalusí con arcos ibéricos de herradura… Hacia finales de la segunda década del siglo XX, mi abuelo fundó la que fue la primera “Panadería Española” (así rezaba un rótulo en la fachada). En ella se elaboraban chuscos para la tropa y también teleras, roscas, barras, tortas y pan de molde para la población civil. Los moros no compraban nuestro pan por dos razones, una de ellas es que lo confeccionaban en sus casas y preferían un pan hecho con harina y salvado, sin corteza, y sí abundante miga con la que ensopar sus comidas.
Al enviudar mi abuela se ocupó de la panadería mi querido tío Eduardo, ayudado en sus tareas por mi otro tío, Paquirri; este se encargaba de repartir el pan en el cuartel y en un despacho de pan que teníamos en el barrio antiguo del pueblo; lo llevaba en un carro tirado por un caballo bayo o chauar, y ciego. Cuando yo acababa la escuela solía acompañarlo y me regalaba con unas dulcísimas algarrobas que constituían parte del pienso que daban a las caballerías… Corrían aquellos fatídicos años cuarenta del pasado siglo, pero yo tenía más suerte que otros niños pues me criaban prácticamente en la tahona. Los artesanos del obrador me preparaban un bollito de pan moruno de trigo chamorro que prefería al pan blanco de harina de trigo candeal. El chusquito en cuestión, el maestro-pala lo ahuecaba quitándole la miga y lo rellenaba con aceite de oliva y azúcar moreno. Tiempo después me enteré que eso ya se hacía en Andalucía y lo llaman “hacer un hoyo”; y los judíos “cantarico de aceite” En los crudos inviernos alcazareños me encantaba refugiarme en la panadería; me preparaban, cerca de la artesa, una camita con maseras —hechas del tosco tejido de sacos de harina rotos— y allí me quedaba dormido rendido por el sopor que me proporcionaba el ambiente caldeado.
Como quiera que me gusta sobremanera la intrahistoria, en sus avatares, acciones socializadoras y sus anécdotas, me referiré a lo que cuenta Mallarmé: “Solía estudiar de noche con el resplandor del horno paterno”. Cuando supe de esa anécdota me regocijé, porque en mi pueblo —caluroso y seco en el estío y frío en invierno—, los operarios moros si el mes de Ramadán coincidía con el verano, salían y se acomodaban en la puerta de la panadería, para picar ramilletes de kif y fumar la picadura acompañándola con té verde y olorosa yerbabuena… En esa mi niñez me sorprendió sobremanera el amasado del pan, el poder de leudar de la levadura madre en la masa, la transformación que recibe en el horno… En una amasadora eléctrica de gran capacidad quedaba cierta cantidad de masa que al día siguiente resultaba ser la levadura madre. La desleían un puñado de sal con agua caliente y le agregaban gran cantidad de harina para convertirla en masa de pan; de ella se tomaba un buen trozo que se pasaba entre dos cilindros de acero movidos por correas de transmisión, para afinarlas. El maestro-masa le daba la textura requerida. Luego de varias pasadas se llevaba a la artesa donde se troceaba, se pesaba y se hacía el tipo de pan elegido. Se les daba un primer corte y se colocaban en tablas ad-hoc y se cubría con una masera dejándolo reposar hasta que la levadura hiciera su efecto, hinchándolo. Y cuando el maestro-pala lo estimaba conveniente, ponía el pan en la pala, le daba el definitivo corte y lo introducía e instalaba con cuidado y habilidad en el horno. Este se cocía en el horno precalentado con leña de los alcornoques que talaban en la algaba y que un empleado sordomudo se encargaba de partir con maza y cuña; este era hombre flaco pero recio y afable que me enseñaba a cortar pequeños trozos de leña para “hacerme fuerte”, me decía con su lenguaje de gestos… Me acuerdo que el calor sofocante era tan intenso que una de las dos puertas de hierro colado del horno enrojecía hasta la blancura… El suelo del horno se limpiaba con una gran bayeta rasgada de un viejo saco harinero de yute. Se impregnaba bien de agua para que al fregarlo dejara escapar gran cantidad de vapor, lo que facilitaría la cochura de la masa; así el pan salía cocido esponjoso.
El renombrado modista francés André Courrèges era hijo de panadero y hablando un día con el panadero parisino Lionel Poilâne le dijo: “Creo que todos los que han vivido en ese ambiente saben cuán duro y formador es”… El padre del ciclista francés Luison Bobet también era panadero… Siempre recordaré a nuestro eximio escritor don Pío Baroja recordando a su padre: “El trabajo del panadero resulta penoso cuando se efectúa a mano; el pan resultante es una obra de verdadera artesanía”. Quizá por eso es tan apreciado por los que saben valorar su destreza y laboriosidad. Yo, que ahora gozo de buena longevidad sé estimar y valorizar la buena faena del panadero manual. Diferencia va entre el pan hecho a mano y el panificado industrialmente; nada comparable en textura, sabor y duración fresco. El pan industrial es enemigo del tiempo, se acartona o su corteza se torna flácida, no se mastica de igual modo que el artesano; en boca tiene también distinto sabor, seguramente por la añadidura de conservantes, aditivos potenciadores de sabor… Por mi parte, no soy un retrógrado anti-progreso, pero considero que los alimentos deben conservar la salud sana al tiempo que servir de gozoso manjar al consumidor.
Por razones políticas que no vienen al caso, en la época del racionamiento, nos negaron la harina, y en consecuencia no podíamos fabricar pan; esa fue razón más que suficiente para cerrar la panadería y que mi madre nos llevara a vivir a Tánger, ciudad libérrima y cosmopolita donde gozamos de una vida mejor y exenta de persecuciones. En 1954 liberaron a mi padre que con nosotros se reunió en la ciudad internacional…
Tan gratos recuerdos tengo del pan que se hacía en casa que no he dejado de pensar en ello y este trabajo es el colofón de aquella infancia mía. Por ello, como decía Azorín, “tengo gran afecto al pan”.