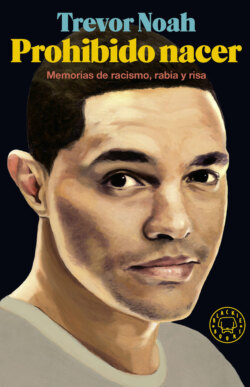Читать книгу Prohibido nacer - Trevor Noah - Страница 13
1 Corre
ОглавлениеA veces en las grandes producciones de Hollywood se ven esas descabelladas persecuciones de coches en las que alguien salta o es empujado de un vehículo en marcha. La persona en cuestión cae al suelo y rueda un poco hasta que por fin se detiene, se levanta de un salto y se sacude el polvo de encima como si no hubiera pasado nada. Cada vez que veo una escena así, pienso: Venga ya. Que te tiren de un coche en marcha duele mucho más.
Yo tenía nueve años cuando mi madre me tiró de un vehículo en marcha. Fue un domingo. Sé que era domingo porque volvíamos de la iglesia a casa, y durante toda mi infancia fui a misa los domingos. No faltábamos nunca. Mi madre era —y sigue siendo— una mujer profundamente religiosa. Muy cristiana. Como todos los pueblos indígenas del mundo, los negros de Sudáfrica adoptamos la religión de nuestros colonizadores. Cuando digo «adoptamos», quiero decir que nos fue impuesta. El hombre blanco era bastante duro con los nativos. «Necesitáis rezar a Jesús», les decía. «Jesús os salvará.» A lo cual el nativo replicaba: «Claro que necesitamos que alguien nos salve, pero que nos salve de vosotros, aunque esa es otra cuestión. Así que, en fin, a ver qué tal el Jesús este».
Toda mi familia era religiosa, pero mientras que mi madre era superforofa de Jesús, mi abuela equilibraba su fe cristiana con las creencias tradicionales xhosa con las que había crecido y se comunicaba con los espíritus de nuestros antepasados. Durante mucho tiempo yo no entendí por qué tanta gente negra había abandonado su fe indígena para adoptar el cristianismo. Pero cuanto más íbamos a la iglesia y más tiempo pasaba yo sentado en aquellos bancos, más cosas aprendía sobre cómo funciona el cristianismo: si eres nativo americano y rezas a los lobos, eres un salvaje. Si eres africano y rezas a tus antepasados, eres un primitivo. Pero cuando la gente blanca reza a un tipo que convierte el agua en vino, pues mira, eso es sentido común.
De pequeño iba a la iglesia, o a alguna de sus actividades, al menos cuatro noches por semana. Los martes por la noche tocaba plegaria. Los miércoles, estudio de la Biblia. Los jueves, Iglesia Juvenil. Los viernes y los sábados los teníamos libres (¡a pecar!). Y los domingos íbamos a la iglesia. A tres iglesias, para ser exactos. La razón de que fuéramos a tres iglesias distintas era que mi madre decía que cada una le proporcionaba algo diferente. La primera ofrecía alabanzas jubilosas al Señor. La segunda, un análisis profundo de las Escrituras, algo que a mi madre le encantaba. La tercera, pasión y catarsis. En esta última realmente sentías que tenías al Espíritu Santo dentro. Y mientras íbamos de una iglesia a otra, de forma casual y sin proponérmelo, empecé a darme cuenta de que cada una de ellas tenía una composición racial distinta: la iglesia jubilosa era mixta. La iglesia analítica era blanca. Y la iglesia apasionada y catártica era la negra.
La iglesia mixta, la Rhema Bible Church, era una de esas megaiglesias enormes y supermodernas de los barrios residenciales. El pastor, Ray McCauley, era un exculturista de sonrisa enorme y personalidad de cheerleader. Ray había quedado tercero en el certamen de Míster Universo de 1974. Aquel año el ganador fue Arnold Schwarzenegger. Cada semana se esforzaba al máximo para que Jesús molara. Había gradas tipo estadio y una banda de rock que tocaba los temas más recientes del pop cristiano contemporáneo. Todo el mundo cantaba, y si no te sabías la letra no pasaba nada, porque aparecía escrita allí arriba, en el Jumbotron. Era un karaoke cristiano, básicamente. Siempre me lo pasaba bomba en la iglesia mixta.
La iglesia blanca era la Rosebank Union de Sandton, una zona muy blanca y adinerada de Johannesburgo. Me encantaba la iglesia blanca porque no me hacían ir a misa. A misa iba mi madre y yo me quedaba en el espacio reservado para la catequesis de los jóvenes. En catequesis leíamos historias muy chulas. Noé y el Diluvio era una de mis favoritas, obviamente; me llegaba a un nivel muy íntimo. Pero también me encantaba la historia de cuando Moisés separó las aguas del Mar Rojo, y la de David y Goliat y la de cuando Jesús echó a palos del templo a los mercaderes.
Crecí en un hogar que tenía muy poco contacto con la cultura popular. En casa de mi madre estaba prohibido escuchar a los Boyz II Men. ¿Canciones sobre un tipo que se pasaba toda la noche ligándose a una chica? No, no, no. Prohibido. Los demás chavales de la escuela cantaban «End of the Road» y yo no me enteraba de nada. Había oído hablar de los Boyz II Men, claro, pero la verdad es que no tenía ni idea de quiénes eran. Las únicas canciones que me sabía eran las de la iglesia: canciones elevadas y edificantes que alababan a Jesús. Lo mismo pasaba con el cine. Mi madre no quería que me contaminaran la mente todas aquellas películas de sexo y violencia; no, ni hablar. Así que mi película de acción era la Biblia. Mi superhéroe, Sansón. Era mi He-Man. ¿Un tipo que mataba a mil personas a golpes con la quijada de un burro? Menudo jefazo. Al final llegabas a Pablo y sus cartas a los Efesios y la trama se perdía, pero el Antiguo Testamento y los Evangelios... Podía citar cualquier pasaje, incluyendo capítulo y versículo. En la iglesia blanca se celebraban competiciones y concursos relacionados con la Biblia cada semana, y yo ganaba a todo el mundo de calle.
Luego estaba la iglesia negra. Siempre se estaba celebrando algún servicio religioso negro en alguna parte, y nosotros íbamos a todos. En el municipio segregado solían instalar carpas y los celebraban al aire libre, al estilo evangelista. Normalmente íbamos a la iglesia de mi abuela, una congregación metodista a la vieja usanza: quinientas abuelitas africanas con blusas blancas y azules, las Biblias bien agarradas y asándose pacientemente bajo el tórrido sol africano. Ir a la iglesia negra era duro, no voy a mentir. No había aire acondicionado. La letra de las canciones no aparecía en el Jumbotron. Y los servicios no se terminaban nunca, duraban tres o cuatro horas como mínimo, lo cual me confundía, porque en la iglesia blanca no pasaban de una hora; entrabas, salías y gracias por venir. Pero en la iglesia negra me tiraba una eternidad allí sentado, intentando entender por qué el tiempo avanzaba tan despacio. ¿Acaso es posible que el tiempo se detenga? Y si es posible, ¿por qué se detiene en la iglesia de los negros y no en la de los blancos? Al final decidí que los negros necesitábamos más tiempo con Jesús porque sufríamos más. «Vengo a aprovisionarme de bendiciones para toda la semana», solía decir mi madre. Cuanto más tiempo pasáramos en la iglesia, pensaba ella, más bendiciones acumularíamos, como si aquello fuera una tarjeta de puntos de Starbucks.
La iglesia negra se fundamentaba en la gracia redentora. Si era capaz de aguantar hasta la tercera o cuarta hora del servicio podía ver al pastor expulsar demonios de la gente. Los feligreses poseídos por demonios echaban a correr por los pasillos como dementes, gritando en lenguas extrañas. Los ujieres los reducían a la fuerza, como si fueran matones de discoteca, y los inmovilizaban para que el pastor pudiera hacer su trabajo. El pastor les agarraba la cabeza y se la sacudía violentamente de un lado a otro, gritándoles: «¡Yo expulso a este espíritu en el nombre de Jesús!». Había pastores más violentos que otros, pero lo que todos tenían en común era que no paraban hasta que el demonio se marchaba y el feligrés afectado se quedaba inerte y desmayado sobre el escenario. Porque el endemoniado en cuestión tenía que caerse al suelo. Si no se caía, quería decir que el demonio era poderoso y que el pastor necesitaba atacarlo con más fuerza. Podías ser un defensa de la Liga de Fútbol Americano que daba igual. El pastor tenía que derribarte. Dios bendito, qué divertido era aquello.
Karaoke cristiano, relatos de acción protagonizados por tipos malos y curanderos violentos inspirados por la gracia divina: caray, me encantaba la iglesia. Lo que no me gustaba era el viaje a la iglesia. Nos dejábamos la piel para llegar hasta allí. Vivíamos en Eden Park, un pequeño barrio residencial muy a las afueras de Johannesburgo. Tardábamos una hora en llegar a la iglesia de los blancos, cuarenta y cinco minutos más en llegar a la mixta y otros cuarenta y cinco hasta Soweto, que era donde estaba la iglesia de los negros. Y luego, por si eso fuera poco, algunos domingos volvíamos a la iglesia blanca para el servicio especial vespertino. Cuando por fin llegábamos a casa por la noche, yo me desplomaba en la cama.
Aquel domingo en concreto, el domingo en que mi madre me tiró de un vehículo en marcha, empezó como cualquier otro domingo. Mi madre me despertó y me hizo gachas para desayunar. Yo me bañé mientras ella vestía a mi hermanito Andrew, que por entonces tenía nueve meses. Luego salimos al aparcamiento, nos montamos en el coche y, cuando ya teníamos los cinturones de seguridad puestos y estábamos listos para irnos, el coche no quiso arrancar. Mi madre tenía un Volkswagen escarabajo viejísimo y hecho polvo, de color mandarina intenso, que había comprado por cuatro duros. Y la razón de que lo hubiera comprado por cuatro duros era que siempre estaba averiado. Todavía hoy sigo odiando los coches de segunda mano. Casi todas las cosas que han salido mal en mi vida han tenido en su origen un coche de segunda mano. Por culpa de un coche de segunda mano acababa castigado en la escuela por llegar tarde. Por culpa de un coche de segunda mano nos quedábamos tirados y teníamos que hacer autoestop en el arcén de la autopista. Un coche de segunda mano fue también el culpable de que mi madre se casara. De no haber sido por aquel Volkswagen que nunca funcionaba, no habríamos tenido que recurrir al mecánico que se convirtió en el marido que se convirtió en el padrastro que se convirtió en el hombre que nos torturó durante años y que le disparó en la nuca a mi madre. Qué queréis que os diga, yo prefiero coches nuevos y con garantía.
Por mucho que me encantara la iglesia, la idea de pegarnos una paliza de nueve horas, de la iglesia mixta a la blanca, después a la negra y luego otra vez a la blanca, se me hacía un mundo. Ir en coche ya era bastante suplicio, pero coger el transporte público significaba que el viaje iba a ser el doble de largo y el doble de duro. Cuando el Volkswagen se negó a arrancar, recé para mis adentros: Por favor, di que nos quedamos en casa. Por favor, di que nos quedamos en casa. Por fin levanté la vista, vi la mirada de determinación de mi madre y su mentón apretado con firmeza y supe que me esperaba un día muy largo.
—Ven —me dijo—. Vamos a coger los minibuses.
Todo lo que mi madre tenía de religiosa lo tenía de testaruda. En cuanto tomaba una decisión, ya no había nada que hacer. Y los obstáculos que habrían hecho cambiar de planes a una persona normal, como por ejemplo que se averiara el coche, solamente reforzaban su determinación de seguir adelante.
—Es el diablo —dijo, refiriéndose al hecho de que el coche no arrancara—. El diablo no quiere que vayamos a la iglesia. Y por eso mismo tenemos que coger los minibuses.
Siempre que me las tenía que ver con la testarudez religiosa de mi madre, yo intentaba, con todo el respeto posible, contraponer otro punto de vista:
—O bien —señalé—, el Señor sabe que hoy no deberíamos ir a la iglesia y por eso se ha asegurado de que el coche no arrancara, para que nos quedemos en casa en familia y nos tomemos un día de descanso, porque hasta el mismísimo Señor descansó.
—Ah, esas son palabras del diablo, Trevor.
—No, porque Jesús controla las cosas, y si Jesús controla las cosas y nosotros rezamos a Jesús, él tendría que permitir que el coche arrancara, pero no lo ha permitido, por tanto...
—¡No, Trevor! A veces Jesús te pone obstáculos en el camino para ver si los superas. Como a Job. Esto podría ser una prueba.
—¡Ah! Sí, mamá. Pero la prueba podría consistir en ver si estamos dispuestos a aceptar lo que ha pasado y quedarnos en casa y alabar a Jesús por su sabiduría.
—No. Esas son las palabras del diablo. Ve a cambiarte de ropa.
—¡Pero mamá!
—¡Trevor! ¡Sun’qhela!
Sun’qhela es una expresión con infinidad de matices. Significa «no me contradigas», «no me subestimes», «ponme a prueba». Es orden y a la vez amenaza. Es algo que los padres y madres xhosa les dicen habitualmente a sus hijos. Siempre que la oía, sabía que la conversación se había terminado y que, si me atrevía a añadir una palabra más, me caería una tunda.
Por aquel entonces yo iba a la Maryvale College, una escuela católica privada. Todos los años, ganaba la carrera del Día de los Deportes de la Maryvale, y mi madre siempre se llevaba el trofeo de la categoría de las madres. ¿Y por qué? Pues porque ella siempre me estaba persiguiendo para arrearme y yo siempre estaba corriendo para que no me arreara. A correr no nos ganaba nadie. Mi madre no era de las que dicen: «verás la que te va a caer». Mi madre no avisaba. Y también le gustaba tirar cosas. Cualquier cosa que tuviera a mano se convertía en un proyectil. Si era algo frágil, a mí me tocaba atraparlo al vuelo y dejarlo en un sitio seguro. Porque, si se rompía, también era culpa mía, y entonces la tunda era mucho peor. Si ella me tiraba un jarrón, yo tenía que cazarlo al vuelo, dejarlo en una mesa y luego echar a correr. En una fracción de segundo, tenía que pensar: ¿Es valioso? Sí. ¿Es frágil? Sí. Pues cógelo, déjalo en algún sitio y corre.
Mi madre y yo teníamos una relación muy de Tom y Jerry. Ella imponía la disciplina más estricta y yo me portaba mal de narices. Ella me mandaba a la tienda y yo no volvía directamente a casa porque me gastaba el cambio de la leche y del pan en las máquinas de videojuegos del supermercado. Me encantaban los videojuegos. Era un as del Street Fighter. Una sola partida me duraba horas. Metía una moneda, el tiempo volaba y antes de que pudiera darme cuenta ya tenía a una mujer detrás de mí con un cinturón en la mano. Y empezaba la carrera. Yo salía corriendo por la puerta y me alejaba por las calles polvorientas de Eden Park, saltando tapias y gateando por los jardines de las casas. Se había convertido en una escena normal en nuestro vecindario. Todo el mundo lo sabía: primero pasaba aquel crío, Trevor, como alma que lleva el diablo, y detrás de él aparecía Patricia. Mi madre era capaz de correr como una bala con tacones altos, pero si lo que quería era perseguirme en serio, tenía un truco para quitarse los zapatos sin aminorar la velocidad. Un movimiento de tobillo, los zapatos salían volando y ella ni siquiera perdía el paso. Era entonces cuando yo me decía a mí mismo: Atención, que está en modo turbo.
De pequeño mi madre siempre me pillaba, pero a medida que fui creciendo me fui volviendo más rápido, y cuando a ella le empezó a fallar la velocidad tuvo que recurrir al ingenio. Si yo estaba a punto de escabullirme, ella gritaba: «¡Alto, ladrón!». Le hacía aquello a su propio hijo. En Sudáfrica nadie se mete en los asuntos de nadie a menos que haya un linchamiento, en cuyo caso todo el mundo quiere participar. Así que ella gritaba «¡Ladrón!» sabiendo que eso pondría al vecindario entero en mi contra, y que empezarían a aparecer desconocidos intentando agarrarme y derribarme, y entonces a mí me tocaba esquivarlos y escabullirme también de ellos, al tiempo que gritaba: «¡No soy ningún ladrón! ¡Soy su hijo!».
Lo último que me apetecía hacer aquel domingo por la mañana era subirme a un minibús abarrotado de gente, pero en cuanto oí que mi madre decía sun’qhela supe que mi destino estaba sellado. Ella cogió en brazos a Andrew, nos bajamos del Volkswagen y esperamos en la calle a ver si alguien nos llevaba hasta la parada.
Yo tenía cinco años, casi seis, cuando Nelson Mandela salió de la cárcel. Recuerdo que lo vi por televisión y que todo el mundo estaba feliz. Yo no sabía por qué estábamos tan contentos; solo sabía que lo estábamos. Era consciente de que había una cosa llamada apartheid que se había terminado y que eso era muy importante, pero no entendía los entresijos del asunto.
Lo que sí recuerdo y no olvidaré nunca es la violencia que se desató a continuación. El triunfo de la democracia sobre el apartheid se denomina a veces la Revolución Sin Sangre. Y se llama así porque durante la revolución en sí se derramó muy poca sangre blanca. Fue la sangre negra la que bañó las calles.
Al caer el régimen del apartheid, supimos que quien iba a gobernar a continuación era el hombre negro. Pero la cuestión era: ¿qué hombre negro? Estallaron violentos enfrentamientos entre el Partido de la Libertad Inkatha y el Congreso Nacional Africano. La dinámica política entre estos dos grupos era muy complicada, pero la forma más simple de entenderla era como una guerra en representación de los zulús y los xhosa. El partido Inkatha era de mayoría zulú, muy militante y muy nacionalista. El CNA era una amplia coalición que abarcaba a muchas tribus distintas, pero por entonces sus líderes eran mayoritariamente xhosa. El apartheid había supuesto un paréntesis en la guerra entre los zulús y los xhosa. Habían llegado invasores extranjeros en forma de hombre blanco y eso había dado a ambos bandos un enemigo común al que combatir. Después, en el momento en el que ese enemigo desapareció, fue como: «A ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí». Y salieron a relucir los cuchillos. En vez de unirse por la paz, se volvieron los unos contra los otros y empezaron a cometer actos de salvajismo increíbles. Estallaron disturbios masivos. Murieron miles de personas. Las ejecuciones con neumáticos empapados de gasolina eran habituales. La gente inmovilizaba a la víctima contra el suelo y le rodeaba el torso con un neumático, atenazándole los brazos. Luego lo rociaban de gasolina, le prendían fuego y lo quemaban vivo. Los partidarios del CNA se lo hacían a los del Partido Inkatha. Los del Partido Inkatha a los del CNA. Un día, de camino a la escuela, vi uno de aquellos cuerpos carbonizados. Por las noches, mi madre y yo encendíamos nuestro pequeño televisor en blanco y negro y veíamos las noticias. Una docena de personas muertas. Cincuenta personas muertas. Cien personas muertas.
Eden Park estaba cerca de los gigantescos municipios segregados de East Rand, Thokoza y Katlehong, que eran escenario de algunos de los choques más horribles entre el Inkatha y el CNA. Como mínimo una vez al mes, volvíamos en coche a casa y nos encontrábamos el vecindario en llamas. Cientos de alborotadores en las calles. Mi madre se veía obligada a conducir muy despacio por entre las multitudes, sorteando las barricadas de neumáticos ardiendo. No hay nada que arda como un neumático: sus llamas tienen una furia que cuesta imaginar. Mientras pasábamos en coche junto a las barricadas en llamas, nos daba la sensación de estar dentro de un horno. Yo solía decirle a mi madre: «Creo que Satanás quema neumáticos en el Infierno».
Cada vez que estallaban disturbios, todos nuestros vecinos se enclaustraban sabiamente a cal y canto en sus casas. Pero mi madre no. Ella salía a la calle y, mientras se abría paso lentamente frente a las barricadas, les clavaba la mirada a los alborotadores. Dejadme pasar. Yo no estoy metida en estos rollos. Siempre incólume frente al peligro. Aquello nunca dejó de asombrarme. Daba igual que tuviéramos una guerra frente a la misma puerta de casa. Ella tenía cosas que hacer y sitios a los que ir. Era la misma testarudez que la impulsaba a acudir a la iglesia a pesar de tener el coche averiado. Podía haber quinientos agitadores prendiendo una barricada de neumáticos en la avenida principal de Eden Park, y aun así mi madre me decía: «Vístete. Tengo que ir a trabajar. Y tú tienes que ir a la escuela».
—Pero ¿no tienes miedo? —le preguntaba yo—. Tú eres una sola y ellos son muchos.
—Cariño, no estoy sola —decía ella—. Tengo a todos los ángeles de Dios conmigo.
—Pues estaría bien que se dejaran ver —le respondía yo—. Porque creo que los alborotadores no saben que están ahí.
Ella me decía que no me preocupara. Y siempre volvía a la frase que inspiraba su vida. «Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra de mí?» Jamás tuvo miedo. Ni siquiera cuando debería haberlo tenido.
El domingo aquel que se nos estropeó el coche, hicimos nuestro circuito de las iglesias y terminamos como de costumbre en la iglesia de los blancos. Cuando salimos de la Rosebank Union ya había anochecido y estábamos solos. Había sido un día interminable de viajes en minibús, de la iglesia mixta a la negra, de la negra a la blanca, y yo estaba agotado. Eran como mínimo las nueve de la noche. Por aquella época, con toda la violencia y los disturbios que había, no convenía estar fuera de casa tan tarde. Estábamos plantados en la esquina de la Avenida Jellicoe con Oxford Road, en el corazón mismo de la zona residencial blanca y rica de Johannesburgo, y no pasaba ni un minibús. Las calles estaban vacías.
Yo me moría de ganas de mirar a mi madre y decirle: «¿Lo ves? Por esto quería Dios que nos quedáramos en casa». Pero un solo vistazo a la expresión de su cara me dio a entender que era mejor no decir nada. Había veces en que yo podía ser descarado con mi madre, pero esa no era una de ellas.
Esperamos y esperamos a que viniera un minibús. Durante el apartheid el gobierno no ofrecía transporte público para los negros, pero aun así la gente blanca necesitaba que fuéramos a fregarles los suelos y limpiarles los cuartos de baño. Y como la necesidad es la madre de la invención, los negros habían creado su propia red de transporte, una red informal de autobuses gestionada por empresas privadas que operaban al margen de la ley. Como el negocio de los minibuses carecía por completo de regulación, era básicamente crimen organizado. Cada grupo gestionaba una ruta distinta, y se peleaban por quién controlaba cuál. Había sobornos, situaciones turbias por doquier y violencia a mansalva, y se pagaba un montón de dinero a cambio de protección y para evitar la violencia. Lo único que no se podía hacer era robarle una ruta a un grupo rival. A los conductores que robaban rutas los mataban. Y por el hecho de no estar regulados, los minibuses también eran muy poco de fiar. Venían cuando venían. Y cuando no venían, no venían.
Yo me estaba quedando literalmente dormido de pie frente a la iglesia Rosebank Union. No había ni un solo minibús a la vista. Al final mi madre dijo: «Vamos a hacer dedo». Caminamos y caminamos, y al cabo de lo que nos pareció una eternidad, un coche pasó a nuestro lado y se detuvo. El conductor se ofreció a llevarnos y subimos. No habíamos avanzado ni tres metros cuando de pronto un minibús viró delante de nosotros y le cortó el paso al coche.
El conductor del minibús salió con una iwisa en la mano, un arma tradicional zulú de gran tamaño: un garrote de guerra, vaya. Los zulús los usaban para romper cráneos. Otro tipo, su compinche, bajó por la otra portezuela. Se acercaron a nuestro coche por el lado del conductor, agarraron al hombre que se había ofrecido a llevarnos, lo sacaron a rastras del vehículo y se pusieron a darle garrotazos en la cabeza. «¿Por qué nos robas a los clientes? ¿Por qué andas recogiendo a gente?»
Parecía que iban a matarlo. Yo sabía que a veces pasaba. Mi madre intervino.
—Eh, escuchad. Solamente estaba ayudándome. Dejadlo. Iremos con vosotros. Eso era justo lo que queríamos. —Así que salimos del coche y nos metimos en el minibús.
Éramos los únicos pasajeros. Además de por ser gánsteres violentos, los conductores de minibuses sudafricanos son famosos por quejarse ante los pasajeros y soltarles arengas mientras conducen. Y aquel conductor estaba particularmente furioso. Durante el trayecto se puso a sermonear a mi madre por meterse en un coche con un hombre que no era su marido. Mi madre no aguantaba a los desconocidos que le daban sermones, así que le dijo que se ocupara de sus asuntos. Pero cuando el otro la oyó hablarnos en xhosa, aquello realmente lo sacó de sus casillas. Los estereotipos sobre las mujeres zulú y xhosa estaban tan arraigados como los de los hombres. Las mujeres zulú eran obedientes y se portaban bien. Las mujeres xhosa eran promiscuas e infieles. Y allí estaba mi madre, su enemiga tribal, una mujer xhosa sola con dos niños pequeños; y encima uno de ellos mestizo. No solamente era una puta, sino también una puta que se acostaba con blancos.
—Ah, eres una xhosa —dijo él—. Eso lo explica todo. Subiéndote a coches de desconocidos. Qué asco de mujer.
Mi madre no paraba de reprenderle y él no paraba de insultarla y de gritar desde el asiento del conductor, meneando el dedo por el retrovisor y poniéndose cada vez más amenazador, hasta que por fin dijo:
—Ese es el problema de las mujeres xhosa. Que sois todas putas; y esta noche vas a aprender la lección.
Pisó el acelerador. Empezó a conducir muy rápido, frenando solo un poco en los cruces para ver si venían coches antes de pasar a toda pastilla. En aquella época, la muerte no era algo que le quedara lejos a nadie. Llegados a ese punto, podían violar a mi madre. O podían matarnos a los tres. Todas ellas eran opciones viables. Yo no entendía del todo el peligro que corríamos en aquel momento; estaba tan cansado que solo quería dormir. Y además, mi madre mantenía la calma por completo. Y como a ella no le entraba el pánico, a mí tampoco se me pasó por la cabeza asustarme. Mi madre seguía tratando de razonar con el conductor.
—Perdone si lo hemos molestado, bhuti. Puede usted dejarnos aquí.
—No.
—En serio, no pasa nada. Podemos ir andando...
—No.
Y siguió a toda velocidad por Oxford Road, donde los carriles estaban desiertos y no había nada de tráfico. Yo era el que estaba sentado más cerca de la puerta corredera. Mi madre estaba sentada a mi lado, con el bebé en brazos. Durante un momento se dedicó a ver pasar la calle por la ventanilla; luego se inclinó hacia mí y me susurró:
—Trevor, cuando frenemos en el próximo cruce, voy a abrir la puerta y vamos a saltar.
Yo no oí ni una palabra de lo que me decía porque para entonces ya me había quedado adormilado. Cuando llegamos al siguiente semáforo, el conductor levantó un poco el pie del acelerador para mirar y asegurarse de que no viniera nadie. Mi madre estiró el brazo, abrió la puerta corredera, me agarró y me empujó tan lejos como pudo. A continuación, se encogió en posición fetal con Andrew entre los brazos y saltó detrás de mí.
Fue como un sueño hasta que de golpe sentí el dolor. ¡Bam! Me estampé contra la calzada. Mi madre aterrizó a mi lado y los dos rebotamos y rebotamos y rodamos y rodamos. Yo ya estaba completamente despierto. De medio dormido había pasado a: ¿Qué coño ocurre? Por fin conseguí frenar y me incorporé como pude, completamente desorientado. Miré a mi alrededor y vi a mi madre, que ya estaba de pie. Se volvió para mirarme y me gritó:
—Corre.
Así que corrí, y ella corrió, y nadie corría como mi madre y como yo.
Cuesta explicarlo, pero yo sabía lo que tenía que hacer. Era un instinto animal, propio de un mundo donde la violencia siempre estaba al acecho y a punto de estallar. En los municipios segregados, cuando la policía se te echaba encima con su equipamiento antidisturbios, sus coches blindados y sus helicópteros, yo sabía lo que había que hacer: Corre y ponte a cubierto. Corre y escóndete. Lo sabía desde los cinco años. Si hubiera tenido una infancia distinta, me habría dejado estupefacto que me tiraran de un minibús en marcha. Me habría quedado allí plantado como un tonto, diciendo: «¿Qué está pasando, mamá? ¿Por qué me duelen tanto las piernas?». Pero no fue así, claro. Mi madre me dijo «corre» y yo corrí. Corrí igual que corre la gacela para escaparse del león.
Los hombres detuvieron el minibús, bajaron y trataron de perseguirnos, pero no tenían nada que hacer. Mordieron el polvo. Creo que estaban en shock. Todavía me acuerdo de echar la vista atrás y ver cómo se detenían y abandonaban la persecución con expresión de total perplejidad. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién podía imaginar que una mujer con dos niños pequeños pudiera correr tanto? No sabían que tenían enfrente a los vigentes campeones del Día de los Deportes del Maryvale College. Seguimos corriendo y corriendo hasta que llegamos a una gasolinera abierta las veinticuatro horas y llamamos a la policía. Para entonces los hombres ya se habían esfumado.
Yo había corrido sin parar impulsado por la adrenalina. Seguía sin saber por qué había pasado lo que había pasado. Luego, en cuanto nos detuvimos, fui consciente de lo mucho que me dolía todo. Bajé la vista y me vi los brazos despellejados. Estaba lleno de cortes y sangraba por todos lados. Y mi madre también. Mi hermano pequeño, en cambio, estaba ileso, cosa increíble. Mi madre lo había rodeado con su cuerpo y no había sufrido ni un arañazo. Miré a mi madre, estupefacto.
—¿Qué ha pasado? ¿Por qué hemos echado a correr?
—¿Cómo que por qué hemos echado a correr? Esos hombres querían matarnos.
—¡No me has dicho nada! ¡Me has tirado del minibús y ya!
—Sí que te lo he dicho. ¿Por qué no has saltado?
—¿Que por qué no he saltado? ¡Pero si estaba dormido!
—¿Y qué iba a hacer, dejarte ahí para que te mataran?
—Por lo menos ellos me habrían despertado antes de matarme.
Y seguimos así un buen rato. Yo estaba demasiado confuso y enfadado por que mi madre me hubiera tirado del autobús en marcha como para ser consciente de lo que había pasado. Mi madre me había salvado la vida.
Mientras recuperábamos el aliento y esperábamos a que llegara la policía y nos llevara a casa, mi madre dijo:
—Bueno, por lo menos estamos a salvo, gracias a Dios.
Pero yo tenía nueve años y empezaba a entender cómo funcionaban las cosas. Y esta vez no pensaba quedarme callado.
—¡No, mamá! ¡Esto no ha sido gracias a Dios! Cuando el coche no ha arrancado, tendrías que haber escuchado a Dios diciéndonos que nos quedáramos en casa, porque está claro que el diablo nos ha engañado para que viniéramos hasta aquí esta noche.
—¡No, Trevor! No es así como trabaja el diablo. Todo esto es parte del plan de Dios, y si Él ha querido que estuviéramos aquí esta noche es porque tiene una buena razón...
Y así seguimos, dándole vueltas a lo mismo, discutiendo sobre la voluntad de Dios, hasta que por fin le dije:
—Mira, mamá, ya sé que amas a Jesús, pero quizás la semana que viene le podrías pedir que nos venga a recoger a casa. Porque esta noche no ha sido nada divertida.
A ella se le escapó una sonrisa enorme y se echó a reír. Yo también me eché a reír, y los dos nos quedamos allí, un niño y su madre, con los brazos y las piernas cubiertos de sangre y de mugre, riendo juntos a pesar del dolor, bajo la luz de una gasolinera, en el arcén de la carretera y en plena noche.
El apartheid fue una forma de racismo perfecto. Tardó siglos en desarrollarse: Empezó en 1652, cuando la Compañía Holandesa de las Indias Orientales desembarcó en el Cabo de Buena Esperanza y estableció una colonia comercial, Kaapstaad, lo que se conocería después como Ciudad del Cabo, un puerto de escala para los barcos que viajaban entre Europa y la India. A fin de imponer el régimen blanco, los colonos holandeses fueron a la guerra contra los nativos y a continuación implantaron una serie de leyes para someterlos y a menudo esclavizarlos. Cuando los británicos se hicieron con la Colonia del Cabo, los descendientes de los colonos holandeses primigenios se trasladaron al interior del país, desarrollaron su propio idioma, cultura y costumbres y terminaron constituyendo un pueblo propio, los afrikáneres, la tribu blanca de África.
Los británicos abolieron nominalmente la esclavitud, pero la mantuvieron en la práctica. Y la mantuvieron porque, a mediados del siglo XIX, en la que había sido descartada como una simple estación de paso en la ruta hacia el lejano Oeste, unos cuantos capitalistas afortunados dieron con las reservas de oro y diamantes más ricas del mundo y pasaron a necesitar un suministro incesante de cuerpos de usar y tirar para bajar a las minas y extraerlo todo.
Cuando cayó el imperio británico, los afrikáneres se levantaron para reclamar Sudáfrica como su legítima herencia. El gobierno se dio cuenta de que para conservar el poder frente a la mayoría negra, cada vez más numerosa e inquieta, necesitaba herramientas nuevas y más duras. Montaron una comisión formal y salieron del país para estudiar el racismo institucional a lo largo y ancho del mundo. Los miembros de la comisión viajaron a Australia. Fueron a Holanda. A América. Vieron qué funcionaba y qué no. Luego volvieron a Sudáfrica y publicaron un informe, y el gobierno usó esos conocimientos para construir el sistema de opresión racial más avanzado que hubiera conocido el hombre.
El apartheid era un estado policial, un sistema de vigilancia y de leyes diseñado para mantener a la población negra completamente controlada. El compendio entero de esas leyes ocuparía más de tres mil páginas y pesaría unos cinco kilos, pero el meollo del asunto debería ser fácil de entender para cualquier americano: en América se produjo el traslado forzoso de los nativos a las reservas, a lo que hay que sumar la esclavitud y, después, la segregación. Pues imagínense esas tres cosas aplicadas a un mismo grupo de gente y las tres al mismo tiempo. Eso fue el apartheid.