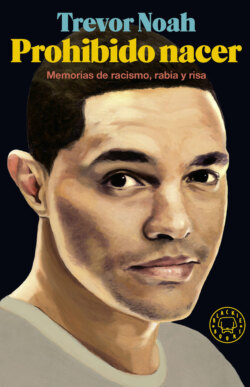Читать книгу Prohibido nacer - Trevor Noah - Страница 14
2 Mi crimen fue nacer
ОглавлениеCrecí en Sudáfrica durante el apartheid, lo cual no fue fácil, porque mi familia era mixta, y el mixto de la familia era yo. Mi madre, Patricia Nombuyiselo Noah, es negra. Mi padre, Robert, es blanco. Suizo-alemán, para ser exactos, y los suizo-alemanes siempre lo son. Durante el apartheid, uno de los peores crímenes que uno podía cometer era tener relaciones sexuales con una persona de otra raza. No hace falta decir que mis padres cometieron aquel crimen.
En cualquier sociedad creada para institucionalizar el racismo, la mezcla de razas no solamente denuncia la injusticia del sistema: también revela que el sistema es insostenible e incoherente. La mezcla de razas demuestra que las razas se pueden mezclar y que, en muchos casos, se quieren mezclar. Y como la persona de raza mezclada encarna la refutación de la lógica misma del sistema, la mezcla de razas se convierte en un crimen peor que la traición.
Pero como los humanos son humanos y el sexo es el sexo, la prohibición nunca detuvo a nadie. En Sudáfrica ya había niños mestizos nueve meses después de que los primeros barcos holandeses llegaran a la playa de Table Bay. Igual que en América, los colonos de aquí hicieron lo que les vino en gana con las mujeres nativas, como suelen hacer los colonos. A diferencia de América, sin embargo, donde cualquiera que tuviera una sola gota de sangre negra se convertía automáticamente en negro, en Sudáfrica los mestizos pasaron a ser clasificados como grupo independiente, ni blancos ni negros, sino lo que aquí llamamos gente «de color». La gente de color, la gente negra, la gente blanca y los indios estaban obligados a declarar e inscribir su raza en un registro del gobierno. Basándose en esas clasificaciones, el Estado desarraigó y reubicó a millones de personas. Las zonas indias se segregaron de las zonas de color, que a su vez estaban segregadas de las zonas negras; y todas ellas, a su vez, estaban segregadas de las zonas blancas y separadas entre ellas por franjas vacías de tierra de nadie. Se aprobaron leyes que prohibían las relaciones sexuales entre los europeos y los nativos, unas leyes que luego se enmendaron para prohibir las relaciones sexuales entre blancos y cualquiera que no fuera blanco.
El gobierno tuvo que esforzarse hasta límites dementes para intentar aplicar las nuevas leyes. La pena impuesta por violarlas era de cinco años de cárcel. Había patrullas enteras de policía cuyo único trabajo consistía en pasearse mirando por las ventanas de las casas: sin duda, un puesto reservado a los mejores agentes del cuerpo. Y como pillaran a una pareja interracial, que Dios los ayudara. La policía tiraba la puerta abajo a patadas, los sacaba a rastras, les pegaba una paliza y los arrestaba. Por lo menos al miembro negro de la pareja. Con la persona blanca iban más bien del plan: «Mira, vamos a decir que estabas borracho, pero no lo vuelvas a hacer, ¿vale? Chao». Esto cuando pillaban a un hombre blanco con una mujer negra. Si pillaban a un negro acostándose con una blanca, el tipo tenía suerte si no lo acusaban de violación.
Cuando le preguntabas a mi madre si alguna vez se había planteado las consecuencias de tener un hijo mestizo en pleno apartheid, ella decía que no. Por lo general, si quería hacer algo, averiguaba la forma de hacerlo y lo hacía. Era lo suficientemente temeraria para embarcarse en un asunto como en el que se embarcó. Si te pararas a pensar en las consecuencias, solía decirme, nunca harías nada. Aun así, era una locura y una temeridad. Tuvieron que salir bien un millón de cosas para que nosotros saliéramos tan milagrosamente bien parados durante tanto tiempo.
Durante el apartheid, si eras un hombre negro trabajabas en una granja, una fábrica o una mina. Si eras una mujer negra, trabajabas en una fábrica o en el servicio doméstico. Esas, básicamente, eran tus únicas opciones. Mi madre, que no quería trabajar en una fábrica y que además era una cocinera terrible y jamás habría aguantado que una mujer blanca se pasara el día dándole órdenes, encontró una opción que no estaba entre las que se le presentaban: hizo un curso de secretariado y recibió clases de mecanografía. Por entonces, que una mujer negra aprendiera a escribir a máquina era como que un ciego aprendiera a conducir. Era un esfuerzo admirable, pero era muy poco probable que alguien te ofreciese trabajo. Por ley, los trabajos de oficina y los de operario cualificado estaban reservados a los blancos. Los negros no trabajaban en oficinas. Mi madre, sin embargo, era una rebelde, y por suerte para ella, su acto de rebeldía llegó en el momento oportuno. A principios de los años 80, el gobierno sudafricano empezó a introducir pequeñas reformas en un intento de sofocar las protestas internacionales desatadas por las atrocidades y las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo el régimen del apartheid. Entre dichas reformas estaba la contratación simbólica de trabajadores negros para puestos de oficina de baja cualificación. Como, por ejemplo, mecanógrafas. A través de una agencia de empleo, mi madre encontró trabajo de secretaria en la ICI, una multinacional farmacéutica de Braamfontein, una zona residencial de Johannesburgo.
Cuando mi madre empezó a trabajar allí, todavía vivía con mi abuela en Soweto, el municipio segregado en el que el gobierno había reubicado a mi familia hacía décadas. Pero mi madre no era feliz en su casa, así que a los veintidos años se escapó para vivir en el centro de Johannesburgo. Solamente había un problema: los negros tenían prohibido vivir allí. La meta última del apartheid era convertir Sudáfrica en un país blanco, quitándole la ciudadanía a toda persona negra y trasladándola a las reservas tribales, los bantustanes, unas comunidades semisoberanas que en realidad eran estados títere del gobierno de Pretoria. Sin embargo, aquel supuesto país blanco no podía funcionar sin mano de obra negra que produjera su riqueza, lo cual significaba que a la postre había que permitir a la gente negra vivir cerca de las zonas blancas, en los municipios segregados como Soweto, unos guetos planificados por el gobierno y construidos para alojar a la mano de obra negra. Los municipios segregados eran donde uno vivía, pero lo único que te permitía permanecer allí era tu condición de trabajador. Si te anulaban los papeles por cualquier razón, te podían deportar a las reservas tribales.
Cada vez que querías salir del municipio segregado para ir trabajar a la ciudad, o por cualquier otra razón, tenías que llevar encima un pase con tu número de identidad; si no, podían arrestarte. También había toque de queda: pasada cierta hora, tenías que estar de vuelta en el municipio segregado o también te arrestaban. A mi madre todo eso le daba igual. Estaba decidida a no volver a casa y se quedó en Johannesburgo, escondiéndose y durmiendo en los lavabos públicos hasta que aprendió las reglas para moverse por la ciudad gracias a las otras mujeres negras que se las habían apañado para vivir allí: las prostitutas.
Muchas de las prostitutas de la ciudad eran xhosa. Hablaban el idioma de mi madre y le enseñaron las pautas básicas para sobrevivir. Le enseñaron a disfrazarse con un uniforme de empleada doméstica, lo que le permitía moverse por la ciudad sin que la interrogaran. Le presentaron a hombres blancos que estaban dispuestos a alquilarles pisos en la ciudad. La mayoría eran extranjeros, alemanes y portugueses a quienes no les importaba la ley, y que estaban contentos de firmar un contrato de alquiler que le diera a una prostituta un sitio donde vivir y trabajar a cambio de su usufructo regular del producto. A mi madre no le interesaban aquellos arreglos, pero gracias a su trabajo tenía dinero para pagar el alquiler. A través de una de sus amigas prostitutas conoció a un alemán que aceptó alquilarle un piso a nombre de él. Mi madre se mudó allí y se compró una colección de uniformes de doncella. Aun así la pillaron y la detuvieron muchas veces en el camino del trabajo a casa por no llevar encima la tarjeta de identidad o por estar en zonas para blancos después del toque de queda. El castigo por violar la ley del pase eran treinta días de cárcel o una multa de cincuenta rand, casi la mitad de su sueldo mensual. Ella juntaba el dinero como podía, pagaba la multa y volvía a sus asuntos.
El piso secreto de mi madre estaba en un barrio llamado Hillbrow. Vivía en el número 203. En el mismo pasillo vivía un expatriado suizo-alemán alto, rubio y de ojos azules llamado Robert. Él vivía en el 206. Por su condición de antigua colonia comercial, Sudáfrica siempre había tenido una comunidad grande de expatriados. Era un destino para mucha gente. Toneladas de alemanes. Montones de holandeses. Por entonces, Hillbrow era el Greenwich Village de Sudáfrica. En el barrio reinaba un ambiente animado, cosmopolita y tolerante. Había galerías de arte y teatros underground donde los artistas y los actores se atrevían a elevar su voz y criticar al gobierno delante de un público integrado. Había un famoso artista de cabaret travestido, Pieter-Dirk Uys, que hacía monólogos satíricos vestido de mujer en los que atacaba al régimen Afrikáner. Había restaurantes y clubes nocturnos, muchos de ellos propiedad de extranjeros, que servían a una clientela mixta, a hombres negros que odiaban el estado de las cosas y a hombres blancos a quienes simplemente les parecía ridículo. Aquella gente también solía celebrar reuniones secretas, por lo general en pisos privados o en sótanos vacíos convertidos en clubes. La integración era por su misma naturaleza un acto político, pero las reuniones en sí no eran políticas en absoluto. La gente se juntaba informalmente para celebrar fiestas.
Mi madre se lanzó de cabeza a aquel ambiente. Siempre estaba en algún club o en alguna fiesta, bailando y conociendo a gente. Era una habitual en la Torre Hillbrow, uno de los edificios más altos de África, en cuyo último piso había una discoteca con pista de baile giratoria. Fue una época de júbilo, pero también peligrosa. A veces la policía cerraba los restaurantes y los clubes y a veces no. A veces detenían a los artistas y a la clientela y a veces no. Era una lotería. Mi madre nunca sabía en quién podía confiar ni quién la iba a denunciar a la policía. Los vecinos se delataban entre sí. Las novias de los hombres blancos del edificio de mi madre tenían razones de sobra para delatar a cualquier mujer negra —prostituta, sin duda— que viviera entre ellos. Sin olvidar que también había gente negra trabajando para el gobierno. Para sus vecinos blancos, mi madre podría haber sido perfectamente una espía que se hacía pasar por prostituta que se hacía pasar por doncella, y que había sido destinada a Hillbrow para denunciar a los blancos que violaban la ley. Así funcionan los estados policiales: todo el mundo piensa que todo el mundo es policía.
Viviendo sola en la ciudad, sin que nadie confiara en ella y sin poder confiar en nadie, mi madre empezó a pasar cada vez más tiempo en compañía de alguien con quien sí se sentía segura: el suizo alto y rubio que vivía en el piso 206 del mismo pasillo. Él tenía cuarenta y seis años. Ella veinticuatro. Él era silencioso y reservado; ella, libre y salvaje. Ella solía pasarse por el piso de él para charlar; iban juntos a fiestas ilegales, iban a bailar a la discoteca de la pista giratoria. Y algo hizo clic.
Sé que hubo un vínculo genuino entre mis padres y sé que hubo amor. Yo lo vi. Eso sí, no sé cómo de romántica era su relación ni si no serían simplemente amigos. Son cosas que los niños no preguntan.
Lo único que sé es que un día ella le hizo su propuesta.
—Quiero tener un hijo.
—Yo no quiero hijos —dijo él.
—No te he pedido que lo tengas tú. Te estoy pidiendo que me ayudes a tenerlo yo. Solo quiero tu esperma.
—Soy católico —repuso él—. No hacemos esas cosas.
—Sabes que podría acostarme contigo y largarme —dijo ella— y tú nunca te enterarías de si has tenido un hijo o no, ¿verdad? Pero no quiero. Hónrame con un sí para que pueda vivir en paz. Quiero tener un hijo y quiero que sea tuyo. Podrás verlo tanto como quieras, pero no tendrás obligaciones. No hará falta que hables con él, no hará falta que pagues nada. Solo te pido que me hagas ese hijo.
Para mi madre, el hecho de que aquel hombre no tuviera un deseo especial de formar una familia con ella (y que la ley también se lo impidiera) era parte del atractivo. En cuanto a mi padre, sé que durante mucho tiempo dijo que no. Pero al final dijo que sí. Por qué dijo que sí es algo que no sabré nunca.
Nueves meses después de aquel sí, el 20 de febrero de 1984, mi madre ingresaba en el Hospital de Hillbrow para un parto programado por cesárea. Distanciada de su familia y embarazada de un hombre con el que no se podía dejar ver en público, fue allí completamente sola. Los médicos la llevaron a la sala de partos, le abrieron el vientre, metieron las manos dentro y sacaron a una criatura mitad blanca mitad negra que violaba una serie de leyes, estatutos y regulaciones: mi nacimiento era un crimen.
Cuando los médicos me sacaron se produjo un momento incómodo: «Uy. Este bebé tiene la piel muy clara», dijeron. Un rápido vistazo a la sala de partos reveló que ninguno de los hombres presentes podría atribuirse la paternidad. «¿Quién es el padre?», le preguntaron a mi madre.
—El padre es de Suazilandia —dijo ella, refiriéndose al diminuto reino sin salida al mar que lindaba al oeste con Sudáfrica.
Seguramente sabían que mentía, pero aceptaron su respuesta porque necesitaban una explicación. En la época del apartheid, el gobierno lo anotaba todo en tu certificado de nacimiento: la raza, la tribu, la nacionalidad. Había que clasificarlo todo. Mi madre mintió y dijo que yo había nacido en KaNgwane, la reserva tribal semisoberana donde vivía la etnia suazi de Sudáfrica. De forma que mi certificado de nacimiento no dice que soy xhosa, aunque técnicamente lo soy. Y tampoco dice que soy suizo, cosa que el gobierno no hubiera permitido. Simplemente dice que soy de otro país.
Mi padre tampoco figura en mi certificado de nacimiento. Oficialmente nunca ha sido mi padre. Y mi madre, fiel a su palabra, estaba dispuesta a aceptar que él no se involucrara en nada. Acababa de alquilar otro piso en Joubert Park, el barrio contiguo a Hillbrow, y fue allí donde me llevó al salir del hospital. A la semana siguiente fue a visitar a mi padre, pero sin mí. Para sorpresa de ella, él le preguntó dónde estaba yo.
—Dijiste que no querías involucrarte —respondió mi madre.
Y era verdad que mi padre lo había dicho, pero en cuanto yo vine al mundo él se dio cuenta de que no podía tener un hijo a la vuelta de la esquina y no formar parte de su vida. De manera que los tres formamos una especie de familia, en la medida en que nos lo permitía nuestra peculiar situación. Yo vivía con mi madre, y siempre que podíamos nos íbamos a visitar a mi padre a hurtadillas.
Si la mayoría de los niños son la prueba del amor de sus padres, yo era la prueba de su condición de criminales. Solo podía estar con mi padre de puertas para adentro. Si salíamos de casa, él tenía que cruzar la calle e ir por la acera de enfrente. Mi madre y yo íbamos mucho al parque que da nombre a Joubert Park. Es el Central Park de Johannesburgo: tiene unos jardines preciosos, un zoo y un tablero de ajedrez gigante con piezas de tamaño humano para que juegue la gente. Mi madre me contó que una vez, cuando yo era muy pequeño, mi padre intentó ir con nosotros. Estábamos los tres en el parque; él iba caminando bastante por delante de nosotros y yo eché a correr hacia él, chillando: «¡Papá, papá, papá!». La gente empezó a mirar. A mi padre lo invadió el terror. Le entró pánico y salió corriendo. Yo creí que estaba jugando y me puse a perseguirlo.
Con mi madre tampoco podía pasear a solas; un niño de piel clara con una mujer negra suscitaba demasiadas preguntas. Cuando yo era recién nacido, ella podía envolverme en una manta y llevarme adonde fuera, pero enseguida esa opción quedó descartada. Fui un bebé gigante y un niño enorme. Cuando tenía un año, parecía que tuviera dos. Con dos, aparentaba cuatro. Era imposible esconderme.
Pero mi madre, igual que había hecho con su piso y con los uniformes de doncella, encontró la forma de engañar al sistema. Era ilegal ser mestizo (tener un padre negro y una madre blanca o viceversa), pero no era ilegal ser de color (tener un padre y una madre que fueran los dos de color). De forma que mi madre me llevaba por el mundo en calidad de niño de color. Encontró una guardería en una zona para gente de color donde podía dejarme durante las horas de trabajo. Luego encontró a una mujer de color llamada Queen que vivía en nuestro edificio. Cuando quería ir al parque, mi madre la invitaba a acompañarnos. Queen caminaba a mi lado y actuaba como si fuera mi madre, y mi madre de verdad caminaba unos pasos por detrás, como si fuera la doncella que trabajaba para la mujer de color. Tengo docenas de fotos en las que salgo paseando con aquella mujer que se parece a mí pero que no es mi madre. Y la mujer negra que hay detrás de nosotros y que tiene pinta de estar haciendo una photobomb, esa es mi madre. Cuando no teníamos a ninguna mujer de color que paseara con nosotros, mi madre se arriesgaba a pasearme sola. Me cogía de la mano o me llevaba en brazos, pero si aparecía la policía tenía que dejarme en el suelo y fingir que no tenía nada que ver conmigo, como si yo fuera una bolsa de maría.
Cuando nací, mi madre llevaba tres años sin ver a su familia. Sin embargo, quería que yo los conociera y que ellos me conocieran a mí, de forma que la hija pródiga regresó a casa. Vivíamos en la ciudad, pero yo me pasaba semanas enteras con mi abuela en Soweto, a menudo durante las vacaciones. Tengo tantos recuerdos de aquel sitio que me da la sensación de que también vivíamos allí.
Soweto fue diseñado para ser bombardeado. Ese era el pensamiento progresista de los arquitectos del apartheid. El municipio era una ciudad en sí misma, con casi un millón de habitantes. Solo había dos carreteras, una que entraba y otra que salía. De esta manera los militares podían encerrarnos y sofocar cualquier rebelión. Si los monos se volvían locos y trataban de huir de su jaula, las fuerzas aéreas podían sobrevolar la zona y masacrarnos a todos. De pequeño no tenía ni idea de que mi abuela vivía en el punto de mira.
En la ciudad, por difícil que fuera moverse, nos las apañábamos. Había tanta gente yendo de un lado a otro, negros, blancos y de color, de casa al trabajo y del trabajo a casa, que podíamos perdernos entre la muchedumbre. En Soweto, en cambio, solo podía entrar gente negra. Era mucho más difícil esconder a alguien con mi aspecto, y el gobierno te vigilaba mucho más de cerca. En las zonas blancas apenas se veía policía, y si veías a algún agente, solía ser el Agente Sonrisas con su camisa impecable y sus pantalones planchados. En Soweto, en cambio, la policía era un ejército de ocupación. Llevaba equipo antidisturbios. Estaba militarizada. Operaba en unos grupos conocidos como «brigadas móviles», llamados así porque aparecían de la nada en vehículos blindados —hipopótamos, los llamábamos—, unos tanques con ruedas enormes y unas ranuras en los costados desde las que disparaban. Con los hipopótamos uno no se metía. En cuanto los veías, echabas a correr. Sin pensarlo. El municipio segregado estaba inmerso en un constante estado de insurrección; siempre había alguien manifestándose o protestando en algún lado y había que reprimirlo. Mientras jugaba en casa de mi abuela, solía oír disparos, gritos o a la policía rociando a la gente con gas lacrimógeno.
Mis recuerdos de los hipopótamos y de las brigadas móviles son de cuando tenía cinco o seis años y por fin el apartheid se estaba viniendo abajo. Antes nunca había visto a la policía porque no podíamos arriesgarnos a que la policía me viera. Siempre que íbamos a Soweto, mi abuela se negaba a dejarme salir de casa. Si era ella la que estaba a mi cargo, decía: «No, no, no. Este niño no sale de casa». Yo podía jugar a nuestro lado de la tapia, en el jardín, pero no en la calle. Y allí, en la calle, era donde jugaban los demás niños. Mis primos y el resto de los chavales del barrio abrían la verja sin más, salían, se pasaban el día fuera a su aire y volvían cuando anochecía. Yo le suplicaba a mi abuela que me dejara salir.
—Por favor. Por favor, ¿puedo ir a jugar con mis primos?
—¡No! ¡Si te ven, se te llevan!
Durante mucho tiempo creí que mi abuela se refería a que los demás niños me iban a secuestrar, pero se refería a la policía. Podían llevarse a niños. Y de hecho, se los llevaban. Si eras un niño del color equivocado en la zona del color equivocado, el gobierno podía venir, quitarles la custodia a tus padres y meterte en un orfanato. Y para tener controlados los municipios segregados, el gobierno usaba a su red de impipis, o soplones anónimos que informaban de cualquier actividad sospechosa. También estaban los blackjacks, o personas negras que trabajaba para la policía. El vecino de mi abuela era un blackjack, y ella tenía que asegurarse de que él no estaba mirando cada vez que me metía o me sacaba a hurtadillas de la casa.
Mi abuela todavía cuenta la historia de cuando yo tenía tres años y, un día, harto de ser un prisionero, cavé un hoyo por debajo de la cancela de la entrada para coches de su casa y me escapé. A todo el mundo le entró el pánico. Una partida salió en mi búsqueda. Yo no tenía ni idea del peligro al que estaba exponiendo a todo el mundo. Podrían haber deportado a la familia entera, podrían haber arrestado a mi abuela, mi madre podría haber ido a la cárcel y yo seguramente habría terminado en el centro de acogida para niños de color.
De forma que me tenían dentro de casa. Aparte de los escasos paseos por el parque, los fragmentos de recuerdos que tengo de mi infancia son todos de puertas para adentro: mi madre y yo en su diminuto piso y yo solo en casa de mi abuela. No tenía amigos. No conocía a más niños que mis primos. No es que me sintiera solo; se me daba bien estar solo. Leía libros, jugaba con el juguete que tenía y me inventaba mundos imaginarios. Vivía dentro de mi cabeza. Y sigo viviendo dentro de ella. Todavía hoy me puedes dejar horas solo y estoy perfectamente feliz, entretenido con mis cosas. Tengo que acordarme de estar con otra gente.
Obviamente yo no era el único niño nacido de padres de distinto color durante el apartheid. Hoy en día viajo mucho alrededor del mundo, y cada poco me encuentro a otros sudafricanos mestizos. Nuestras historias empiezan todas igual. Tenemos más o menos la misma edad. Sus padres se conocieron en alguna fiesta clandestina de Hillbrow o de Ciudad del Cabo. Vivieron en pisos ilegales. La diferencia es que, en casi todos los demás casos, su familia emigró. El padre o la madre blancos los sacaron del país por Lesotho o Botswana y crecieron en el exilio, en Inglaterra, Alemania o Suiza, porque ser una familia racialmente mixta durante el apartheid era casi insoportable.
En cuanto Mandela salió elegido, por fin pudimos vivir como personas libres. Y los exiliados empezaron a regresar. Conocí al primero cuando tenía unos diecisiete años. Me contó su historia y yo le dije: «Un momento, ¿qué? ¿Quieres decir que podíamos habernos marchado? ¿Que existía esa opción?». Imagínate que te tiran de un avión. Te estrellas contra el suelo y te rompes todos los huesos. Luego vas al hospital y te curan y sigues con tu vida hasta que por fin consigues olvidarlo. Y un día viene alguien y te dice que existen los paracaídas. Pues así me sentí yo. No podía entender por qué nos habíamos quedado. Me fui directo a casa y se lo pregunté a mi madre.
—¿Por qué? ¿Por qué no nos marchamos y punto? ¿Por qué no nos fuimos a Suiza?
—Pues porque yo no soy suiza —me dijo ella, testaruda como siempre—. Este es mi país. ¿Por qué tendría que marcharme?
Sudáfrica es una mezcla de cosas viejas y nuevas, antiguas y modernas, y el cristianismo en Sudáfrica es un ejemplo perfecto. Adoptamos la religión de quienes nos habían colonizado, pero la mayoría de la gente conservó también las viejas creencias ancestrales por si acaso. En Sudáfrica, la fe en la Santísima Trinidad coexiste cómodamente con la creencia en formular conjuros y lanzarles maldiciones a tus enemigos.
Vengo de un país en el que la gente prefiere visitar a los sangomas —los chamanes y curanderos tradicionales, peyorativamente conocidos como santeros— que acudir a los doctores en medicina occidental. Vengo de un país en el que se ha detenido y juzgado a personas por brujería... en los tribunales. No estoy hablando del siglo XVIII. Estoy hablando de hace cinco años. Recuerdo que juzgaron a alguien por lanzarle un rayo a otra persona. Es algo muy frecuente en las reservas tribales. No hay edificios altos, hay muy pocos árboles y nada se interpone entre tú y el cielo, así que a la gente le caen rayos encima cada dos por tres. Y cuando a alguien lo mata un rayo, todo el mundo sabe que es porque alguien ha contratado a la Madre Naturaleza para asesinarlo. O sea, que si tenías alguna disputa con el muerto, alguien te acusa de asesinato y la policía llama a tu puerta.
—Señor Noah, está usted acusado de asesinato. Ha recurrido a la brujería para matar a David Kibuuka haciendo que le cayera un rayo encima.
—¿Qué pruebas tienen?
—La prueba es que a David Kibuuka le ha caído un rayo encima y ni siquiera estaba lloviendo.
Y vas a juicio. Y el tribunal lo preside un juez. Hay una lista de casos. Hay un fiscal. Tu abogado tiene que demostrar que no tenías móvil, repasar el análisis forense de la escena del crimen y presentar una recia defensa. El argumento de tu abogado no puede ser: «La brujería no existe». No, no, no. Porque perderás el juicio.