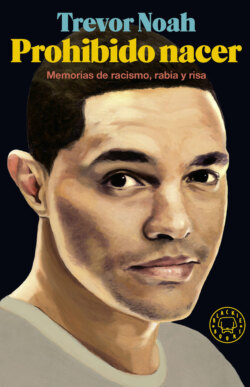Читать книгу Prohibido nacer - Trevor Noah - Страница 15
3 Trevor, reza
ОглавлениеMe crie en un mundo gobernado por mujeres. Mi padre era un hombre cariñoso y dedicado, pero yo solo estaba con él cuando y donde el apartheid me dejaba. Mi tío Velile, el hermano pequeño de mi madre, vivía con mi abuela, pero se pasaba la mayor parte del tiempo en la taberna del barrio, metiéndose en peleas.
La única figura masculina medio habitual en mi vida era mi abuelo, el materno, que daba una guerra considerable. Estaba divorciado de mi abuela y no vivía con nosotros, pero aun así lo veíamos bastante. Se llamaba Temperance Noah, lo cual tenía su coña, porque era lo contrario de un hombre moderado. Era bullicioso y escandaloso. En el barrio lo apodaban «Tat Shisha», que se podría traducir más o menos como «el abuelo sexy». Y eso exactamente es lo que era. Le encantaban las mujeres y a las mujeres les encantaba él. Se ponía su mejor traje y se paseaba por las calles de Soweto tarde sí y tarde no, haciendo reír a todo el mundo y encandilando a todas las mujeres que se encontraba. Tenía una sonrisa enorme y deslumbrante de dientes muy blancos, aunque falsos. En casa se quitaba la dentadura y yo lo veía hacer ese típico gesto con la boca como de estar comiéndose su propia cara.
Mucho más adelante nos enteramos de que era bipolar, pero hasta entonces simplemente lo teníamos por excéntrico. Una vez le cogió prestado el coche a mi madre para ir a la tienda a comprar leche y pan. Desapareció y no volvió hasta bien entrada la noche, cuando evidentemente ya no necesitábamos ni la leche ni el pan. Resultó que se había cruzado con una jovencita en la parada del autobús, y como él creía que las mujeres guapas no deberían tener que esperar el autobús, se había ofrecido para llevarla hasta su casa, que quedaba a tres horas. Mi madre se puso furiosa con él porque había vaciado un depósito entero de gasolina, que nos habría alcanzado para ir al trabajo y a la escuela durante una semana.
Cuando estaba de subidón mi abuelo era imparable, pero tenía unos cambios de humor espectaculares. De joven había sido boxeador, y un día me dijo que yo le había faltado al respeto y que me retaba a un combate de boxeo. Él tenía ochenta y tantos años y yo doce. Levantó los puños y se puso a dar vueltas a mi alrededor.
—¡Venga, Trevor! ¡Venga! ¡Puños en alto! ¡Pégame! ¡Te voy a demostrar que todavía soy un hombre! ¡Venga!
Yo no podía pegarle porque no podía pegar a una persona mayor de mi familia. Además, no me había peleado nunca y no iba a tener mi primera pelea con un octogenario. Así que fui corriendo a buscar a mi madre y ella lo hizo parar. El día después de su furia pugilística se lo pasó sentado en su sillón, sin moverse ni decir palabra en todo el día.
Temperance vivía con su segunda familia en las Meadowlands, y nosotros los visitábamos muy de vez en cuando porque mi madre tenía miedo de que nos envenenaran. Que era algo que podía pasar. La primera familia era la que heredaba, así que siempre existía el riesgo de que la segunda familia te envenenara. Era como Juego de tronos pero con gente pobre. Íbamos a aquella casa y mi madre me advertía:
—Trevor, no comas nada.
—Pero me muero de hambre.
—No, que nos pueden envenenar.
—Vale, pero entonces, ¿por qué no le rezo a Jesús y le pido que me quite el veneno de la comida?
—¡Trevor! ¡Sun’qhela!
Así que veíamos poco a mi abuelo, y cuando él no estaba, la casa la llevaban las mujeres.
Además de mi madre estaba mi tía Sibongile; ella y su primer marido, Dinky, tenían dos hijos, mis primos Mlungisi y Bulelwa. Sibongile era una fuerza de la naturaleza, una mujer fuerte en todos los sentidos y pechugona como mamá gallina. Dinky era chiquitín, que es lo que significa su nombre en inglés. Un retaco, vaya. También era un maltratador, aunque no del todo. Más bien intentaba serlo, pero no le salía bien. Intentaba estar a la altura de lo que él pensaba que tenía que ser un marido: dominante y controlador. Me acuerdo de que, de niño, alguien me dijo: «Si no pegas a tu mujer, es que no la quieres». Esas eran las cosas que les oías decir a los hombres en los bares y por la calle.
Dinky intentaba dárselas de patriarca. Le pegaba golpes y bofetadas a mi tía y ella aguantaba y aguantaba hasta que ya no podía más, y entonces le arreaba un guantazo a él y lo ponía otra vez en su sitio. Dinky siempre iba por ahí diciendo: «Yo a mi mujer la controlo». Y a ti te daban ganas de contestarle: «Dinky, en primer lugar, eso no es verdad. Y en segundo lugar, no te hace falta, porque ella te quiere». Me acuerdo de un día en que ella ya se había hartado de verdad. Yo estaba en el patio y Dinky salió de la casa poniendo el grito en el cielo. Sibongile salió detrás de él con una olla llena de agua hirviendo, insultándolo y amenazando con echársela por encima. En Soweto siempre se oían historias de hombres a los que les tiraban ollas de agua hirviendo; a menudo era el último recurso de las mujeres. Y el hombre tenía suerte si solo era agua. Había mujeres que usaban aceite de cocinar caliente. El agua era para cuando la mujer quería darle una lección a su hombre. El aceite significaba que quería terminar con la situación.
Mi abuela Frances Noah era la matriarca de la familia. Llevaba la casa, cuidaba a los niños, cocinaba y limpiaba. Mide apenas metro y medio y está toda encorvada por culpa de los años que se pasó en la fábrica, pero es dura como una piedra y todavía hoy sigue vivita y coleando y derrochando vitalidad. A diferencia de mi abuelo, que era grandullón y escandaloso, mi abuela es tranquila y cerebral y tiene la mente más despierta que nadie. Si quieres saber cualquier cosa de la historia de la familia, de los años 30 en adelante, ella te puede decir qué día, dónde y por qué pasó. Se acuerda de todo.
También vivía con nosotros mi bisabuela. La llamábamos Koko. Era supervieja, tenía noventa y muchos años y estaba encorvadísima y completamente ciega. Los ojos se le habían puesto blancos por culpa de las cataratas. No podía caminar sin que alguien la sostuviera. Siempre estaba sentada en la cocina, al lado de la estufa de carbón, enfundada en un montón de faldas largas y pañuelos y con una manta echada sobre los hombros. La estufa de carbón siempre estaba encendida. Se usaba para cocinar y para calentar la casa y el agua de la bañera. A mi bisabuela la poníamos allí porque era el lugar más caliente de la casa. Por las mañanas alguien la levantaba y la llevaba a sentarse a la cocina. Por las noches alguien la llevaba a la cama. Y eso era lo único que hacía, a todas horas y todos los días. Estar sentada al lado de la estufa. Era una mujer fantástica y estaba completamente lúcida. Simplemente no veía y no se podía mover.
Koko y mi abuela se sentaban y mantenían largas conversaciones, pero a mí, que tenía cinco años, Koko no me parecía una persona de verdad. Como su cuerpo no se movía, me daba la sensación de que era una especie de cerebro con boca. Nuestra relación se limitaba a una serie de instrucciones y respuestas; era como hablar con un ordenador.
—Buenos días, Koko.
—Buenos días, Trevor.
—¿Has comido, Koko?
—Sí, Trevor.
—Voy a salir, Koko.
—Vale, ten cuidado.
—Adiós, Koko.
—Adiós, Trevor.
No fue casualidad que me criara en un mundo gobernado por mujeres. El apartheid no me dejaba acercarme a mi padre porque era blanco, pero a casi todos los chavales a los que conocí de niño en la calle de mi abuela el apartheid también les había quitado a sus padres, aunque por razones distintas: trabajaban en alguna mina y solo podían ir a casa por vacaciones; los habían metido en la cárcel. O bien estaban en el exilio y luchando por la causa. Así que las mujeres se quedaban al mando del barco. Wathint’ Abafazi Wahtint’imbokodo! era su grito de guerra durante nuestra lucha por la liberación. «Cuando pegas a una mujer, estás pegando a una roca». En tanto que nación, reconocíamos el poder de las mujeres, pero en casa se las quería sometidas y obedientes.
En Soweto el vacío que dejaban los hombres ausentes lo llenaba la religión. Yo siempre le preguntaba a mi madre si no le resultaba difícil criarme ella sola, sin marido. Ella me contestaba:
—Que no viva con un hombre no quiere decir que no haya tenido marido. Mi marido es Dios.
Para mi madre, mi tía y mi abuela, y para todas las demás mujeres de nuestra calle, la vida giraba en torno a la religión. Había encuentros de oración diarios que se celebraban cada vez en una casa distinta. Allí nos reuníamos solamente las mujeres y los niños. Mi madre siempre le pedía a mi tío Velile que se uniera a nosotros, pero él decía: «Lo haría si hubiera más hombres, pero no puedo ser yo el único». Luego empezaban los cánticos y las oraciones y él sabía que le tocaba marcharse.
En los encuentros de oración, nos embutíamos en la sala de estar diminuta de la casa que tocara y nos poníamos en círculo. Luego nos íbamos turnando para ofrecer nuestras plegarias. Las abuelas hablaban de lo que les pasaba en el día a día. «Me alegro de estar aquí. He tenido una buena semana en el trabajo. Me han subido el sueldo y quiero decir gracias y alabado sea Jesús.» A veces sacaban la Biblia y decían: «Estos pasajes de las Escrituras me han hablado a mí y quizás os puedan ayudar a vosotras también». Luego cantaban un rato. Había una especie de almohadilla de cuero llamada «el compás» que se ataba a la palma de la mano para hacer de instrumento de percusión. Alguien se ponía a dar palmadas con ella para marcar el compás mientras todas las demás cantaban: Masango vulekani singene e Jerusalema. Masango vulekani singene e Jerusalema.
Así iba la cosa. Rezar, cantar, rezar. Cantar, rezar, cantar. Cantar, cantar, cantar. Rezar, rezar, rezar. Podían pasarse así horas enteras, aunque siempre terminaban con un «amén», y a veces se quedaban colgadas en aquel «amén» y lo prolongaban durante cinco minutos como mínimo. Ah-men. Ah-ah-ah-men. Ah-ah-ah-ah-men. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmen. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmm mmmmmmennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Por fin todo el mundo se despedía y se iba a casa. A la noche siguiente, casa distinta y misma rutina.
Los martes el encuentro de oración se celebraba en casa de mi abuela. Esto me llenaba de emoción por dos razones. Una: durante los cánticos me dejaban dar palmadas con el compás. Y dos, me encantaba rezar. Mi abuela siempre me decía que a ella le encantaban mis plegarias. Y creía que las mías eran más poderosas que las de los demás porque yo rezaba en inglés. Todo el mundo sabe que Jesús, que es blanco, habla inglés. Y que la Biblia está en inglés. Vale, la Biblia no la escribieron en inglés, pero nos llegó a Sudáfrica en inglés, así que para nosotros está en inglés. Y eso hacía que mis plegarias fueran las mejores, porque Jesús contesta primero las que están en inglés. ¿Cómo lo sabemos? No hay más que mirar a los blancos. Está claro que se comunican con la persona adecuada. Y a eso había que añadirle lo que Jesús dice en Mateo 19:14. «Dejad que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos». Así pues, si hay un niño rezando en inglés... y encima al Jesús blanco... es una combinación superpoderosa. Siempre que yo rezaba, mi abuela decía: «Esta plegaria va a tener respuesta. Lo noto».
Las mujeres del municipio segregado siempre tenían razones para rezar: problemas de dinero, un hijo detenido, una hija enferma o un marido alcohólico. Siempre que los encuentros de oración se celebraban en nuestra casa, y como yo rezaba tan bien, mi abuela me pedía que rezara por ellas. Se giraba hacia mí y me decía: «Trevor, reza». Y yo rezaba. Me encantaba. Mi abuela me había convencido de que Jesús contestaba mis plegarias. Y yo creía estar ayudando a la gente.
Soweto tenía algo mágico. Vale, era una cárcel diseñada por nuestros opresores, pero también nos proporcionaba una sensación de autodeterminación y control. Soweto era nuestro. Te daba unas esperanzas de progreso que no se encontraban en otras partes. En América el sueño es salir del gueto. En Soweto, como salir del gueto era imposible, el sueño era transformarlo.
Para el millón de personas que vivían en Soweto no había tiendas ni bares ni restaurantes. No había carreteras asfaltadas, tendido eléctrico básico ni un sistema de alcantarillado rudimentario. Pero cuando juntas a un millón de personas en un mismo sitio, siempre terminan ingeniándoselas para salir adelante. De esa forma había brotado una economía basada en el mercado negro, con toda clase de negocios instalados en las casas: talleres mecánicos, guarderías y tipos que vendían neumáticos reparados.
Los negocios más comunes eran las tiendas spaza y los shebeens. Las tiendas spaza eran colmados informales. Alguien construía un quiosco en su garaje, compraba pan y huevos al por mayor y luego se los vendía a la gente. En el municipio segregado todo el mundo compraba en cantidades diminutas porque nadie tenía dinero. La gente no podía permitirse comprar una docena entera de huevos. Pero sí que podías comprar dos huevos, porque con dos ya te llegaba para una mañana. Podías comprar un cuarto de bollo de pan o una taza de azúcar. Los shebeens eran bares ilegales situados en la parte de atrás de una casa. Sacaban sillas al patio, ponían un toldo y montaban un bar sin licencia. Los shebeens eran donde iban a beber los hombres después del trabajo, durante los encuentros de oración y básicamente a cualquier hora del día.
La gente construía sus casas igual que compraba los huevos: poquito a poco. El gobierno le asignaba una parcela de terreno a cada familia del municipio segregado. Primero te construías una choza en tu parcela, una estructura rudimentaria de contrachapado y uralita. Con el tiempo ahorrabas y te construías una pared de ladrillo. Una sola. Luego ahorrabas y construías otra pared. Al cabo de los años, la tercera, y por fin la cuarta. Ya tenías una habitación. A continuación empezabas a ahorrar para el tejado. Luego para las ventanas. Luego lo enyesabas todo. Entonces tu hija formaba su propia familia. Y como no tenían adonde ir, pues se venían todos a vivir contigo. Le añadías otra estructura de uralita a la habitación de ladrillo y, lentamente, con los años, la convertías también en una habitación como era debido para ellos. Ahora tu casa tenía dos habitaciones. Luego tres. Quizás cuatro. Y poco a poco, con el paso de las generaciones, seguías intentando llegar al punto de tener una casa.
Mi abuela vivía en la calle Orlando Este. Tenía una casa de dos habitaciones. No digo una casa con dos dormitorios. Digo una casa de dos habitaciones. Había un dormitorio y una sala de estar|cocina|todo lo demás. Habrá quien diga que vivíamos como pobres. Yo prefiero la expresión «con posibilidades». Mi madre y yo nos quedábamos allí durante las vacaciones escolares. Mi tía y mis primos vivían allí siempre que ella se peleaba con Dinky. Y todos dormíamos en el suelo de la misma habitación: mi madre, yo, mi tía, mis primos, mi tío, mi abuela y mi bisabuela. Los adultos tenían colchones de espuma individuales, y luego había un colchón de espuma grande para los niños, que desplegábamos en el medio.
En el patio de atrás había dos chozas que mi abuela alquilaba a inmigrantes y a jornaleros. En otro patio diminuto situado a un lado de la casa teníamos un melocotonero pequeñito, y al otro lado mi abuela tenía una entrada para coches. Jamás entendí por qué mi abuela tenía entrada para coches. No tenía coche. No sabía conducir. Y aun así tenía una entrada para coches. Todos nuestros vecinos tenían una, con verjas sofisticadísimas. Pero ninguno tenía coche. Ninguna de aquellas familias tenía perspectivas de llegar a tener uno. En Soweto quizás había un coche por cada mil personas, y sin embargo casi todo el mundo tenía un camino para meter el coche en sus parcelas. Era casi como si construir la entrada para el coche fuera un conjuro para que el coche se materializara. La historia de Soweto es la historia de sus entradas para coches. Es el reino de la esperanza.
Por desgracia, por elegante que fuera tu casa, había una cosa que nunca podías aspirar a mejorar: el retrete. No había agua corriente dentro de las casas, solamente un grifo comunitario al aire libre y una letrina exterior compartida entre seis o siete casas. Nuestra letrina estaba fuera, en un cobertizo de uralita que compartíamos con las casas vecinas. Dentro había una losa de cemento con un agujero en el medio y encima un asiento de retrete de plástico. En algún momento habíamos tenido también la tapa, pero ya hacía mucho que se había roto y había desaparecido. No teníamos dinero para papel higiénico, así que de la pared contigua al retrete colgaba una percha de alambre con papel de periódicos viejos para limpiarse. El papel de periódico era incómodo, pero por lo menos me mantenía informado mientras hacía mis necesidades.
Lo que no soportaba de la letrina eran las moscas. El pozo era muy hondo y siempre estaban allí abajo, comiendo del montón de excrementos, y yo tenía un miedo irracional a que subieran volando y se me metieran en el culo.
Una tarde, cuando yo tenía unos cinco años, mi abuela se fue a hacer unos recados y me dejó unas horas solo en casa. Estaba tumbado en el suelo del dormitorio, leyendo. Necesitaba ir al retrete, pero estaba lloviendo a cántaros y no tenía ninguna gana de salir para usar la letrina, de empaparme mientras corría hasta allí, de que me cayeran goteras encima, de los periódicos mojados ni de las moscas atacándome desde abajo. Y de pronto tuve una idea. ¿Para qué molestarme en ir a la letrina? ¿Por qué no ponía unos periódicos en el suelo, así, sin más, y hacía mis necesidades como un perrito? Aquella me pareció una idea brillante. Así que eso fue lo que hice. Cogí el periódico, lo desplegué en el suelo de la cocina, me bajé los pantalones y me puse en cuclillas y manos a la obra.
Cuando cagas, nada más sentarte aún no has entrado en materia. Todavía no eres una persona que caga. Estás en plena transición de persona a punto de cagar a persona que está cagando. No sacas de inmediato el smartphone o el periódico. Se tarda un minuto en soltar la primera caca y estar cómodo y concentrado. Hay que llegar a ese momento para que la situación se vuelva agradable.
Cagar es una experiencia potente. Tiene algo mágico, incluso profundo. Creo que Dios hizo que los humanos cagáramos como lo hacemos porque nos pone de nuevo en contacto con la tierra y nos aporta una dosis de humildad. Da igual quién seas, todos cagamos igual. Beyoncé caga. El papa caga. La reina de Inglaterra caga. Cuando cagamos, nos olvidamos de nuestros aires y de nuestro estatus, nos olvidamos de lo famosos o ricos que somos. Todo eso se desvanece.
Nunca eres más tú mismo que cuando estás cagando. Uno puede mear sin planteárselo, pero cagar, no. ¿Alguna vez has mirado a un bebé a los ojos mientras está cagando? Está teniendo un momento de conciencia plena de sí mismo. La letrina te estropea eso. La lluvia y las moscas te roban tu momento, y a nadie deberían robarle ese momento. Cuando aquel día me puse en cuclillas para cagar en el suelo de la cocina, me dije: Uau. No hay moscas. No hay estrés. Esto es genial. Me encanta. Yo sabía que había tomado una decisión excelente y estaba muy orgulloso de haberla tomado. Había alcanzado ese momento de relajación e introspección. Luego escudriñé distraídamente la cocina y eché un vistazo a mi izquierda, y allí, a un metro o dos, justo al lado de la estufa de carbón, estaba Koko.
Fue como esa escena de Parque Jurásico en la que los niños se giran y el T. rex está ahí mismo. Koko tenía sus ojos completamente blancos por las cataratas muy abiertos y los movía rápidamente de un lado a otro. Yo sabía que no podía verme, pero se le estaba empezando a arrugar la nariz. Notaba que estaba pasando algo.
Me entró el pánico. Yo estaba a medio cagar. Y lo único que puedes hacer cuando estás a medio cagar es terminar de cagar. Mi única opción era terminar tan en silencio y tan despacio como pudiera, de forma que decidí hacer eso mismo. A continuación: el golpecito muy suave del cagarro de niño sobre el periódico. La cabeza de Koko se volvió inmediatamente en dirección al ruido.
—¿Quién hay ahí? ¿Hola? ¿Hola?
Yo me quedé petrificado. Contuve la respiración y esperé.
—¿Quién hay ahí? ¿¡Hola!?
Me quedé callado, esperé y volví a empezar.
—¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Trevor? ¿Frances? ¿Hola? ¿Hola?
Luego se puso a llamar a la familia entera:
—¿Nombuyiselo? ¿Sibongile? ¿Mlungisi? ¿Bulelwa? ¿Quién hay ahí? ¿Qué está pasando?
Era como un juego; como si estuviera intentando esconderme y una anciana estuviera intentando encontrarme usando un sónar. Cada vez que ella decía mi nombre, yo me quedaba petrificado. Y se hacía el silencio total. «¿Quién hay ahí? ¿Hola?» Yo hacía una pausa, esperaba a que ella se volviera a reclinar en su silla y luego empezaba otra vez.
Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, terminé. Me puse de pie, recogí el papel de periódico, que no es la cosa más silenciosa del mundo, y lo doblé muuuuuuuuy despacio. Pero crujió.
—¿Quién hay ahí?
Hice otra pausa y esperé. Luego lo doblé un poco más, caminé hasta el cubo de basura, dejé mi pecado al fondo y lo cubrí cuidadosamente con el resto de los desperdicios. Por fin me volví de puntillas a la otra habitación, me encogí en mi colchón sobre el suelo y me hice el dormido. La cagada había llegado a buen puerto, sin letrina de por medio, y Koko no se había enterado de nada.
Misión cumplida.
Al cabo de una hora paró de llover, y mi abuela llegó a casa.
Nada más entrar, Koko la llamó.
—¡Frances! Gracias a Dios que estás aquí. Hay algo en casa.
—¿El qué?
—No lo sé, pero lo he oído y también lo he olido.
Mi abuela se puso a olisquear el aire.
—¡Dios bendito! Sí, yo también lo huelo. ¿Es una rata? ¿Algún bicho muerto? Viene de dentro de la casa, eso seguro.
Se puso a mirar por todos lados, bastante preocupada, y poco después, cuando ya estaba oscureciendo, mi madre volvió a casa del trabajo. Nada más entrar, mi bisabuela la llamó:
—¡Oh, Nombuyiselo! ¡Nombuyiselo! ¡Hay algo en casa!
—¡¿Qué?! ¿A qué te refieres?
Koko le contó la historia de los ruidos y los olores.
Luego mi madre, que tiene muy buen olfato, se puso a hurgar por la cocina, olisqueando.
—Sí, lo huelo. Lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar... —Fue hasta el cubo de la basura—. Está aquí dentro. —Revolvió el contenido, sacó el papel de periódico doblado de debajo, lo abrió y allí estaba mi pequeño zurullo. Se lo enseñó a mi abuela.
—¡Mira!
—¡¿Qué?! ¿¡Cómo ha llegado eso ahí?!
Koko, todavía ciega y todavía en su silla, se moría por saber qué estaba pasando.
—Pero ¡¿qué está pasando?! —exclamó—. ¡¿Qué está pasando?! ¡¿Lo habéis encontrado?!
—Es mierda —dijo mi madre—. Hay mierda en el fondo del cubo de la basura.
—Pero ¡¿cómo?! —dijo Koko—. ¡Si no había nadie en casa!
—¿Estás segura de que no había nadie?
—Sí. He llamado a todo el mundo. Y no ha venido nadie.
Mi madre ahogó una exclamación.
—¡Nos han embrujado!
Un demonio. Para mi madre, esa era la conclusión lógica. Porque así es como funciona la brujería. Si alguien os ha echado una maldición a ti o a tu casa, siempre encuentras un talismán o tótem, un mechón de pelo de la cabeza de un gato, alguna manifestación física del mal espiritual, la prueba de la presencia del demonio.
En cuanto mi madre encontró el zurullo, se armó la de Dios es Cristo. Aquello era grave. Tenían pruebas. A continuación, entró en el dormitorio.
—¡Trevor! ¡Trevor! ¡Levanta!
—¡¿Qué?! —dije yo, haciéndome el tonto—. ¡¿Qué está pasando?!
—¡Ven! ¡Hay un demonio en casa!
Mi madre me cogió de la mano y me sacó a rastras de la cama. Se llamó a todo el mundo a cubierta, era hora de pasar a la acción. Lo primero que teníamos que hacer era salir y quemar la mierda. Es lo que se hace con la brujería; la única forma de destruir la maldición es quemar el objeto físico. Salimos al patio y mi madre puso el periódico con mi mierdecilla en la entrada para coches, encendió una cerilla y le prendió fuego. Luego mi madre y mi abuela se quedaron de pie junto al zurullo en llamas, rezando y entonando cánticos de alabanza.
La conmoción no acabó ahí, porque cuando hay un demonio en la zona, se tiene que reunir la comunidad entera para expulsarlo. Si no formas parte de la plegaria, puede que el demonio se largue de mi casa y se vaya a la tuya y te maldiga a ti. Así que necesitábamos congregar a todo el mundo. Se dio la voz de alarma. Se transmitió la llamada. Mi diminuta abuela cruzó la verja y caminó calle arriba y calle abajo llamando a todas las demás abuelas para un encuentro de oración de emergencia.
—¡Venid! ¡Nos han embrujado!
Me quedé allí plantado, con mi mierda ardiendo en la entrada para coches y mi pobre y anciana abuela dando tumbos de un lado para otro de la calle en estado de pánico, y no supe qué hacer. Yo sabía que aquello no era ningún demonio, pero no iba a contar la verdad ni de coña. La paliza que me darían... Dios bendito. La sinceridad no era lo más recomendable cuando había palizas de por medio. Así que guardé silencio.
Al cabo de un rato llegó una tromba de abuelas con sus Biblias a cuestas; eran más de una docena. Cruzaron la verja y subieron por la entrada para coches. Entraron en casa y abarrotaron la sala. Era, con diferencia, el encuentro de oración más multitudinario que habíamos tenido. Era lo más grande que había pasado en la historia de nuestra casa, punto. Todo el mundo se sentó en círculo a rezar y a rezar, y rezaron con vigor. Las abuelas cantaban y murmuraban y se mecían de atrás hacia delante, hablando en lenguas extrañas. Yo hice lo que pude para mantener la cabeza gacha y no meterme en aquello. Pero entonces mi abuela estiró el brazo hacia atrás, me agarró, tiró de mí hasta colocarme en medio del círculo y me miró a los ojos.
—Trevor, reza.
—¡Sí! —dijo mi madre—. ¡Ayúdanos! Reza, Trevor. ¡Rézale a Dios para que mate al demonio!
Me quedé aterrado. Yo creía en el poder de la oración. Sabía que mis plegarias funcionaban. De forma que si le pedía a Dios que matara a la criatura que había dejado la mierda, y la criatura que había dejado la mierda era yo, entonces Dios me mataría a mí. Me quedé petrificado. No sabía qué hacer. Pero todas las abuelas me estaban mirando, de forma que recé, avanzando a trompicones y como pude:
Querido Dios, por favor, protégenos, hum, ya sabes, de quien sea que ha hecho esto, pero bueno, en realidad no sabemos qué ha pasado exactamente, lo mismo ha sido un malentendido, y ya sabes, tal vez no deberíamos juzgar de forma precipitada cuando no sabemos bien qué ha pasado y... o sea, claro que tú lo sabes mejor, Padre Celestial, pero quizás esta vez no haya sido en realidad un demonio, porque quién puede saberlo seguro, así que quizás puedas perdonar a quien lo haya hecho...
No fue mi mejor actuación. Al final terminé como pude y me volví a sentar. Las plegarias continuaron. Siguieron durante un buen rato. Rezar, cantar, rezar. Cantar, rezar, cantar. Cantar, cantar, cantar. Rezar, rezar, rezar. Por fin decidieron que el demonio se había marchado ya y que la vida podía continuar, así que hicimos el gran «amén» y todo el mundo dio las buenas noches y se fue a casa.
Aquella noche me sentí fatal. Antes de irme a la cama, recé en silencio: «Dios, siento mucho todo esto. Sé que no ha estado bien». Porque yo lo sabía: Dios atiende tus plegarias. Dios es tu padre. Es el hombre que está siempre presente, el que cuida de ti. Cada vez que tú rezas, Él deja de hacer lo que está haciendo y se toma un momento para escuchar, y yo lo había sometido a dos horas enteras de abuelitas rezando cuando sabía que, con todo el dolor y el sufrimiento que había en el mundo, Él tenía cosas más importantes que hacer que lidiar con mi mierda.
Cuando yo era chaval nuestras cadenas de televisión emitían series americanas: Un médico precoz, Se ha escrito un crimen y Rescate 911 con William Shatner. La mayoría estaban dobladas a idiomas africanos. ALF estaba en afrikaans. Transformers estaba en sotho. Si querías verlas en inglés, sin embargo, el audio original americano se retransmitía simultáneamente por la radio. Podías quitarle el sonido al televisor y escucharlo por la radio. Viendo aquellos programas me di cuenta de que siempre que salían negros en la tele hablando idiomas africanos, a mí me resultaban familiares. Me sonaban como tenían que sonar. Pero luego los escuchaba en la retransmisión simultánea de la radio y todos tenían acento de negros americanos. Mi percepción de ellos cambiaba. Ya no me resultaban familiares. Ahora me parecían extranjeros.
El idioma trae consigo una identidad y una cultura, o por lo menos la percepción de estas dos cosas. Un idioma común dice: «somos iguales». Una barrera idiomática dice: «somos distintos». Los arquitectos del apartheid entendían esto. Parte de la estrategia para dividir a la gente negra consistió en tenernos bien separados no solo físicamente, sino también por medio del idioma. En las escuelas bantúes, a los niños únicamente les enseñaban a hablar en su idioma local. Los niños zulús aprendían en zulú. Los niños tswana aprendían en tswana. Y así caíamos en la trampa que el gobierno nos había puesto y nos peleábamos entre nosotros, creyéndonos distintos.
Lo genial del idioma es que se puede usar de esa misma forma tan fácil para lo contrario: para convencer a la gente de que es igual. El racismo nos enseña que el color de la piel nos distingue. Pero como el racismo es estúpido, es fácil engañarlo. Si eres racista y conoces a alguien que no tiene tu aspecto, el hecho de que no pueda hablar como tú refuerza tus prejuicios racistas. Esa persona es distinta, menos inteligente. Un científico brillante puede cruzar la frontera de México para vivir en América, pero si habla un inglés macarrónico la gente dirá:
—Eh, no confío en este tipo.
—Pero si es científico.
—En ciencia mexicana, quizás. No confío en él.
Sin embargo, si la persona que no tiene el mismo aspecto que tú habla el mismo idioma, tu cerebro se cortocircuita porque tu programa racista no incluye esas instrucciones en el código. «Espera, espera», dice tu mente, «el código del racismo dice que si no tiene la misma apariencia que yo, no es como yo, pero el código del idioma dice que si habla como yo... es como yo. Algo va mal. No entiendo qué está pasando».