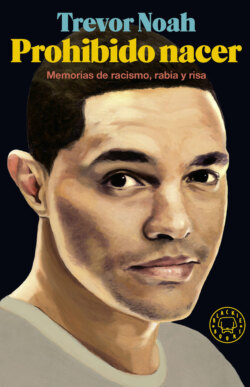Читать книгу Prohibido nacer - Trevor Noah - Страница 16
4 Camaleón
ОглавлениеUna tarde, estaba jugando a los médicos con mis primos. Yo era el doctor y ellos mis pacientes. Estaba operando a mi prima Bulelwa del oído con una caja de cerillas cuando le perforé el tímpano por accidente. Se armó la de Dios. Mi abuela vino corriendo de la cocina. Kwenzeka ntoni? «¡¿Qué está pasando?!» A mi prima le salía sangre de la oreja. Todos llorábamos. Mi abuela curó a Bulelwa y se aseguró de pararle la hemorragia, pero nosotros seguimos llorando, porque estaba claro que habíamos hecho algo que no teníamos que hacer y sabíamos que nos iban a castigar. Mi abuela terminó de curarle el oído a Bulelwa, se quitó el cinturón y le arreó una paliza tremenda. Luego le arreó otra paliza tremenda a Mlungisi. A mí no me tocó ni un pelo.
Aquella misma noche, cuando mi madre volvió del trabajo, se encontró a mi prima con la oreja vendada y a mi abuela llorando sentada a la mesa de la cocina.
—¿Qué ha pasado? —le preguntó mi madre.
—Oh, Nombuyiselo —le dijo ella—. Trevor es malísimo. Es el niño más malo que he visto en mi vida.
—Pues entonces tienes que pegarle.
—No puedo pegarle.
—¿Por qué no?
—Porque no sé pegar a un niño blanco —dijo—. A un niño negro, sí. A un niño negro le pegas y se queda igual de negro. Trevor, cuando le pegas, se pone todo azul y verde y amarillo y rojo. Nunca he visto nada parecido. Me da miedo romperlo. No quiero matar a una persona blanca. Tengo mucho miedo. No pienso tocarlo. —Y nunca lo hizo.
Mi abuela me trataba como si yo fuera blanco. Mi abuelo también, pero de forma más extrema todavía. Me llamaba «el señor». Cuando íbamos en coche, insistía en llevarme como si fuera mi chofer.
—El señor se tiene que sentar siempre en el asiento de atrás.
Yo nunca lo cuestionaba. ¿Qué iba a decirle? «¿Creo que tu percepción de la raza es problemática, abuelo?» No, yo tenía cinco años. Así que me sentaba detrás.
Ser «blanco» en una familia de negros tenía tantas ventajas que no voy a fingir que no era así. Yo me lo pasaba bomba. Mi familia hacía básicamente lo mismo que hace el sistema judicial americano: tratarme a mí con mayor benevolencia que a los chavales negros. Por las mismas trastadas que a mis primos les hubieran costado un castigo, a mí me daban un aviso y me dejaban irme de rositas. Y yo me portaba peor que ninguno de mis primos. Peor con mucha diferencia. Cada vez que se rompía algo o que alguien robaba las galletas de la abuela, era yo. Siempre estaba liándola.
Mi madre era la única fuerza que yo temía de verdad. Ella creía que si no pegabas a un niño lo estabas malcriando. Pero todos los demás decían: «No, él es distinto», y me lo pasaban todo por alto. Por el hecho de haberme criado así, aprendí lo fácil que les resulta a los blancos acomodarse a un sistema que les otorga a ellos todas las recompensas. Yo sabía que a mis primos les pegaban por cosas que había hecho yo, pero no me interesaba cambiar la perspectiva de mi abuela, porque entonces me pegarían a mí también. ¿Y para qué iba a hacer eso? ¿Para sentirme mejor? Que me pegaran no me hacía sentirme mejor. Podía elegir: o bien defender la justicia racial en nuestro hogar o disfrutar de las galletas de mi abuela. Y elegí las galletas.
En aquella época yo no pensaba que el tratamiento especial que recibía tuviera nada que ver con el color de mi piel. Pensaba que tenía que ver con el hecho de ser Trevor. Nadie decía: «A Trevor no le pegan porque es blanco». Decían: «A Trevor no le pegan porque es Trevor». Trevor no puede salir. Trevor no puede ir a ninguna parte sin supervisión. «Es porque soy yo», me decía a mí mismo, «eso lo explica todo». Yo no tenía otros referentes. No había otros chavales mestizos a mi alrededor que me permitieran decir: «Ah, esto nos pasa a nosotros».
En Soweto vivían casi un millón de personas. El noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento de ellas eran negras; el resto era yo. Era famoso en mi vecindario por el color de mi piel. Suponía algo tan fuera de lo ordinario que la gente me usaba como punto de referencia para dar indicaciones de cómo llegar a los sitios. «La casa de la calle Majalina. Cuando llegue a la esquina verá a un niño de piel clara. Entonces doble a la derecha.»
Siempre que los chavales de la calle me veían, se ponían a gritarme: Indoda yomiungu!, «¡El hombre blanco!». Algunos salían corriendo. Otros llamaban a sus padres para que vinieran a verme. Otros se me acercaban y trataban de tocarme para ver si yo era real. Se armaba un jaleo tremendo. Lo que yo no entendía por entonces era que realmente los demás niños no tenían ni idea de lo que era una persona blanca. Los niños negros del municipio segregado no salían nunca de allí. Muy poca gente tenía televisión. Habían visto pasar a la policía blanca en sus coches, sí, pero nunca habían tenido trato con una persona blanca cara a cara.
Cada vez que yo iba a un funeral, la familia del difunto levantaba la vista, me veía y dejaba de llorar. Me saludaban con la mano y exclamaban: «¡Oh!», como si estuvieran más impresionados por mi llegada que por la muerte de su ser querido. Creo que la gente tenía la sensación de que de pronto el muerto era más importante porque había asistido una persona blanca a su funeral.
Después del funeral, el cortejo fúnebre iba a la casa de la familia del difunto para comer. Podían congregarse cien personas, y tenías que darles de comer a todas. Normalmente lo que se hacía era comprar una vaca y sacrificarla; luego venían tus vecinos y te ayudaban a cocinarla. Los vecinos y conocidos comían en el patio o en la calle y la familia comía dentro. Sin embargo, en todos los funerales a los que iba, yo comía dentro. La familia me veía y me invitaba a entrar. Awunakuvumela umntana womlungu ame ngaphandle. Yiza naye apha ngaphakathi. «No puedes dejar que el niño blanco se quede fuera. Tráelo dentro».
De niño yo entendía que la gente era de colores distintos, pero en mi cabeza el blanco, el negro y el marrón eran como diferentes tipos de chocolate. Mi padre era el chocolate blanco, mi madre el negro y yo el chocolate con leche. Pero todos éramos chocolate. Yo no sabía que aquello tuviera que ver con la «raza». No sabía qué era la raza. Mi madre nunca se refería a mi padre diciendo que era blanco ni a mí diciendo que era mestizo. De forma que cuando los demás niños de Soweto me llamaban blanco, a pesar de que yo era de color marrón claro, simplemente pensaba que se equivocaban de tono y que quizás no habían aprendido bien los colores. «Ah, sí, amigo mío. Has confundido el celeste con el turquesa. Es una confusión comprensible. No eres el primero al que le pasa.»
Enseguida descubrí que la forma más rápida de salvar la distancia entre las razas era por medio del idioma. Soweto era un crisol de culturas. Había familias de muchas tribus y reservas distintas. La mayoría de los niños del municipio segregado solamente conocían el idioma que se hablaba en su casa, pero yo sabía varios idiomas porque había crecido en una casa donde no había más remedio que aprenderlos. Mi madre se aseguró de que el inglés fuera el primer idioma que yo aprendiera. Si eres negro en Sudáfrica, hablar inglés es lo único que te puede ayudar. El inglés es el idioma del dinero. Saber inglés se equipara con la inteligencia. Si estás buscando trabajo, el inglés marca la diferencia entre que te lo den y quedarte en el paro. Si estás en el banquillo de los acusados, el inglés marca la diferencia entre quedar en libertad con una simple multa o ir a la cárcel.
Después del inglés, el segundo idioma que hablábamos en mi casa era el xhosa. Cuando mi madre estaba enfadada, recurría a su idioma natal. Y como yo no paraba quieto, estaba muy versado en las expresiones de amenaza xhosa. Fueron las primeras frases que aprendí, principalmente en aras de mi propia seguridad; expresiones como Ndiza kubetha entloko, «Te voy a arrear en toda la cabeza», o Sidenge ndini somntwana, «Pedazo de niño idiota». El xhosa es un idioma muy apasionado. Además, mi madre había aprendido varios idiomas por ahí. Había aprendido zulú porque se parecía al xhosa. Hablaba alemán por mi padre. Hablaba afrikaans porque era útil saber el idioma de tus opresores. Y el sotho lo había aprendido en las calles.
Viviendo con mi madre, vi cómo ella usaba el idioma para cruzar fronteras, gestionar situaciones y moverse por el mundo. Una vez estábamos en una tienda y el tendero, delante de nuestras narices, se dirigió a su guardia de seguridad y le dijo en afrikaans: Volg daai swartes, netnou steel hulle iets. «Sigue a estos negros por si roban algo»
Mi madre se giró y le dijo en un afrikaans elegante y fluido: Hoekom volg jy nie daai swartes sodat jy hulle kan help kry waarna hulle soek nie? «¿Y por qué no sigue a estos negros para ver si puede ayudarlos a encontrar lo que buscan?»
—Ag, jammer! —dijo el hombre, disculpándose en afrikaans. A continuación, y esto fue lo gracioso, no se disculpó por ser racista. Se limitó a disculparse por dirigir su racismo contra nosotros—. Ay, lo siento mucho —dijo—. Pensaba que erais como los demás negros. Ya sabéis cómo les gusta robar.
Yo aprendí a usar el idioma igual que mi madre. Me dedicaba a transmitir de forma simultánea: te emitía el programa directamente en tu idioma. La gente me miraba con recelo por el mero hecho de ir por la calle. «¿De dónde eres?», me preguntaban. Y yo contestaba en el idioma en el que se estuvieran dirigiendo a mí y usando el mismo acento que ellos. Había un breve momento de confusión y luego la mirada de recelo desaparecía. «Ah, vale. Pensaba que no eras de aquí. No hay problema, pues.»
Esto se convirtió en una herramienta que me serviría toda mi vida. Un día, de joven, iba caminando por la calle cuando se me acercó por detrás un grupo de zulús y les oí planear cómo iban a atracarme. Asibambe le autie yomlungu. Phuma ngapha mina ngizoqhamuka ngemuva kwakhe. «Vamos a por ese blanco. Tú ve por la izquierda y yo me acerco a él por detrás.» No sabía qué hacer. No me podía escapar, así que me giré de golpe y les dije: Kodwa bafwethu yingani singavele sibambe umuntu inkunzi? Asenzeni. Mina ngikulindele. «Eh, tíos, ¿por qué no atracamos a alguien juntos? Yo estoy dispuesto. ¡Venga, vamos!»
Los tipos se quedaron un momento pasmados y luego se echaron a reír.
—Oh, perdón, colega. Nos hemos confundido. No queríamos robarte a ti. Queríamos robar a algún blanco. Que tengas un buen día, chaval.
Habían estado dispuestos a usar la violencia conmigo hasta que les hice creer que éramos de la misma tribu, y entonces pasamos a ser amigos. Aquel y otros muchos incidentes menores de mi vida me hicieron darme cuenta de que el idioma, todavía más que el color, define quién eres para la gente.
Me convertí en un camaleón. No cambiaba de color, pero sí que podía cambiar tu percepción de mi color. Si me hablabas en zulú, yo te contestaba en zulú. Si me hablabas en tswana, yo te contestaba en tswana. Quizás no tuviera la misma apariencia que tú, pero si hablaba como tú, me convertía en ti.
A medida que el apartheid tocaba a su fin, las escuelas privadas de la élite de Sudáfrica empezaron a aceptar a niños de todos los colores. La empresa de mi madre ofrecía becas y ayudas para familias humildes, y ella se las apañó para meterme en el Maryvale College, una escuela católica privada y cara. Monjas dando clase, misa los viernes y toda la pesca. Empecé el parvulario a los tres años y la primaria a los cinco.
En mi clase había de todo. Niños negros, blancos, indios y de color. La mayoría de los chicos blancos eran bastante adinerados. La mayoría de los de otros colores, no. Pero gracias a las becas, todos nos sentábamos a la misma mesa. Llevábamos las mismas americanas marrones, los mismos pantalones de tela y las mismas camisas grises. Todos teníamos los mismos libros y a los mismos profesores. No había separación de razas. En cada pandilla había niños de todos los colores.
Aun así, algunos niños sufrían burlas y acoso, pero por los motivos típicos: por ser gordo o flaco, por ser alto o bajito, por ser listo o tonto. No recuerdo que nadie se metiera con nadie por su raza. No tuve que aprender a poner límites a las cosas que me gustaban o me disgustaban. El margen para explorarme a mí mismo fue muy amplio. Me gustaron chicas blancas y chicas negras. Nadie me preguntaba qué era. Era Trevor.
Fue una experiencia maravillosa, pero tuvo la desventaja de mantenerme resguardado de la realidad. Maryvale era un oasis que me mantenía apartado de la realidad, un lugar cómodo donde yo podía evitar tomar una decisión difícil. Pero el mundo real no desaparece sin más. El racismo existe. Hay gente a la que hacen daño, y solamente porque no te lo hagan a ti, no quiere decir que no suceda. Y en algún momento vas a tener que elegir. Blanco o negro. Elige un bando. Puedes intentar esconderte. Puedes decir: «Oh, yo paso de elegir bando». Pero en algún momento la vida te obligará a elegir uno.
Al terminar sexto curso, dejé Maryvale para ingresar en la escuela primaria H. A. Jack, que era una escuela pública. Antes de empezar tuve que hacer un examen de ingreso, y basándose en los resultados del examen, la orientadora de la escuela me dijo: «vas a estar en las clases de los listos, las clases A». Así que me presenté el primer día de colegio, fui a mi aula y me encontré con que casi todos los treinta y pico chavales de mi clase eran blancos. Había un chaval indio, uno o dos negros y yo.
Luego vino el recreo. Salimos al patio y vi que había chicos negros por todas partes. Era un océano negro, como si alguien hubiera abierto un grifo y el negro hubiera empezado a manar a chorro. Yo me dije: «¿Dónde estaban escondidos todos estos?». Los chicos blancos que había conocido aquella mañana se fueron en una dirección y los negros en otra, y yo me quedé en el medio, completamente confundido. ¿Acaso íbamos a juntarnos todos más tarde? No entendía lo que estaba pasando.
Yo tenía once años y fue como si estuviera viendo mi país por primera vez. En los municipios segregados no se veía la segregación, porque todo el mundo era negro. En el mundo blanco, siempre que mi madre me llevaba a la iglesia de los blancos, nosotros éramos los únicos negros, y mi madre no se separaba de nadie. Le daba igual. Iba y se sentaba en medio de los blancos. Y en Maryvale, los chicos se mezclaban con normalidad y siempre estaban todos juntos. Antes de aquel día, yo nunca había visto a gente junta y al mismo tiempo separada, ocupando el mismo espacio pero decidiendo no relacionarse entre ellos de ninguna manera. En un instante pude ver y sentir cómo se trazaban las fronteras. Los grupos se movían por el patio, por las escaleras y por el pasillo siguiendo un esquema de colores. Era una locura. Miré a los chicos blancos a los que había conocido aquella mañana. Diez minutos antes estaba convencido de que eran mayoría en esa escuela. Ahora me daba cuenta de que eran muy pocos comparado con el resto.
Me quedé allí, en aquella tierra de nadie en mitad del patio, solo y sin saber qué hacer, hasta que al final me rescató el chaval indio de mi clase, un tal Theesan Pillay. Theesan era uno de los poquísimos chavales indios de mi escuela, de forma que se había fijado inmediatamente en mí, a las claras otro forastero.
—¡Hola, mi colega anómalo! Estás en mi clase. ¿Quién eres? ¿Cuál es tu historia? —Nos pusimos a charlar y nos hicimos amigos. Me adoptó como si él fuera el Pillastre Dawkins y yo el perplejo Oliver.
A lo largo de la conversación salió a la luz que yo hablaba varios idiomas africanos, y a Theesan le pareció el truco más asombroso del mundo que un chico de color hablara idiomas de negros. Me llevó hasta un grupo de chavales negros.
—Decid algo —les propuso—, ya veréis cómo os entiende.
Un chico dijo algo en zulú y yo le contesté en zulú. Todo el mundo me vitoreó. Otro chico dijo algo en xhosa y yo le contesté en xhosa. Más vítores. Theesan se pasó el resto del recreo llevándome con distintos grupos de chicos negros del patio.
—Enséñales tu truco —me decía—. Haz eso de los idiomas.
Los chavales negros estaban fascinados. En Sudáfrica era rarísimo encontrar a una persona blanca o mestiza que hablara idiomas africanos; el apartheid les había enseñado que aquellos idiomas eran indignos de ellos. Así pues, el hecho de hablar como aquellos chavales negros hizo que les cayera simpático de inmediato.
—¿Por qué hablas nuestros idiomas? —me preguntaban.
—Porque soy negro —les decía yo—. Como vosotros.
—No eres negro.
—Sí lo soy.
—No lo eres. ¿Es que no te has visto?
Al principio estaban confusos. Por mi color, me tomaban por un mestizo a quien le iba mal en la vida, pero el hecho de hablar los mismos idiomas significaba que pertenecíamos a la misma tribu. Solamente tardaron un instante en entenderlo. Y yo también.
En un momento dado, me dirigí a uno de ellos y le dije:
—Eh, ¿por qué no os veo en ninguna de mis clases?
Resultó que ellos iban a las clases B, que también eran las clases de los negros. Aquella tarde volví a las clases A y hacia el final del primer día ya me había dado cuenta de que no eran para mí. De pronto sabía quién era mi gente y quería estar con ella. Así que fui a ver a la orientadora.
—Me gustaría cambiarme —le dije—. Me gustaría ir a las clases B.
Ella se quedó confundida.
—Uy, no —me dijo—. Yo creo que eso no te conviene.
—¿Por qué no?
—Pues porque esos chicos son... ya sabes.
—No, no lo sé. ¿Qué quiere decir?
—Mira —me dijo—, tú eres un chico listo. No te conviene estar en esa clase.
—Pero las clases son las mismas, ¿no? El inglés es el inglés. Las matemáticas son las matemáticas.
—Sí, pero esa clase es... esos chicos no te van a dejar avanzar. Te conviene estar en la clase de los listos.
—Pero también debe de haber chicos listos en la clase B, ¿no?
—Pues no.
—Pero todos mis amigos están ahí.
—No te conviene ser amigo de esos chicos.
—Sí me conviene.
Y seguimos erre que erre. Al final se puso muy seria y me dio un aviso:
—¿Te das cuenta del efecto que eso va a tener en tu futuro? ¿Entiendes a qué estás renunciando? Esto tendrá un impacto en las oportunidades que se te presenten durante el resto de tu vida.
—Correré ese riesgo.
Me trasladé a las clases B con los chicos negros. Decidí que prefería avanzar despacio con gente que me caía bien que avanzar deprisa con gente a la que no conocía.
Estar en la H. A. Jack me hizo darme cuenta de que era negro. Antes de aquel recreo yo nunca había tenido que elegir, pero en cuanto me obligaron a elegir, elegí ser negro. El mundo me veía como una persona de color, pero yo no me pasaba la vida mirándome a mí mismo. Me pasaba la vida mirando a los demás. Y me veía a mí mismo como la gente que me rodeaba, y la gente que me rodeaba era negra. Mis primos eran negros, mi madre era negra, mi abuela era negra. Y como yo tenía un padre blanco y había ido a catequesis con los blancos, me llevaba bien con los chicos blancos, pero no eran mi gente. Yo no formaba parte de su tribu. Los chicos negros, sin embargo, me aceptaban. «Vente con nosotros», me decían. «Eres de los nuestros». Con los chicos negros yo no estaba todo el tiempo intentando ser. Con los chicos negros yo simplemente era.
Antes del apartheid, las personas negras que habían recibido una educación formal lo habían hecho bajo la tutela de los misioneros europeos, un contingente de extranjeros entusiastas y ansiosos por cristianizar y occidentalizar a los nativos. En las escuelas de las misiones, la gente negra aprendía inglés, literatura europea, medicina y leyes. No es ninguna coincidencia que casi todos los líderes negros importantes del movimiento antiapartheid, desde Nelson Mandela a Steve Biko, estudiaran con los misioneros; un hombre instruido es un hombre libre, o al menos un hombre que anhela la libertad.
Por consiguiente, la única forma de hacer que funcionara el apartheid era lisiar a la mente negra. Durante el régimen de segregación, el gobierno construyó lo que se conocería como escuelas bantúes. En las escuelas bantúes no se enseñaba ni ciencia ni historia ni civismo. Se enseñaba el sistema de medidas y nociones de agricultura: a contar patatas, asfaltar caminos, cortar leña y arar el campo. «Al bantú no le sirve de nada aprender historia y ciencia porque es un ser primitivo», decía el gobierno. «Solo servirá para desorientarlo y enseñarle unos campos en los que no puede pastar». Al menos hay que reconocerles que estaban siendo sinceros. ¿Para qué educar a un esclavo? ¿Para qué enseñarle latín si su único trabajo va a ser cavar zanjas?
El gobierno ordenó a las escuelas de las misiones que se adaptaran al nuevo temario o que cerraran. La mayoría cerraron, y a los niños negros se los obligó a meterse como sardinas en lata en aulas de escuelas destartaladas y a menudo con unos maestros que apenas sabían leer y escribir. A nuestros padres y abuelos les enseñaron con pequeñas cantinelas instructivas, igual que le enseñas las formas y los colores a un niño de parvulario. Mi abuelo me solía cantar aquellas canciones y nos reíamos de lo tontas que eran. Dos por dos es cuatro. Tres por dos es seis. La la la la la. Estamos hablando de varias generaciones de adultos ya plenamente crecidos a quienes enseñaron así.
Lo que pasó con la educación en Sudáfrica, tanto con las escuelas de las misiones como con las escuelas bantúes, nos permite comparar bastante bien a los dos grupos de blancos que nos oprimieron, los británicos y los afrikáneres. La diferencia entre el racismo británico y el racismo afrikáner era que por lo menos los británicos les daban a los nativos algo a lo que aspirar. Si eran capaces de aprender a hablar un inglés correcto y a vestirse con ropa como Dios manda, quizás algún día pudieran ser admitidos en la sociedad. Los afrikáneres nunca nos dieron esa opción. El racismo británico decía: «si el mono puede andar como un hombre y hablar como un hombre, quizás sea un hombre». El racismo afrikáner decía: «¿Para qué vamos a darle un libro a un mono?».