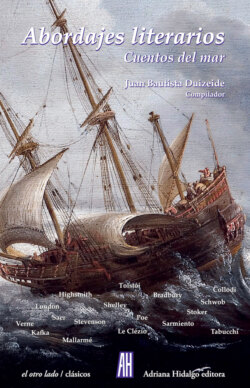Читать книгу Abordajes literarios - VV. AA. - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEdmundo de Amicis
Para no volver
(En el océano, 1889)
Cuando llegué, hacia la tarde, había ya comenzado el embarque de los emigrantes hacía una hora, y el Galileo, unido al muelle por su planchada, seguía tragando miseria: una interminable procesión de gente, que salía en grupos del edificio situado en frente, donde un policía examinaba los pasaportes. Como en su mayoría habían pasado la noche al aire libre, acurrucados como perros por las calles de Génova, estaban cansados y sin poderse tener de sueño. Obreros, campesinos, mujeres con niños al pecho, muchachitos con la chapa de hojalata del asilo aún colgada del cuello; casi todos llevaban una silla de tijera al brazo, sacos y valijas de todo tipo en las manos o sobre las cabezas, cobertores y mantas, y el pasaje con el número de cubil apretado entre los labios. Pobres mujeres, con un niño en cada mano, sostenían gruesos bultos con los dientes; viejas campesinas calzadas con abarcas, levantándose la saya por no enredarse en los obstáculos de la cubierta, desnudaban sus piernas secas; muchos iban descalzos, con los zapatos al hombro. De vez en cuando, por entre aquella miseria, pasaban señores vestidos con elegantes guardapolvos, curas, señoras con grandes sombreros adornados de plumas, sosteniendo en sus brazos un perrito, una sombrerera, un puñado de novelas francesas en una vieja edición Lévy. De pronto se interrumpía la procesión humana, y bajo una tempestad de palos y blasfemias avanzaba una tropa de bueyes y carneros, que al llegar a bordo se desbandaban espantados, confundiéndose los mugidos y balidos con los relinchos de los caballos de proa, con los gritos de los marineros y de los estibadores, con el estrépito ensordecedor de la grúa de vapor que levantaba por los aires baúles y cajas. Después se reanudaba el desfile de emigrantes: caras y trajes de cada parte de Italia, robustos trabajadores de ojos apesadumbrados, viejos harapientos y sucios, mujeres embarazadas, muchachas alegres, jóvenes sonrientes, aldeanos en mangas de camisa, chicos detrás de otros chicos que apenas se alzaban sobre la cubierta en medio de tanta confusión de pasajeros, empleados del barco, de la Compañía y aduaneros, y quedaban atontados o se perdían como en una plaza llena de gente. A las dos horas de haber empezado el embarque, el vapor, siempre inmóvil, como un enorme cetáceo agarrado con sus dientes a la orilla, seguía sorbiendo sangre italiana.
Según subían los emigrantes, iban pasando por delante de una mesa tras de la cual estaba sentado el comisario, que los reunía en grupos de a media docena llamados ranchos, y anotaba sus nombres en un formulario impreso que entregaba al más anciano para que con él fuese a la cocina a pedir, en las horas fijadas por el reglamento, la comida. Las familias compuestas por menos de seis personas se hacían inscribir junto a sus conocidos o con los primeros que aparecieran; en todos se traslucía un vivo temor de ser engañados en la cuenta de las mitades y cuartas partes de puesto para los muchachos y los niños más pequeños: esa desconfianza invencible que inspira al campesino todo hombre con pluma en mano. Surgían discusiones, se oían lamentos y protestas. Luego, las familias debían separarse: los hombres por un lado, las mujeres con los niños por otro, eran conducidos a sus alojamientos. Inspiraba compasión ver descender penosamente a aquellas mujeres por las empinadas escalas, penetrar a tientas en los vastos y asfixiantes sollados, ubicarse entre los innumerables cubiles dispuestos en pisos como los nichos en que se colocan gusanos de seda, y unas preguntar afanosamente a un marinero, que no las entendía, por algún paquete perdido; otras, dejarse caer en cualquier sitio, agotadas sus fuerzas, como aturdidas, y muchas ir y venir a la ventura, mirando con inquietud a todas aquellas compañeras de viaje, desconocidas, inquietas como ellas, confundidas también por la aglomeración y el desorden. Algunas, que habían descendido una cubierta por debajo de la principal, cuando veían otras escalas que se perdían en la oscuridad, se negaban a bajar más. Desde la boca de la cubierta, que estaba de par en par, vi cómo lloraba una mujer con la cara escondida en el cubil que le habían asignado, oí decir que pocas horas antes de embarcarse, de repente, se le había muerto una niña, y que su marido había tenido que dejar el cadáver en las oficinas de Orden Público del puerto para que lo llevasen al hospital (tal vez para la autopsia). Las mujeres se quedaban abajo; los hombres, al contrario, una vez acomodadas sus pertenencias, subían a la cubierta principal y se apoyaban sobre la borda. Casi todos se encontraban por primera vez sobre un gran vapor, que debía parecerles un nuevo mundo, lleno de maravillas y de misterios; y ni uno solo miraba a su alrededor o se detenía a considerar una sola de esas cien cosas admirables que jamás había visto. Algunos se fijaban con mucha atención en un objeto cualquiera, la maleta, por ejemplo, o la silla de un vecino, o un número escrito sobre un cajón; otros roían una manzana o engullían a mordiscos una hogaza de pan, examinándola, a cada bocado, como si se tratara de un milagro, algunos tan plácidamente como lo hubieran hecho a la puerta de su propio establo. Una muchacha tenía los ojos encendidos. A propósito, los jóvenes bromeaban, pero se comprendía, a las claras, que algunas alegrías eran forzadas. La mayor parte mostraba apatía o cansancio. El cielo encapotado comenzaba a oscurecerse.
De pronto se oyeron gritos furiosos que provenían de la oficina de los pasaportes. Se vio acudir gente a las corridas. Se supo, luego, que se trataba de un campesino, con su mujer y sus cuatro hijos, a quienes el médico había reconocido enfermos de pelagra. Además, ya a las primeras preguntas se había notado que el padre era loco. Negado el embarque, se entregó a toda clase de violentas extravagancias.
En el muelle había un centenar de personas: parientes de los emigrantes, poquísimos; los más, curiosos; y muchos amigos y deudos de la tripulación, acostumbrados ya a tales separaciones.
Instalado a bordo el pasaje completo, hubo una relativa quietud que dejaba oír el sordo murmullo de la máquina a vapor. Casi todos permanecían sobre cubierta, apiñados y silenciosos. Parecían eternos aquellos últimos momentos de espera. Finalmente, se oyó gritar a los marineros a popa y a proa al mismo tiempo:
–El que no sea pasajero, ¡a tierra!
Estas palabras causaron un estremecimiento general a bordo del Galileo. En minutos descendieron todos los extraños, se levó la planchada, se largaron amarras, sonó un silbido y el barco empezó a moverse. Las mujeres prorrumpieron en llanto; los jóvenes que reían se pusieron graves, y no faltó hombre bien barbudo que, si hasta aquel momento se había mostrado impasible, se pasara la mano por los ojos.
Contrastaba con semejante conmoción la tranquilidad de los marineros y empleados que saludaban a sus amigos y parientes, agrupados sobre el muelle, como si se tratara sólo de una excursión de unas pocas horas rumbo a La Spezia. –Te recomiendo aquel paquete. –Dile a Luisa que cumpliré con su encargo. –Echa la carta al buzón en Montevideo. –Quedamos conformes en lo del vino. –Buen paseo. –Que te vaya bien.
Algunos, que acababan de llegar al puerto, aún tuvieron tiempo de arrojar paquetes de cigarros y naranjas a los que se iban, algo de todo eso fue recogido en el aire, pero los últimos regalos cayeron al mar. En la ciudad brillaban las luces. El vapor se deslizaba, poco a poco, en la penumbra del puerto, casi furtivamente, como si se llevase carga de carne humana robada.