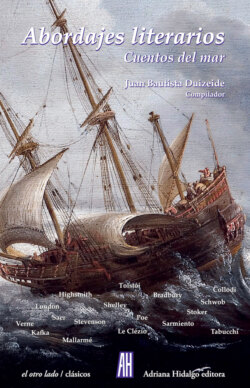Читать книгу Abordajes literarios - VV. AA. - Страница 30
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJ.M.G. Le Clézio
Azar
(2016)
A los cincuenta y ocho años, Juan Moguer se encontraba más bien en su decadencia. Había vivido hasta entonces sin preocupación, en un torbellino de dinero, de gastos, de mujeres. Siempre atacado por las revistas, alegremente perseguido por aquellos mismos que lo habían adorado públicamente y que habían contribuido a su fortuna.
Para sus cincuenta años, Moguer había hecho una locura. Había realizado su sueño de chiquilín, mandando construir según sus planos, en los astilleros navales de Turku en Finlandia, un velero de ochenta pies principalmente en caoba, estilizado como un ala de albatros, al que había dado el nombre de Azzar, en recuerdo de la pequeña flor del naranjo que adornaba la cara feliz del dado con el cual él se medía con la fortuna, cuando era adolescente en Barcelona, en las Ramblas. Durante la realización del navío había velado hasta por los menores detalles, eligiendo las variedades que revestían el interior, la decoración y cada elemento que debía contribuir a hacer del Azzar a la vez su residencia ideal y su oficina de producción.
Había dedicado un cuidado particular al camarote delantero –lo llamaba pomposamente el camarote del armador– diseñando una cama monumental y triangular que ocupaba el extremo de la proa. Una cama donde los sueños tenían que poder prolongarse más allá del dormir, entre cortinas de satén negro, una suerte de balsa de lujo para deriva amorosa, o simplemente un olvido del mundo en el balanceo sedoso de las olas contra la roda, en alguna parte entre las islas y la tierra firme. Contiguo a la habitación había mandado acondicionar un cuarto de baño en madera gris, desde cuya inmensa bañera turquesa podía adivinar la línea oscura del horizonte. Finalmente, como no quería depender de nadie, se las ingenió en todo lo que podía simplificar la maniobra, conectando los cabrestantes y los cordajes a un tablero eléctrico que podía manejar solo desde la caseta del timón. La vela mayor y la vela de mesana se enrollaban sobre sus botavaras y el trinquete sobre su estay.
Era lo que siempre había querido. Ser libre. Desembarazarse de todos sus bienes inmuebles y terrestres, sus departamentos en Nueva York, en Barcelona, sus muebles, sus autos, sus baratijas acumuladas en el curso de veinticinco años de cine, las condecoraciones y las recompensas, las cartas y recortes de prensa, los regalos, las fotos, los recuerdos. No había conservado más que lo necesario, aquello que necesitaba para continuar trabajando, aquello que pudiera entrar en el espacio del navío. Sin duda era la soledad lo que había guiado su elección. Después de su divorcio de Sarah, después de tanta celebridad, de tanta ligereza, Juan Moguer había comprendido por fin que se encontraba absolutamente solo. No estaba rodeado sino de servidores y de parásitos. Los grandes años, en la época del rodaje de Reino de la media luna, sobre los cayos a lo largo de Belice, eran una ola que se retiraba, dejando lugar al silencio. Era precisamente ese silencio que siempre había esperado. Refugiado en su castillo flotante, en el cockpit de madera oscura donde brillaban los instrumentos de cobre, Moguer pasaba a veces largas jornadas mirando caer la lluvia en la ensenada del puerto, en Palma de Mallorca, donde volvía a pasar el invierno. O bien iba solo a la ciudad, a sentarse en una terraza de café sobre el Paseo, para fingir que leía guiones, siempre las mismas historias estúpidas que le enviaban, estúpidas y aburridas, una papilla sentimental nauseabunda. A bordo del Azzar, dictaba su correspondencia a una secretaria temporal, o bien recibía visitantes interesados que buscaban un apoyo, dinero, un papel mínimo. Llegaba a encerrarse en un mutismo obstinado y vengativo, una suerte de astenia mental que lo invadía poco a poco, como una droga.
Sin que pudiera llamarlo amigo suyo, el único hombre con el que había guardado una relación sostenida era su piloto, un tal Andriamena, originario de Madagascar. Era un hombre al que no se le podía calcular la edad, alto y delgado como un adolescente, con un rostro liso, con algo de asiático pese a su piel muy negra. A bordo del Azzar se mantenía siempre en un silencio perfecto, discreto y tan presto a actuar como a dormir. Hablaba una lengua extraña mezcla de francés, inglés y créole; pero la verdad era que apenas hablaba. Por causa de su silencio Moguer había podido soportarlo tanto tiempo. Además, y sobre todo, Andriamena era un marino extraordinario que navegaba instintivamente, sin leer los mapas ni ocuparse de los instrumentos. Capaz de adivinar el tiempo con un día de anticipación, con sólo oler el aire u observar las nubes; capaz de maniobrar sin falla a ras de los escollos; capaz de las más locas temeridades como de la mayor prudencia. Moguer lo había conocido en Palma de Mallorca el año que precedió a su travesía por el Atlántico. Andriamena había sido desembarcado allí después de una oscura pelea, sin papeles, sin equipaje, con apenas un pantalón blanco y una camisa africana, esperando una admisión. Si el Azzar no hubiese llegado, probablemente habría terminado en una prisión, a la espera de que las autoridades encontrasen un país donde expulsarlo. Se había instalado a bordo del navío con naturalidad, exactamente como lo habría hecho un gato. Y Moguer lo había contratado, sin duda porque le gustaba esa manera de no exigir nada, de no pedir nada y de ocupar su lugar. Andriamena había servido primero como marinero, luego había reemplazado por su cuenta a casi toda la tripulación. Cuando Moguer proyectaba un crucero un poco prolongado, Andriamena reclutaba dos marinos, un cocinero, una sirvienta. Pero durante los meses de invernada, o cuando la escala en Palma se prolongaba, despedía a esa gente y hacía el trabajo él solo. Iba al mercado, cocinaba platos a la vez picantes y repetitivos, grandes marmitas de arroz al azafrán sembradas de camarones deshidratados, y cubos de verdura sazonada con pimentón. Aquello le recordaba a Moguer su infancia, esa suerte de pobreza áspera y obstinada que llegaba hasta el goce. Combinaba muy bien con el lujo grandilocuente de su castillo flotante.
En ocasiones él también se iba, partía sin preaviso. Decía tan sólo: “Capitán, mañana parto”. ¿A dónde iba? Se encontraba con una mujer, quizás; es lo que Moguer imaginaba. Moguer había intentado retenerlo al principio, pero era un esfuerzo inútil. No tenía ninguna certeza de que volviese, y también por eso Moguer lo apreciaba. Era imprevisible. Era un verdadero hombre de mar.
Todos esos años, Moguer había vivido al día, sin molestarse por los otros, sin miramientos en lo moral, sin precauciones. No tenía patria, por consiguiente tampoco leyes. Su patria, pensaba, se limitaba al casco del Azzar, un estrecho perímetro que le resultaba tan familiar y tan sensible como su propio cuerpo. Su dormitorio en triángulo, su cama negra, en la proa, el cuarto de baño, la sala común vasta como un vestíbulo de palacio, donde había organizado todos sus encuentros, sus citas de negocios y de placer, sus fiestas, sus reuniones privadas, las “pequeñas coreografías íntimas” que su director Albán montaba para él con muchachas cada vez más jóvenes.
Pero su verdadera patria había sido el mar. Cada vez que tenía suficiente dinero para olvidar el mundo y marcharse, programaba un destino y se lanzaba a la aventura en alta mar. Experimentaba la misma ebriedad que la primera vez, cuando desde el timón del Azzar había sentido el cuerpo del gigante deslizarse entre las olas, rodando, trazando, haciendo crujir los aparejos, con la vibración característica del viento en los obenques, y esa impresión de peso que inflaba la vela mayor y el trinquete. Mientras tanto el Azzar abandonaba en los primeros días de junio de 1966 la costa de Finlandia, dejaba atrás Ahvenanmaa y las islas y se lanzaba hacia Estocolmo. Ahora volvía a considerar ese instante como si fuera ayer, la extensión del mar que resplandecía al sol, las bahías de un azul irreal, bordeadas de playas de arena blanca, y los chillidos de las gavinas en la estela. En un momento habían tenido la compañía de una alegre banda de delfines grises que caracoleaban delante de la roda. ¿Quién estaba con él en aquel primer recorrido? Stephen y Milena Kramer, Albán sin duda. ¿Angélica tal vez? O bien ella se le había unido en Estocolmo, siempre se hallaba descompuesta a bordo de los barcos, incluso cuando el mar estaba liso como un espejo. En cuanto a Sarah, ella se había negado desde el principio. Decía que le habían vaticinado un día que moriría ahogada. Se había instalado en su departamento de Londres, con Sarita. Fue el nacimiento del Azzar lo que la condujo a pedir el divorcio.
La llegada al mar natal fue magnífica, la felicidad de los sentidos y el placer de la revancha. Había navegado hacia Grecia, Sicilia, de isla en isla, rodeado de un halo de leyenda. Y cuando se acercaba a la Costa Azul recibió un telegrama del comandante del portaviones Enterprise invitándolo a Villefranche para la celebración del 4 de julio.
Las noches de invernada en Palma, Juan Moguer hurgaba en las cajas de zapatos donde había conservado fotos, algunas páginas de diarios viejos, de la época de Reino de la media luna, los borradores de guión de Edén. El papel se humedecía, las fotos estaban cubiertas de hongos, de cardenillos. Diez años, veinte años, la memoria se transforma en fibras, en manchas. Todo se había vuelto silencioso. Pero en la cabeza el rumor de la vida continuaba su estrépito, su música, sus cantinelas.
La primera travesía del océano, Juan Moguer no quiso compartirla con nadie. Era la mayor prueba de su vida; para llevarla a cabo quería estar solo con Andriamena. Tras la larga espera en las islas de Cabo Verde, todo el mes de diciembre, mientras se intensificaba el viento, partieron hacia el Oeste, sobre un océano magníficamente calmo, en la dirección del sol poniente. La roda del Azzar rompía las olas sin esfuerzo, apartando las nubes de peces voladores. Sin duda Moguer no había vivido jamás un momento más intenso en su existencia. Sarah no lo podía entender. Todo el resto, los honores, el dinero, las películas, aun el amor, todo se borraba. Eran imágenes, fotos mohosas acomodadas en sus cajas de zapatos, las baratijas, los recuerdos, los trofeos que había tirado antes de irse.
El cuerpo del Azzar avanzaba por el medio del océano. En la cresta de cada ola que venía había colgada una cabellera de espuma que se rasgaba en el viento. El casco no gemía, no mostraba ningún signo de esfuerzo. Apenas una pequeña desaceleración antes de remontar la ola. Y siempre la vibración del mástil y de los estayes tendidos como nervios.
Por la noche, Moguer no podía dormirse. Escuchaba cada ruido, cada chirrido, cada oleada. Luego Andriamena le tocaba el hombro, y él saltaba de su catre en el cockpit para tomar su turno en el timón. No era cuestión de soñar despierto en el gran lecho triangular. Ni en el cuarto de baño con su bella bañadera turquesa. Por otra parte, Andriamena la utilizaba para almacenar las botellas de agua mineral. Moguer no se afeitaba más. Para lavarse, se contentaba con pasar un poco de agua potable por la cara, por el cuello. Todo estaba salado, frío, pegajoso. De noche, el océano era un demonio invisible, maligno. Se encontraban a veintidós grados de latitud Norte, casi sobre la línea de Cáncer. El primer día del año habían bebido una botella de champaña refrescada en el agua de mar.
Moguer no podría olvidar jamás el momento en que el Azzar llegó a la visión de la primera isla. Al vigésimo sexto día de travesía (había consignado todo meticulosamente en el libro de a bordo), al alba, hacia las seis, con un mar hermoso, habían visto algo, más bien lo habían sentido, una presencia, muy cerca, por encima de la línea del horizonte, hacia el Sur, Sudoeste. Las olas ahora llevaban el barco, rodaban bajo la popa. En unos minutos apareció una larga franja de tierra oscura, bordeada de una cascada de olas rompientes. Como en la leyenda, fueron recibidos primero por un vuelo de gaviotas que rozaban sus caras, el ojo malvado clavado en esos intrusos, y derrapaban en el viento chillando. Luego se produjo la entrada triunfal en la bahía de Pointe-à-Pitre.
Era esta ebriedad la que Moguer había cultivado en adelante en soledad. Un sentimiento de un poder infinito, algo que lo emparentaba con un rey o con un héroe. Ser dueño de su propio destino, de su porvenir. Donde otros habrían seguido los caminos habituales, de salones en palacios, acudiendo a sus citas en paquebotes de crucero o en sus avionetas particulares, él había franqueado la prueba de este océano completamente solo con un marino taciturno. Llegaba adonde nadie lo esperaba. Podía cambiar de rumbo, ir hacia Antigua, Puerto Rico, o bien remontar el viento hacia el Sur, hacia Saint Lucia, Barbados o aún más lejos, hasta Trinidad y Tobago. Luego hacia el continente salvaje, violento, sobre un mar manchado con el barro de los ríos, hacia Barranquilla, hacia Cartagena. Era libre. La fuerza de las olas había entrado en él. El viento, la luz del sol, la sal habían comido sus pestañas y quemado su cara del alba al crepúsculo. Todavía tenían para treinta días de víveres y de agua potable, todo era posible, incluido el virar al Sudeste y rehacer la ruta que los corsarios seguían antaño de Brasil a la costa africana.
De pie en la punta del navío, Andriamena observaba la línea oscura de tierra donde rompían las olas. No decía nada. No demostraba deseo alguno, ninguna expectativa en particular. Aquí o allá para él era lo mismo. Era un hombre sin ataduras, sin tierra, sin familia. Jamás hablaba de un entorno que fuera suyo, de una mujer que lo esperara, de niños. ¿Sería quizás la primera vez que atravesaba el océano o ya lo había hecho? Parecía conocerlo todo y no reconocer nada. Una tarde, un par de horas antes de llegar, el viento era tan débil que no lograba hinchar la vela. Moguer lo había sorprendido frente a la mesa, examinando la carta. Con el largo de sus dedos dúctiles calculaba la distancia que quedaba por recorrer. Se había detenido en el emplazamiento exacto de su llegada, la famosa Pointe des Châteaux, que se extendía recta como un dedo en el mar.
Todo eso había sido mucho tiempo atrás. Juan Moguer se acordaba de ese sentimiento de poderío. Entonces decía, con un orgullo de catalán: “Lo que quiero, puedo”. Y lo hacía. Así, podía pasar noches sin dormir, con Albán y otros, compañeros de reencuentro, bebiendo en los bares, escuchando la música de los guadalupeños. Era la época en que lo desafiaba todo, cedía a las apuestas más estúpidas. Cuando dejaba el barco en las Antillas para una cita en febrero en Nueva York, iba de camiseta floreada, en la tormenta de nieve, al Central Park, o en el ferry de Staten Island. Acaso se creía verdaderamente inmortal.