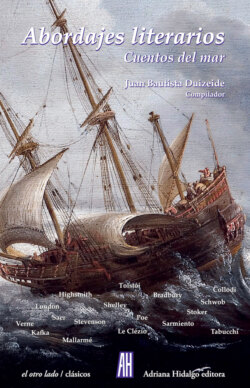Читать книгу Abordajes literarios - VV. AA. - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеRaúl Guerra Garrido
La fría letra
(La mar es mala mujer, 1987)
El frío. En Terranova, cuando el frío arrecia los demás problemas no existen. El frío es una telaraña que te envuelve, un alcohol que te empapa, un bisturí que te rasga y si bajas por un segundo la guardia, un suspiro de cristal que se quiebra. Cuidado con las orejas, el aire corta como navaja de barbero. Ninguna ropa de abrigo es demasiado, me solía proteger las partes rellenando de guata los calzoncillos, que te la rascas y la notas tan ajena como la de un muñeco de trapo. El barco sufre lo mismo y además se carga de hielo, se acumula tanto hielo, tanto peso, que si no se lo quitáramos a golpe de mandarria se hundiría. De las pastecas cuelgan cabos engrosados por el hielo que no se abarcan con las dos manos. Los barcos quedan de adorno, como los barquitos de azúcar escarchada en el interior de las botellas de anís. Y hay que trabajar con esas temperaturas, no hay quien trabaje, que a veces te metes en el frigo para calentarte un poco los sabañones. El frío a veces es un frío que te congela literalmente.
–¿No hueles a quemado?
Rastreábamos por el Banana Bank, en el estrecho de Davis, la entrada a la bahía de Baffin. El que le llamó banana a ese banco era un humorista. En el Bidebieta.
–Con este catarro no huelo ni mis propios vientos.
Llegar hasta la Baffin Bay es subirse al techo, pero entraban y no era cuestión de perder la racha. Un frío atroz, la calefacción a tope y supongo que el origen fue un cortocircuito, el mantenimiento era por aquellos días tan minucioso que los enchufes eléctricos ni siquiera llevaban la grapa que los machihembra sin vibraciones.
–¡Fuego a bordo!
El que gritó pudo ahorrarse el esfuerzo, las llamas nos lamían el trasero a los del puente, venían de abajo, de la cocina lo más probable, el tiro de la escalera las azuzaba como un soplete. El incendio parecía grave, así es que a pesar de la marejada, lanzamos los botes salvavidas para trasbordar al Bikote. No tuve que discutir con Arrozagasti.
–Pasa tú, yo me quedo a ver si controlo esto.
–Me parece bien, pediré auxilio por radio, sé más inglés.
La decisión del capitán fue comentada sobre la marcha, en la misma escala de viento, los hay que ironizan hasta en las situaciones más críticas.
–Un tío sincero, dice lo que piensa.
–Pero piensa poco.
–Y en inglés menos.
El fuego no fue ninguna broma, pero mientras no fuera infernal de necesidad me quedaría a bordo, intentando controlarlo con un piquete de voluntarios. Una paradoja absurda lo de las llamas con varios icebergs a la vista, un absurdo riesgo entre el churrasco y el congelado. Era responsable ante el armador y no me movería de allí hasta conseguirlo, algo disipó mi razonamiento, sonaron unos gritos, no supuse cuán precaria y repentinamente abandonaría el barco aun en contra de mi obligación, las angustiadas voces provenían de la mar.
–¡Ayuda! ¡Ayuda!
–¡Socorro!
Oí los gritos de auxilio y no lo dudé, el barco podía irse a pique pero no dos de mis hombres. Los vi allí, sobrenadando entre las olas, gracias a que íbamos en rastreo pudieron sujetarse al filamen, uno en las malletas y otro en el vuelo de la boca del arte. La rapidez era fundamental, con el agua a cien bajo cero te congelas en un suspiro. Sin dudarlo me lancé al agua, tengo el don de actuar de forma automática en los casos de accidente, cuando más grave más rápido, sin darme cuenta pero con rigor y eficacia. Me lancé desde la popa con un cabo atado en la cintura y otro en la mano, si consiguiera atarlos nos halarían fácilmente, que lo consiguieran a tiempo ya era otro cantar, dependía de otros reflejos. Me tiré de pies y ni lo pensé. La sensación que tuve al hundirme en el agua fue doble y terrible. La primera el frío, un frío atroz, un irme convirtiendo, según me hundía, en barra de hielo, a velocidad de vértigo, los juanetes, las corvas, el sexo, la tabla del pecho, el garganchón y hasta la coronilla rígidos, helados, un esfuerzo ímprobo para moverme en lucha contra la impotencia física y la pereza mental del déjalo, no tienes nada que hacer. La segunda sensación fue de espanto al caer en la cuenta de que no sabía nadar, pero en los casos extremos me funciona el automatismo, actué como si supiera, avancé nadando a lo perro, estilo que no falla jamás; los tres kilométricos metros que me separaban de Lolo pude superarlos, miré a Carín, a unos quince metros de donde yo estaba, una distancia sideral, y tomé una de las decisiones más terribles de mi vida, para salvar a uno tenía que dejar morir al otro; la lógica, el tiempo y el espacio me hicieron condenar a Ricardo.
–¡Ayúdame! ¡Ayúdame!
No me olvidaré nunca de su voz, de su rostro, de su angustia, de su nombre, “ayúdame”, me pedía Manuel Veiga Varela, de veintidós años, casado, con un hijo, natural de Moaña y vecino de Trintxerpe, casi rozándome las manos.
–¡Ven por min! ¡Ven por min!
Menos me olvidaré de Ricardo Souto Barreiro, de veinticinco años, casado, con tres hijos, oriundo de la Puebla del Caraminal, natural de Trintxerpe y vecino de Pasajes Ancho, lejísimos, con lágrimas en los ojos me pedía un “ven por min, ven por min”, en letanía interminable. Se dio cuenta desde un principio que no haría nada por él.
–¡Sujeta el cabo, leche!
Apenas me quedaban fuerzas cuando se lo lancé sobre los brazos, se me acabaron, Lolo no tenía más que soltar la malleta y aferrar el chicote, pero no lo hizo.
–No puedo mover los dedos.
–Muévelos cojones, muévelos y agárrate.
–No puedo.
Las olas nos zarandeaban como a corchos de palangre a la deriva y no obstante, a pesar de su fragor y estruendo, no acallaban el susurro que llegaba nítido y acusador a mis oídos.
–Ven por min. Ven por min.
Mientras imaginaba recursos imposibles mis músculos se abandonaban a la rigidez de la congelación, mente y cuerpo se contradecían aunando esfuerzos para perderme, estaba perdido y mi sentimiento único, obsesivo, era de culpa.
–Por los clavos de Cristo, agárrate.
Lolo me sonrió como disculpándose.
–Non teño maus.
Se quedó sin manos y sin habla, como iba a quedarme yo de un momento a otro, no me olvidaré de la expresión de sus ojos claros, plácida, de su sonrisa tranquila, de la belleza que adquirió de pronto su rostro, tan guapo como no lo fue jamás en vida. Comprobé la realidad de una leyenda, los que mueren congelados lo hacen sonriendo.
–Ven por min...
Hice un último esfuerzo, giré mi cuerpo hacia la red y confirmé lo que no me había ofrecido dudas desde un principio, lo imposible de los quince metros.
–Ven...
Miré hacia Carín, conecté con su mirada y en ese instante, para ampliar el horror hasta lo insoportable, dejó de repetir el ven por mí. La sombra de barba de su rostro imberbe le daba un aire angelical, trágico y hermoso, muerto y seguía llorando con una sonrisa de felicidad eterna, seguía llorando después de muerto, sonreía. Los dos quedaron con el noble aspecto de estatuas griegas esculpidas en hielo, no sentía mi cuerpo, probablemente yo fuera otra estatua de cristal. Una idea absurda cruzó por mi mente pero me aferré a ella como a una tabla de salvación, no sonreír, mientras no sonriera algún milagro podría resucitarme, la clave era no sonreír, fruncí el ceño, apreté las mandíbulas y agoté el recuelo de mi voluntad oprimiendo los labios. No sé exactamente lo que ocurrió, lo que me contaron, quedé flotando a merced de las olas y una de ellas me embarcó en el bote salvavidas que venía en nuestra ayuda, un salvamento milagroso, “menuda cara de mala leche tenías” me dijeron mucho después. Aguanta y no sonrías fue mi último pensamiento lúcido, cuando me desperté a bordo del Bikote me estaban sacudiendo más leches que en el cuartelillo de la guardia civil, no podía mover ni las pestañas, para hacerme entrar en calor, para que reaccionara, me habían desnudado y se afanaban en golpes, masajes, agua hirviendo y plancha, hasta me plancharon, envuelto en mantas me pasaron la plancha eléctrica y ese debió ser el mejor remedio, todavía tengo en la espalda cicatrices de las quemaduras pero eso debió salvarme. Abrí los ojos y conseguí pronunciar dos palabras, los dos nombres foco de mi elipse obsesiva:
–Lolo... Carín...
–No te preocupes, les hemos perdido pero no te preocupes, has hecho todo lo que has podido. Ocúpate de ti.
Claro que yo quería vivir, pero me sentía un canalla total, un sentimiento de culpa tan agobiante que me llevaba la imaginación a sus rostros en una elipse sin escapatoria, obsesiva, los dos agarrados al filamen, con las siras amarillas de sus trajes de agua, mirándome sonrientes. Manuel Veiga Varela y Ricardo Souto Barreiro fueron mi pesadilla durante más de un año, me despertaba a medianoche con sus rostros clavados detrás de mis pupilas, pasó más de un año hasta que me pudiera volver a sonreír frente al espejo a la hora de afeitarme.
–Non teño maus.
–Ven por min.
Respiraba, nada tan reconfortante como respirar, el café me supo a hotel de cinco estrellas, pero la obsesa doble imagen de Lolo y Carín me impidió su disfrute, el sentimiento de culpa era agobiante y el tenérselo que explicar a sus mujeres una tortura a la que me sometería como expiación de mi pecado. Cualquier gesto, cualquier movimiento me producía otra tortura, unos dolores articulares tremebundos, como si tuviera oxidados los más íntimos resortes y cartílagos. El café me supo a gloria y me sentó como un tiro, me asusté, algo en mi interior se había roto, un cristal de hielo hecho trizas con las aristas rasgando cuanta entraña salía a su paso, no era dueño de mi cuerpo, la piel en ronchas blancas y rosas, los labios amoratados, en trance de muerte y no había visto mi biografía en ese instante crucial como dicen ver los ahogados sino los dos rostros de sonrisa feliz, irresponsable. La mar turbia, intentando borrarlos de mi mente, golpeaba contra el casco, el grito de no sé quién sonó como una alucinación.
–¡Ha desaparecido el Bidebieta!
Imposible, los barcos no se subliman en el éter, no desaparecen en triángulos fantasmagóricos, no se hunden sin dejar rastro cuando están ardiendo y su pareja los vigila a pocos metros de distancia. La mar seguía turbia, arbolada y cruel, pero sobre su superficie ni rastro del Bidebieta, no podía ser, y sin embargo el casco, el arte, los cadáveres habían desaparecido. Me incorporé de golpe para comprobar la increíble evidencia, se me quebró la cintura de vidrio y caí sobre el revoltijo de colchonetas y mantas en que me anidaban, gritos y carreras a mi alrededor, me estaba ahogando y no conseguían izarme a cubierta, moriría congelado, pensé que todo era un sueño y que me despertaría abajo, camino de la sima abisal, entre prunos y celacantos, con dos estatuas griegas atadas a los pies, las estatuas se vengaban de mi incompetencia y sonreían, sonreían, sonreían. Fue Arrozagasti el que me devolvió a bordo pasándome los prismáticos.
–Mira. Allí va.
Una alucinación persistente, pero la azul óptica Zeiss no se equivoca, sin marinería y ardiendo el Bidebieta navegaba hacia el Sur, en busca de un horizonte con puesta de sol. Hay siglos en que uno se siente desfallecer, las yemas de mis ateridos dedos se negaban a enfocar de un modo correcto, se me cerraban los párpados, quizá estuviera hundiéndome con las jodidas estatuas amarradas a los tobillos, de ahí la turbia imagen fugitiva.
–No me lo creo.
–Lo llevan a remolque.
Por fin una explicación razonable, volví en mí, de estar camino del fondo, ahogándome, no me preguntaría “¿qué hacemos?”, me volvió el automatismo de los momentos cruciales.
–Perseguirlo a toda máquina.
Avante toda, bramó el diesel, saltó el Bikote como un potro desbocado y la tripulación entera se escalofrió con el mismo espasmo, la tensión nerviosa de quien persigue a un pirata. El frío se soporta mejor con la ira que con la culpa, me hice subir al puente envuelto en una frazada y aunque seguía sin poderme hacer la señal de la cruz, sentí cómo se templaba mi ánimo. La transferencia de la culpa a los piratas era el matiz reconfortante, inconfesable, de la puede que insensata persecución. Ignoraba con quién iba a medir mis fuerzas, pero fueran quienes fueran los budistas que se arremangaran. Budistas de mierda, sus madres serían unas cuantas pero ellos eran unos hijos de buda, se necesita tener entrañas de mercader para hacerlo, mientras pasábamos lo que pasábamos largarle una estacha al botín y llevárselo de remolque con el aritmético propósito de pedir el correspondiente rescate por el salvamento en alta mar. Oirían el S.O.S. por radio y acudieron a echar una mano, joder con los budistas carroñeros, nos la echaron al cuello.
–Les alcanzamos, ya leo la matrícula.
Acortamos distancia, la rémora del peso muerto que arrastraban trabajaba a nuestro favor; Pérez Atorrasagati nombró a los culpables sin bajar los prismáticos:
–Es el Kautokieno, de Stavanger.
Carroñeros vikingos, la madre que los parió, todos los noruegos son más peseteros que la Virgen del Puño, todos menos Birlita, pero se van a enterar de lo que vale un cuerno, como hay Dios que les meto sus cuernos vikingos por el culo, por Lolo y Carín que se los meto. Me puse fuera de mí, el furor de la venganza y la responsabilidad económica de la marea me espoleaban, envuelto como una gamba a la gabardina sería un inválido pero no un inútil, empecé a escupir órdenes. Veía la maniobra con la claridad fanática de un rayo exterminador.
–¿Cuántas armas hay a bordo?
–¿De fuego? Ninguna. Espera. Manu compró en Saint John’s un rifle para su padre, es un cazador empedernido.
–Manu aquí, a mi lado, con la escopeta. El resto de los hombres con cocas y cuchillos de tronchar a lo largo de estribor, los abordaremos por estribor.
A sangre fría puede parecer una decisión disparatada, pero con la furia que golpeaba en nuestros corazones, como el latir de un tigre, sonó tan natural que nadie osó discutirla. Manu se puso junto a mí, la escopeta era nada menos que un Winchester de repetición con mira telescópica.
–¿Funciona?
–De peli.
–Le tiras al que yo te diga.
–No fallaré.
Repasé la fila de hombres, sus rostros curtidos, ofendidos, doloridos, jodidos, aguantaban estólidos los zarpazos del viento y mar dispuestos a cumplir lo que se les mandara. El oleaje no era peligroso para navegar pero sí para la aproximación que intentábamos, elegí tres voluntarios, los tres más jóvenes, los que supuse más ágiles.
–Tú, tú y tú. Vais a saltar al Bidebieta, a cortar el cable de arrastre, ¿entendido?
Ni rechistaron, provistos de hacha y sierra, escoplo y martillo, sobre el carel, parecían equilibristas angélicos, ángeles exterminadores, marinos valientes. Ninguno había cumplido los dieciocho años, el que fallara el salto no los cumpliría. El más crío, Paco, el chou, con quince abriles, me fijé en él mientras silbaba el agua entre los dos cascos con furia de turbina, flexionó las piernas al acecho de la ondulación más favorable, le vi tomar impulso en la cornamusa, improvisado trampolín, y saltar, le veo en el aire, se me detuvo el latir, lo veo ahora convertido en maquinista, un tipo con fibra, los tres con fibra, los veo a los tres en el aire. Levitaron como ángeles, de un casco a otro, en el más formidable de los abordajes. Las caras de asombro de los noruegos, les vigilaba acechando la mínima excusa que me permitiera meterles la retahíla entera del Winchester en su podrido cerebro de contable, pero no reaccionaron, nos dejaron hacer. Un suspiro de alivio al ver a los tres chavales corriendo alegres y furiosos hacia la roda del Bidebieta y descargar sobre el cable opresor hachazos de nervio y sollozos, un grito de triunfo cuando el cable roto saltó como un látigo hacia el Kautokieno.
–¡Cobardes!
–Así le dé a uno en los huevos.
Si alguien ve al Kautokieno en apuros, por mí puede pasar de largo y si le apetece tirar de la cadena que no se prive. No sé cuánto tardé en recuperarme, en poder utilizar la cuchara sin derramarme la sopa sobre los pantalones, pero tardé mucho más en quitar de mis sueños los rostros de Lolo y Carín, sonriéndome, “non teño maus”, “ven por min”, desde aquel día hay sonrisas irónicas que no soporto, sonrisas de chicle que aplastaría a puñetazos. La cosa terminó en el diario de navegación con un escueto “y sin más novedades dignas de reseñar finalizamos la singladura”.
–Firme aquí.
Es una orden, deberían añadir en los centros de oficiales. La cosa terminó con otra novedad más grave, en la mar las desgracias se enredan como en tierra las cerezas, tuvimos que declarar y nos engañaron los burócratas, los administrativos, los abogados y los agentes del seguro, del Lloyd’s o quien fuera, los parásitos. Dijimos la vedad creyendo que además de un orgullo era un mérito y nos hicieron firmar para comernos la palabra. Lo ponían en la letra pequeña y estaban en su derecho, el seguro de accidentes cubría sólo hasta el paralelo 67 y Manuel y Ricardo se ahogaron en el 68, por lo visto nos pasamos en el cumplimiento de nuestro deber y por eso las viudas se quedaron sin cobrar su seguro de muerte.