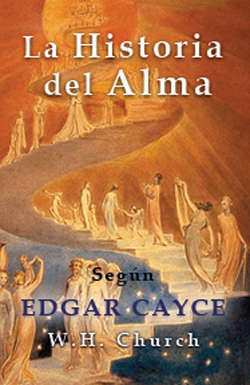Читать книгу Edgar Cayce la Historia del Alma - W. H. Church - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 LA ROTURA DEL HUEVO CÓSMICO
Оглавление¿Nuestro origen cósmico en un huevo?
Debemos tomarlo como una metáfora, por supuesto. Además acertada, para los sabios de la antigüedad, quienes la inventaron en una época que no conoció temas tan complicados como la mecánica cuántica o la relatividad. Pero los tiempos cambian, y con ellos sus símbolos. Ya no podemos fomentar la arcaica idea de un Dios que anida o un cosmos que sale del cascarón. Dejemos la postura de huevos descomunales al largamente extinto pterodáctilo y busquemos un simbolismo más actualizado para expresar el nacimiento de nuestro universo.
Lo encontramos en el punto geométrico.
Centrado en su propia nada ingrávida (existe a cero gravedad, atención), este inerte e invisible punto nuestro representa un potencial de energía nunca antes soñado, suspendido en un tiempo y espacio aún no manifiestos. Quizás no mayor que un átomo muy comprimido, resultante de un universo súbitamente aplastado por su propia gravedad o desintegrado por partículas antimateria, ahora empieza a crecer como capullo en flor después de un prolongado invierno. En ese nanosegundo de movimiento interior, de repente sale de sí mismo con toda la fuerza y velocidad de un genio liberado de su botella después de eones de inercia. Una enorme explosión de materia comprimida durante mucho tiempo —una inimaginable Gran Explosión que aún resuena en las más lejanas latitudes de un universo en constante expansión mientras el antiguo punto geométrico corre por igual en todas direcciones— convirtiéndose en un círculo que se ensancha ilimitadamente en el tiempo y el espacio. Aún hoy, en las más remotas ondas creadas en ese primer nanosegundo de movimiento celestial, siguen formándose nuevas e innumerables estrellas y nebulosas, así como vertiginosas galaxias.
Lo descrito, de hecho, sobrepasa lo puramente metafórico. En la mente de la mayoría de los defensores de la teoría de la Gran Explosión, esa es exactamente la forma en que ocurrió . . . y en la que seguirá ocurriendo, a medida que, según ellos, nuestro autosostenible universo continúe expandiéndose indefinidamente.
¿Indefinidamente? Bueno, pues aquí es donde la principal escuela de teoría cuántica choca frontalmente con la relatividad general. Previendo una gravedad incontenible, Einstein predijo el derrumbe final de este universo finito, en una inversión exacta de sus inicios. Sus puntos de vista, en conflicto con la teoría cuántica, se ridiculizaron y desecharon por anticuados. Pero si se confirman las más recientes especulaciones de los actuales proponentes de la supergravedad, al final el imparable Einstein (como sus fuerzas gravitacionales) resultará vencedor. Y coincide con nuestro punto de vista psíquico de las cosas, como se demostrará muy pronto. Una especie de secuencia Alfa y Omega, por así decirlo, si tomamos prestado ese período apocalíptico en el cual el Señor se proclama a Sí mismo principio y fin de la creación finita.
Sorprendentemente, esa alusión bíblica nos lleva de regreso a nuestro Huevo Bráhmico. ¿Acaso nos precipitamos un poco en abandonarlo? Porque el huevo, como la serpiente y otros símbolos familiares en las enseñanzas religiosas igual de Oriente que de Occidente, tiene una interpretación oculta y otra que por lo general es la revelada. En el hinduismo, el huevo se convierte en un símbolo esotérico del «No Número», o el oviforme cero, antes de ser agregado el Adi-Sanat —el «Número» o «Él es Uno»— por el cual se convierte en terreno fértil para la multiplicidad de números de la creación visible de Brahm.1 En la tradición occidental, el «huevo» que da la vida pierde su figura oviforme para convertirse en una esfera o círculo. Es el símbolo de la Eternidad, al cual se agrega el punto central para representar el Logos o Verbo, esa Energía Creadora que lleva la Eternidad a una manifestación finita. Este mismo círculo con el punto geométrico en su centro es también el comúnmente reconocido emblema del Sol (el Hijo).
En su intento de rastrear los orígenes del universo hasta ese invisible punto de compresión anterior a la Gran Explosión, la física moderna acerca la ciencia en forma inquietante a los principios rectores de la religión. La materia se funde con el espíritu, lo natural con lo sobrenatural. De igual modo, una teórica «mente del universo» sigue de cerca a las investigaciones peligrosamente metafísicas de los físicos de partículas que parecen haber descubierto un principio de autoorganización tras el aparentemente caprichoso y caótico comportamiento de las partículas subatómicas. Algunos físicos, muy conscientes de las arenas movedizas que están surgiendo bajo sus pies, se han refugiado en los sutiles aforismos del budismo y el taoísmo, en los que es menor el riesgo de ser acusados del imperdonable pecado científico de la «religiosidad». (Crítica que habría acabado con Einstein de no ser por su indiscutible genialidad). Este giro al misticismo oriental ha traído como consecuencia una fascinante síntesis de puntos de vista, expresada en el creciente número de libros de este género inusual, que no es del todo ciencia pero tampoco religión. O que, más bien, podría denominarse como una mezcla filosófica de ambas . . .
Fue muy a principios del siglo diecisiete que Sir Francis Bacon propuso por primera vez los parámetros correctos para la investigación científica, al declarar categóricamente que «no pretendemos alcanzar los misterios de Dios a través de la contemplación de la naturaleza». Fue una conclusión particularmente sabia para la época, porque cubría dos aspectos: implicaba que la Iglesia no debía inmiscuirse en la ciencia. Pero en esencia, iba dirigida a la creciente necesidad de definir el papel atribuido a la ciencia, percepción que casi no ha sufrido cambios hasta hace muy poco tiempo. Por consiguiente, a través de los siglos los científicos se han dedicado a su única y legítima tarea de descubrir y probar las leyes de la naturaleza, dejando los misterios de Dios a la especulación de los predicadores o el mandato de los papas. No es pues sorprendente que esta prolongada y mutua separación entre ciencia y religión también haya generado una mutua desconfianza, a menudo alimentada por el dogmatismo de las dos partes. Sin embargo, ha llegado el momento de derribar ambas murallas, la separación y la desconfianza, para buscar un terreno común. Creo que por fin vamos aprendiendo que Dios está en las leyes de la naturaleza igual que en todas partes. ¿Por qué los científicos no empiezan —de hecho como ya lo están haciendo algunos— a descubrirlo allí? ¿Y por qué los devotos de la religión no hacen una interpretación más científica de la naturaleza de Dios y cambian lo sobrenatural por lo divinamente natural? Claro que hay otro problema: los hallazgos científicos por fuerza son tentativos, en tanto que los pronunciamientos religiosos son absolutos. Pero como Cayce lo expresó una vez, la Verdad es una experiencia en crecimiento. La religión y la ciencia deben estar sujetas a un constante cambio y crecimiento a medida que evolucionamos hacia Dios.
De hecho, hemos visto al absolutismo religioso sufrir rudos golpes en el pasado siglo de progreso científico en la medida que se ha probado debidamente lo insostenible de posiciones fundamentalistas del cristianismo sobre ciertos temas de la interpretación bíblica como la edad de la Tierra, por ejemplo, o el tiempo probable que el hombre la ha habitado. La ciencia no ha entregado ninguna respuesta cierta todavía, pero a la fecha la evidencia ha sido suficientemente fuerte para desbancar aseveraciones fundamentalistas sobre estos temas, por un margen muy amplio. El desmoronamiento de la obstinada resistencia fundamentalista frente a nuevas verdades es sólo cuestión de tiempo, tal como unos cuantos siglos atrás el revolucionario descubrimiento de Copérnico por fin hizo entrar en razón a un papa obstinado.
Como Gandhi observó sabiamente en alguna ocasión, la Verdad es Dios. Pero como buscadores de la Verdad, que aún no penetran los misterios de Dios, «la religión que concebimos está en permanente proceso de evolución y reinterpretación. El avance hacia la Verdad, hacia Dios, es posible sólo debido a esa evolución». Sabias palabras. Y fue quizás en este contexto de crecimiento espiritual, que más de una vez Cayce afirmó que la verdadera «iglesia» debe estar en nuestro interior, más que en ninguna organización estática, por útil e incluso necesaria, que para algunos demuestre ser como fuerza para «centrarlos» a pesar de la inevitable gravitación hacia el dogmatismo.
Por otra parte, a veces la ciencia ha sido igualmente dogmática al aferrarse a posiciones no comprobadas. La teoría darwiniana del origen de las especies es un buen ejemplo de ello. Aunque no pasa de ser una teoría discutible, a menudo es exaltada al status de hecho comprobado. Y en este caso, es más probable que sea la ciencia y no la religión la que se vea forzada a dar marcha atrás en el tiempo, al hacer ciertas concesiones importantes cuando modere su posición intransigente. No es que el hombre no haya evolucionado, por supuesto, o que no esté aún evolucionando. ¿Pero de qué y hacia qué? Esas son las preguntas cruciales. ¿Y qué hay del alma del hombre, que tanto afecta el esquema total de la evolución? La ciencia tiene todo el derecho a dudar de la existencia del alma, pero no a pasar de la duda a la negación. De hecho, hace poco un científico catalogó a la ciencia como «el arte de dudar».2 Es una distinción que todos los científicos deben tener muy en cuenta cuando se sientan tentados a rebasar sus propios límites y volverse dogmáticos.
Uno de los peligros del dogmatismo científico es el embarazoso hábito que puntos de vista desacreditados desde tiempo atrás, tienen de recuperar su respetabilidad perdida cuando una nueva generación de científicos da con nuevos hechos. Ejemplo de ello son ciertas ideas ya descartadas que una vez planteara el científico francés Lamarck, las cuales contradicen el popular dogma biológico acerca de la aleatoriedad de la evolución y acaban de resucitar a manos de un equipo de biólogos de Harvard. Los sorprendentes resultados de sus experimentos con bacterias, publicados por la revista británica Nature en su número del 8 de septiembre de 1988, indican que estos organismos unicelulares son capaces de controlar sus propias mutaciones genéticas, en total acuerdo con la vieja teoría de Lamarck. (Que una criatura multicelular como el hombre pueda hacer lo mismo aún está por probarse, pero la lógica nos dice que lo que un organismo unicelular puede conseguir por sí solo, con seguridad no debe estar por fuera de la innata sabiduría de toda criatura viviente, incluso del hombre).
Entretanto, mientras los científicos dan señales de una cada vez más pronunciada inclinación a la metafísica en sus estudios del átomo y el universo, entrando así al patio trasero de la religión, algunos contendientes religiosos han intentado invadir los terrenos de la ciencia con una mal denominada «ciencia» propia, llamada ciencia de la creación. La cual, aunque en algunos aspectos refleja un escaso conocimiento de los principios científicos básicos, con lo que se descalifica a sí misma como verdadera disciplina científica, de todos modos sirve para demostrar que ciencia y religión ya no pueden evitar el cruce por sus terrenos antes mutuamente exclusivos. Y para ser sinceros, ¿acaso no es precisamente una cruzada fecundación de ideas de estos dos reinos rivales lo que se necesita en esta crítica etapa evolutiva? Porque se nos ha dicho que ya se está gestando una nueva raza madre que llamará al mundo a una mayor unificación a todo nivel.
Nuestro tema aquí es la unicidad.
Ciencia y religión son los pilares gemelos de nuestra civilización moderna. Cada una tiene su función separada, claro, como la tienen la cabeza y el corazón en el hombre, y ninguno de ellos puede sobrevivir sin cierto grado de cooperación del otro. Hay que reconocer esa interdependencia y actuar en concordancia, o el bienestar de todo el organismo correrá peligro. Igual ocurre con el intelecto y la emoción: los necesitamos a ambos, interactuando en forma equilibrada, o corremos el riesgo de convertirnos en una doble personalidad encaminada a la autodestrucción.
Trato de llegar a una percepción de la totalidad de las cosas. No obstante las mentes e inventivas increíblemente prolíficas de nuestros mejores científicos, asistidos como nunca antes por una casi ilimitada tecnología, el innato desprecio de la ciencia por los valores espirituales crea un lado «ciego» que impide muchos avances posibles. ¿Durante cuánto tiempo una ciencia librepensadora podrá evadir o desechar las realidades espirituales que pugnan por salir bajo sus inquisidoras manos, por así decirlo? Tarde o temprano, deberá encarar la necesidad evolutiva (de la que apenas un escaso número de científicos está siendo consciente) de reconocer la existencia de una Fuerza divina universal, o Dios, tras todo lo que ahora examina con tan deliberado desinterés por su naturaleza fundamental. Cuando lo logre, la ciencia tendrá que establecer objetivos y pautas interdisciplinarias sobre esa premisa unificadora. Para la humanidad el progreso resultante, tanto espiritual como material, será realmente espectacular y nos capacitará para crear una utopía terrenal si así lo deseamos.
En cuanto a la religión, su tarea de autocorrección luciría un tanto más difícil, pero ¿qué es imposible para Dios? La religión es una casa que está muy dividida en contra de sí misma, y ya es una maravilla que Dios pueda encontrar morada bajo su debilitadas vigas. Todas las grandes religiones del mundo necesitan unirse, en espíritu si no en la práctica individual, bajo un tema común a todas: «El Señor nuestro Dios es Uno». Luego, trabajando en equipo con la ciencia en todo el mundo, este cuerpo religioso unificado puede llevar a cabo una labor organizada bajo un ideal común, en busca de erradicar la pobreza y la ignorancia que sin proponérselo tantas veces han fomentado en el pasado, con políticas interesadas y socialmente retrógradas. No es posible satisfacer las necesidades del ser interno ignorando el externo.
Si trabajamos juntos, cosecharemos los frutos de la unicidad. Y de unicidad, dijo Cayce, es de lo que realmente se trata la evolución. Cualquier cosa que aparte a cualquiera de nosotros frena el avance de los demás, y todo aquello que nos una eleva a la humanidad como un todo. Jesús, al dirigirse a aquellos espiritualmente necesitados que se reunieron para escuchar sus palabras pocos días antes de su última cena, formuló su Ley de la Unicidad mediante una sorprendente profecía. Su cumplimiento puede ser un proceso en curso, incluso ahora. «Pero yo, cuando sea levantado de la tierra», dijo Él, «atraeré a todos a mí mismo».3
La Mente es el constructor, se nos ha dicho, y nuestros pensamientos continuamente se están materializando a innumerables niveles. Uno de esos niveles, por increíble que parezca, tiene implicaciones cósmicas. Implica el factor de resonancia. Porque un aspecto de la filosofía de Cayce es que nuestra evolución humana está relacionada con la del universo como un todo, y que nuestros pensamientos y acciones combinados, si tienen un carácter negativo, pueden poner en marcha una resonancia discordante que afecta no sólo al sol (en el que puede provocar manchas solares)4 y los distintos planetas de nuestro sistema solar inmediato, sino que llega a sistemas de estrellas mucho más lejanos dentro de nuestra propia galaxia y aún más allá. Ese factor de resonancia se pone en marcha, teóricamente, a través de una vasta red etérea de impulsos armónicos que conectan cada parte del universo con las demás, en forma muy similar al sistema de circuitos de las células nerviosas en el cuerpo humano. Y cuando la conciencia colectiva humana sobre la tierra no está en armonía, se supone que el organismo planetario resuena con un tono desafinado, por así decirlo, que afecta de manera adversa la «música de las esferas». En un efecto recíproco que coincide con los principios de la resonancia, nuestro tono alterado rebota hacia nosotros como un impulso discordante causado por nuestra sintonía incorrecta. Sus efectos sobre el planeta pueden verse en forma de terremotos, tormentas solares, plagas y demás, hasta que el factor de resonancia planetario se ajusta a un tono más armonioso. Y esto depende, por supuesto, de la conciencia colectiva del hombre, a quien se entregó el gobierno al principio con el mandato de «someter» la tierra y —en consecuencia— aquello que simboliza la tierra: el ser inferior.
Es una teoría factible, que tiene nexos aceptables con algunas de las más recientes propuestas científicas y al mismo tiempo, coincide básicamente con la tradición bíblica.
Veamos algunas teorías relacionadas, extraídas directamente del mundo de la ciencia moderna.
«Dios no juega a los dados con el universo».
De todos los aforismos de Albert Einstein, ese es quizá el más conocido y más a menudo citado. También es el que, aún en nuestros días, es objeto de más debates entre científicos pertenecientes a escuelas de pensamiento contradictorias.
De hecho se ha debatido desde el momento en que se conoció.
«¡Dejen de decirle a Dios qué debe hacer!» fue la inmediata y airada respuesta de Niels Bohr. Al talentoso teórico cuántico danés le contrariaba muchísimo que Einstein rechazara de plano su propuesta, que más tarde probarían y confirmarían otros científicos, sobre el carácter al parecer caótico y aleatorio del mundo de las partículas subatómicas. Einstein y su ordenado Dios eran los aparentes perdedores. Esa vez ganaron los revoltosos electrones. Con base en el impredecible comportamiento del electrón libre en repetidos experimentos, la conclusión parecía estar clara: en el universo nada se puede predecir con certeza, puesto que la partícula atómica es la esencia de toda materia. (Sin importar que el propio acto y modo de observar el electrón en condiciones artificiales dentro de un laboratorio interfirieran en su comportamiento normal, haciéndolo saltar en forma errática de una órbita a otra, o transformarse súbitamente de partícula en onda, y lo contrario).
En todo caso, los físicos de partículas ya han empezado a darse cuenta de que el trabajo pionero adelantado por Bohr y otros en su temprana exploración del poco conocido mundo de los sistemas cuánticos no llegó tan lejos como para ameritar ninguna conclusión definitiva. De hecho, recién llegados a este campo han presentado algunos descubrimientos nuevos de naturaleza por demás sorprendente. La investigación actual muestra que el caótico electrón libre también puede mostrar una asombrosa capacidad de auto-organización y lo que nos atreveríamos a denominar una forma de «conciencia» que en realidad lo capacita para responder a los estímulos mentales del observador. Resultado: del caos, orden repentino. La modalidad caprichosa del electrón de laboratorio disparado por un cañón de electrones, que al principio despliega un juego libre del cual surgen organizaciones y reorganizaciones al azar en una ciega manera darwiniana, de repente cambia a un predecible y ordenado patrón de comportamiento ante la atenta mirada de un observador humano (en este caso, el físico).
Esta interacción percibida entre observador y objeto observado, que guarda el meollo de la «nueva física», conlleva profundas implicaciones que resultan inquietantes para la ciencia. En primer lugar, toda sugerencia de que la mente humana pueda ejercer algún tipo de control sobre el átomo parecería validar, como efecto obligado, la tradición bíblica respecto al dominio sobre toda la creación, que Dios otorgó al hombre en el principio. Además, presenta la probabilidad de un papel equivalente, en este universo relativista nuestro, entre la mente del hombre y la de una Inteligencia superior (la llamemos o no «Dios»).
En suma, debemos concluir que el juego de perseguir electrones ha generado para la ciencia algunos enojosos interrogantes de naturaleza puramente metafísica, que por lo general se cree la ciencia física no está capacitada para responder. Sin embargo, hay una hipótesis tentativa planteada por los proponentes de la antes mencionada metafísica experimental, esa nueva ciencia atrevida y disidente. ¿Atrevida y disidente? Bueno, no del todo disidente, lástima. Veremos que la antigua ciencia aún interfiere con la nueva e innovadora, frenando su avance con buena parte de las críticas usuales. De hecho, nuestra llamada «metafísica experimental» evita todo tono aventurado con posibles implicaciones espirituales o religiosas, con lo que mantiene a la metafísica anclada en la materia, en situación muy parecida a la de un pájaro con las alas recortadas. Por consiguiente, una teoría de otro modo prometedora, acaba por no poder despegar jamás. Al señalar esta falla fundamental, me viene a la memoria lo que Madame Blavatsky escribió alguna vez de Darwin: «Darwin inicia su evolución de las especies en el punto más bajo para ir subiendo desde ahí. Su único error tal vez sea que aplica su sistema en el extremo equivocado».5
La hipótesis en cuestión parece apoyarse sobre el implícito supuesto de que una clase de factor de conciencia subliminal, fenómeno completamente natural desprovisto de toda causa sobrenatural, sea un aspecto evolutivo del universo físico. Hasta donde la ciencia puede interpretarlo, este cósmico «misterio de la conciencia», como se le conoce, ha venido evolucionando lentamente durante eones para nacer de la materia primigenia o lo que sea que la Gran Explosión lanzó al espacio en el principio. Hoy en su cúspide está la conciencia totalmente despierta del hombre, la especie pensante más avanzada del cosmos, traída especialmente a un estado de conciencia superior por la misteriosa conciencia cósmica para servir a sus propios fines evolutivos. Porque el universo —según la teoría— necesita de la mente de un hombre como observador, dado que no se puede decir que nada existe hasta que es observado. (Esta última proposición es premisa fundamental de la propuesta). El papel del hombre como observador es contribuir a que la progresiva evolución del cosmos observado se perpetúe y avance, aunque el hombre mismo requiere del cosmos para su propia evolución en curso. En fin, se trata de un arreglo simbiótico, como ocurre en toda la naturaleza cuando una forma de vida desarrolla una mutua dependencia de otra para lograr su supervivencia conjunta. Pero aquí el proceso de simbiosis parece haber alcanzado su estado más elevado, su forma más perfecta. Puesto que el observador consciente es el producto de aquello que él observa. Su unión panteísta forma lo que se ha denominado como una «danza metafísica» entre la mente del hombre y el universo de la materia.6
Las imágenes pueden ser atractivas; la metafísica no tanto.
Debemos preguntarnos con toda humildad: si en el principio no estuvo la Mente del Creador observando —y de hecho durante todo el resto del tiempo— ¿cómo es que un universo no observado se las arregló para sobrevivir y evolucionar por sí mismo hasta la llegada del hombre, unos cuantos miles de millones de años más tarde? Es más, ¿cómo puede la ciencia moderna dar validez alguna a la teoría de la creación por la Gran Explosión, en un mecánico inicio de las cosas desde la materia primigenia, sin nadie por ahí que escuchara u observara ese nacimiento? Si se elimina la Primera Causa, hay que eliminar sus efectos. Sin Observador Principal, nada que observar. Así de sencillo. ¿De qué sirven las explicaciones mecanicistas? . . .
Prefiero el punto de vista de las imaginativas páginas del Génesis. A pesar de la hipérbole de su simbólico lenguaje, de alguna manera tiene más sentido, y su metafísica general es mucho más sensata. La ciencia debería darle otro vistazo. Tal vez sea posible una síntesis en estos tiempos modernos. Podríamos conservar la Gran Explosión, pero agregar Espíritu y Luz —la Fuerza de la Mente Suprema—. A lo mejor todo encaje bien. Y en cuanto a esa relación simbiótica entre el hombre y el cosmos físico, si nos atenemos a la Palabra de Dios, es una asociación apenas temporal. Porque se nos ha dicho que el hombre fue imbuido con una entidad espiritual que vive para siempre y perdurará más que el universo visible de la materia. Pero mientras permanezca aquí, al hombre le fue otorgado el dominio. Es el legítimo conservador del cosmos mientras dure, con la función de proteger y cuidar todos los mundos que temporalmente puedan satisfacer sus necesidades evolutivas, y de convertirse en miembro activo del gobierno del universo a través de su gradual dominio de las leyes universales.
(Una acotación al margen para el lector: En una época de aguda conciencia de género, quede claro que las anteriores referencias al «hombre» y todas las referencias similares que siguen, tienen un sentido estrictamente genérico y se debe entender que también equivalen a «mujer». Si para alguien es un uso ofensivo, ofrezco disculpas. Pero en un tema como el que nos ocupa, el término de referencia genérico sigue siendo científicamente correcto y no permite otra alternativa viable).
Cayce habló a menudo de la Unicidad de toda Fuerza.7
En esa unicidad deber estar implícito un orden fundamental de todas las cosas. Por lo menos sabemos por observación que del más caótico de los acontecimientos finalmente surge un orden, ya se trate de una erupción volcánica o de la desintegración y recomposición de un continente cuando la Tierra se depura y renueva a sí misma. Asimismo, es obvio que un orden maravilloso y exquisito debe regir el microscópico mundo del átomo y las partículas subatómicas, cuyo ocasional comportamiento errático puede tener una explicación racional que escapa a la comprensión del físico. ¿Quiénes somos, para ver la «casualidad» en acción cuando alguna ley desconocida causa que al parecer caprichosas o caóticas partículas de materia se fusionen en objetos tan preciosos como pueden serlo millones de copos de nieve geométricamente perfectos o el diseño de los encajes que forma la escarcha en el cristal de una ventana?
La ciencia ya ha demostrado que los estímulos mentales de las ondas del pensamiento del físico pueden controlar al díscolo electrón en la cámara de pruebas. Es obvio, pues, que dentro del electrón existe alguna forma de conciencia primitiva. Y que esa conciencia ha mostrado su disposición a recibir instrucciones de una presencia pensante cercana, instrucciones que incluso pueden ser transmitidas en forma subconsciente y recibidas de igual manera. Pero, ¿dónde está o cuál es la Fuerza Invisible que ordena a los átomos armar el copo de nieve cuando asume su maravillosa formación geométrica en la atmósfera superior? ¿O la que reúne las células vivas de cada brizna de hierba que crece con individualidad propia? Volemos mentalmente por un momento al espacio sideral donde las vertiginosas galaxias están reunidas, como titanes, cada cual obedeciendo sus órdenes de marcha impartidas ¿pero, por Quién o Qué?
La respuesta no debe ser evasiva. La hemos tenido al frente todo el tiempo. Me permito repetirla en términos claros: existe una Fuerza de la Mente Suprema Creadora y Legisladora (llámese como se quiera) que instruye y gobierna cada nicho y cada rincón del universo. Ha estado ahí desde el principio, porque el principio estaba en Sí misma. Y puesto que debe haber una ley para cada cosa de la creación, estableció las leyes universales aún antes de desatar la Explosión o pronunciar la Palabra que puso todo en marcha.
Esa filosofía, basada en conceptos espirituales revelados por nuestra fuente psíquica, podría parecer a las mentes científicas demasiado esotérica para tomarla en serio. Sin embargo, como ya lo señalamos, últimamente el mundo de la ciencia ha experimentado un cambio radical, planteando sus propias ideas esotéricas en la medida que empieza a interactuar con la conciencia de la Nueva Era. Una de las revistas científicas más prestigiosas publicó recientemente un breve y sobrecogedor artículo de un astrofísico cuyos puntos de vista no están muy alejados de la metafísica pura. El artículo contiene pruebas suficientes, si uno es capaz de aceptarlas, de que una Inteligencia que impone el cumplimiento de la ley entró en acción el mismo instante en que el universo físico fue creado.
¿El tema de ese artículo? Las cuerdas cósmicas.8
Y qué son las cuerdas cósmicas, se preguntará el lector. Tal vez son algún tipo de proyección mental o «pre-materia» etérea. (Pero eso, debo confesarlo, es mi propia idea personal). En el artículo se las identifica como «entidades invisibles, exóticas» —delgados hilos giratorios de fuerza y energía descomunales, aunque ya decadentes muchos de ellos— que aún quedan del tejido del universo recién nacido. En ese primer instante de la creación, fueron arrojadas al espacio en todas direcciones como una gigantesca red de lazadas que giraban vertiginosamente. Su diseño fue maravilloso y preciso. Con rítmicas pulsaciones, el extremo final de sus lazadas perfectamente estructurado se movía a la velocidad de la luz para barrer la materia prima convirtiéndola en terrones que en sus giros generaron las galaxias.
¿Qué es todo esto? ¿Un creciente culto de misticismo científico? Teoría tras teoría, vemos que la ciencia se va dejando llevar por premisas místicas. Es como si de pronto todas las leyes de la naturaleza conocidas empezaran a dar paso a fuerzas desconocidas. Y eso podría ser precisamente lo que está ocurriendo. Porque hay una Nueva Era que ya prácticamente nos alcanzó, y fuerzas irresistibles lanzan a todo el género humano a una edad de cambios revolucionarios y un despertar que escapa a nuestro actual nivel de comprensión. Es muy natural que todo esto atrape al científico, igual que a los demás. Pero lo que en realidad está experimentando, más que una transformación mística, no habría de saberlo él mismo, es una espiritual. No obstante, le cuesta admitirlo.
Resumamos:
Primero, una Gran Explosión —no vista y no oída— pero de algún modo verosímil para científicos de todas partes que la consideran como la más aceptable de las teorías de la creación. Entonces el caos, observado en una cámara de pruebas. Y del caos, orden. La propuesta de un universo que se organiza a sí mismo, como la teoría de la elección entre los físicos de partículas. Luego, simbiosis: una danza metafísica entre mente y materia, a nivel cósmico. Y, por último, esas cuerdas cósmicas: supuestos hilos de energía invisible colgados por todo el universo, mediante los cuales algún Genio no identificado esparció en el principio del tiempo y el espacio el material simiente que formó las galaxias . . .
Puras conjeturas, todo esto. Conjeturas, también, de respetables publicaciones científicas. No es que me burle de ellas, no faltaba más. Y tampoco que las desapruebe. Por el contrario. Pero es inevitable preguntarse: si eso es ciencia, ¿por qué faltaría rigor científico si se explora lo paranormal o se acepta como premisa vigente la existencia de una fuerza divina y una entidad espiritual para explicar tantos misterios acerca del hombre y el universo de otra manera inexplicables?
Existe todo un mundo de ciencia espiritual esperando ser explorado. ¿Por dónde empezar? Para medir un círculo, como dijo alguien, por cualquier parte se empieza.