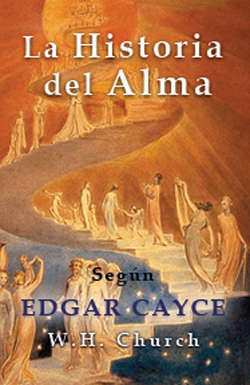Читать книгу Edgar Cayce la Historia del Alma - W. H. Church - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 EL DESCENSO DE LOS DIOSES
ОглавлениеTenue y melodiosa, en el firmamento superior se escuchaba la música de las esferas, cada nota celestial en perfecta armonía con la de su vecina más próxima por toda la bóveda celeste siempre en expansión y pletórica de recién nacidas estrellas.
Por encima de las ondulantes aguas del firmamento inferior, en el que gigantescas aves marinas cabalgaban los vientos marinos con sus alas extendidas y hambrientos picos inquisitivos, llegaba ahora el curioso murmullo de recién nacidos continentes que tomaban forma en el planeta Tierra. Pangea, el continente único que originalmente se había formado al alba, ya hacía mucho tiempo se había dividido en segmentos dispersos, mientras al calor abrasador de la media tarde los dinosaurios llegaron y se fueron, permitiendo que los mejor adaptados mamíferos emergieran en su lugar.
En su séptimo día, la Tierra ya bien adentrada en su actual eón fanerozoico, que había empezado unos 500 millones de años antes con el período cambriano de primigenia formación rocosa, se acercaba al mucho más avanzado ciclo mioceno de su evolución, hace unos 24 millones de años.
Mientras todo esto sucedía, los dioses del universo se regocijaban.
En la creciente oscuridad de la tarde de ese séptimo día, cojornaleros y cocreadores del Creador, esos Hijos nacidos de la Mente observaban de lejos al propósito celestial que seguía su curso entre la multitud de formas de la creación en desarrollo. Entretanto, atentas a todo, las fuerzas angélicas rondaban por todas partes.
Al principio, cuando el Espíritu se introdujo por primera vez en la materia, los hijos vieron surgir de la nada nubes de hidrógeno que de repente se fusionaron en una sola masa de átomos incandescentes en explosión. Tal como la Mente Creadora —el Verbo— lo había querido. Así —una miríada de observadores y un único observado— fueron testigos del primigenio universo de materia que cobró forma ante sus propios ojos.
(El hidrógeno, como principal elemento del universo, sin duda explica un comentario del durmiente Cayce en el sentido de que el agua es la madre de toda creación material y constituye unas tres cuartas partes o más del contenido total del cuerpo humano, del planeta Tierra, y de los océanos de materia astral que contienen el cuerpo del universo como un todo).1
El papel de los hijos, suponemos, había sido ayudar en todo el proceso evolutivo con diversas proyecciones mentales propias, todo en conformidad con el proyecto del Creador, por así decirlo, y en cumplimiento de las leyes universales que Él había puesto en marcha. Al principio, como lo hemos anotado, todo se diseñó tal como lo espiritual pero en una forma indirecta, como corresponde a su homólogo material. Solo en un aspecto se reservó el Creador un papel absolutamente exclusivo: en la decisión de poblar o no los mundos del firmamento inferior con un ser superior como amo y señor de los reinos inferiores de la materia, y la de albergar alma y espíritu en una morada de carne y hueso gobernada por la Fuerza de la Mente Suprema, todo esto por supuesto con libre albedrío y elección durante el ejercicio de su gobierno.
«Un ser así sería un dios, como nosotros», se dijeron los hijos unos a otros, preguntándose cuál sería el resultado en ese caso. «¿Por qué no podríamos ser gobernantes algunos de nosotros?». Y mientras discurrían así entre ellos, el Creador razonaba consigo mismo.
Cuando miró al planeta Tierra, apenas uno de la miríada de mundos del universo de la materia en desarrollo, vio un objeto absolutamente precioso: una resplandeciente esfera azul y blanca que giraba en el espacio, captando toda la gloria de la luz reflejada en su lado al sol, pero cuyo lado oculto Él sabía que estaba en tinieblas. Y fue ese lado oscuro, por supuesto, el que le causó preocupación. Ahí, donde el Tentador podía estar al acecho, entre las fuerzas de las tinieblas . . .
Libre albedrío y elección. El regalo de Dios para su unigénito Hijo; y la bendición ambivalente que debía ser, le daba un par de opciones: la compañía junto a su Padre o una condición divina aparte. (Porque como Padre amante no deseaba obligar a su Hijo con el mismo vínculo de obediencia que podía exigir de un sirviente).
Asimismo, el Hijo había otorgado el mismo regalo a los demás hijos: células divinas, por así decirlo, sacadas de su propio cuerpo espiritual, que se convirtieron así en hijos de Dios por derecho propio. Coherederos y copartícipes, pero con plena libertad para renunciar en cualquier momento a su patrimonio divino, si así lo desearan, mediante el ejercicio de su libre albedrío, y para adquirir otra calidad divina en su interior.
Sin embargo, era para contener y contrarrestar el pecado similar del caído Lucifer y sus marginados secuaces, por supuesto, que el Creador había creado el universo material, con sus dualidades siempre en contienda. Solamente exponiéndose a los pares de opuestos en conflicto (esas fuerzas mutuamente repelentes, como luz y oscuridad, bien y mal, espíritu y materia), así como a aquellos que se atraen mutuamente buscando un equilibrio armónico en la unidad (representada por el yin y el yang, en las fuerzas sexuales separadas), podría un dios caído al igual que a un ángel caído, tener conciencia de su separación de la Unicidad y la Luz.
Lo cierto es que la Tierra, como los otros mundos que aún seguían apareciendo en todo el universo manifiesto, no necesariamente había sido creada como lugar de habitación para el alma.2 La posible creación de un vehículo terrenal para el alma (representado por el «hombre» del Génesis) dependería de la necesidad de afrontar una situación que aún no había surgido entre los hijos de Dios no caídos. Pero en su sabiduría, la Mente Creadora de todas maneras había concebido un prototipo, hasta entonces no materializado, a Su propia imagen y semejanza. A este hombre-alma ideal se le podría proyectar, si fuera necesario antes de terminarse el séptimo día, como señor de la creación física. La administración del universo se convertiría en responsabilidad suya, para guiar la materia a lo largo de todo su ciclo evolutivo, y llevar cualquier alma perdida o caída de nuevo a su estado celestial, si ella así lo quisiere, según el propósito del Creador. Mientras tanto, el Creador esperaba. A lo mejor tenía sus reservas. Sin embargo, aún faltaban millones de años para ese séptimo día. Lo que el Creador no tenía razón para prever, por supuesto, era que finalmente Él mismo tendría que asumir ese papel terrenal, como hombre arquetípico proyectado en carne y hueso . . .
No hay ley, dijo Cayce, que obligue a ningún alma a separarse del Altísimo.3 Es más, existen esas entidades espirituales (ya sabemos que, de hecho, uno no se convierte en una entidad que es alma, hasta su ingreso físico al universo de la materia) que jamás han participado en la conciencia física, sino que han permanecido siendo siempre Uno con la Primera Causa.4
¿Qué sería, pues, lo que a estas alturas indujo al propio Creador a ese momentáneo desliz que lo llevó a equivocarse? Sin duda, Satanás le tendió una astuta trampa y Él cayó en ella . . .
Mientras escuchaba a los hijos nacidos de la Mente discutir entre ellos la correcta administración del firmamento inferior, al Creador se le ocurrió un plan provisional. Era un experimento que no violaba del todo la voluntad del Padre, al no implicar una total separación de la Fuente, sino un descenso parcial a los dominios de la materia.
Como entidades-espíritus en forma astral, Él y los hijos que decidieran acompañarlo descenderían al éter que rodeaba al planeta Tierra y se convertirían en observadores de primera mano de las proyecciones mentales en evolución que conjuntamente habían hecho materializar. En esta ocasión no irían como participantes activos o gobernantes, sino solo como observadores. Básicamente sería una experiencia de «aprendizaje», que los ilustraría sobre cómo operaban las leyes materiales que trabajaban en la evolución de un universo material, mientras ellos se movilizaban sin ser vistos en el aire o sobre las olas o penetraban como espíritus, en rocas y vegetación.
Fue así entonces, que la primera raza original cobró vida. Así de inocentemente empezó el gradual descenso y caída de los dioses.
¿Cómo, es razonable preguntarnos, pudieron los hijos de Dios descender a la materia, esa primera vez, sin materializarse a sí mismos? Edgar Cayce lo aclaró en forma indirecta, al explicar en cierta ocasión que el cuerpo celestial de la entidad-espíritu cósmica posee los atributos correspondientes a lo físico, pero además los cósmicos, con lo cual oído, vista y entendimiento se volvían uno.5
En otra de sus lecturas psíquicas que viene al caso, encontramos que nuestro guía psíquico se refiere a las fases de la evolución como unas veces ascendentes y otras descendentes, a la manera de un arco.6 Esa metáfora se ajusta a los escritos teosóficos de H. P. Blavatsky, quien nos cuenta que en el arco descendente de la evolución lo espiritual se transforma en lo material; y por consiguiente, en el arco ascendente, lo material se somete al proceso de transformación, reafirmando gradualmente su calidad de espíritu. «Todas las cosas tuvieron su origen en el espíritu», escribe ella, «pues en un principio la evolución empezó desde arriba para continuar su descenso, y no lo contrario, como sostiene la teoría darwiniana».7
Su intención no era rechazar la validez de la teoría evolucionista, sino echarla a andar por un camino muy diferente. «Si aceptamos la teoría de Darwin del desarrollo de las especies», concluye, «vemos que su punto de partida está ubicado frente a una puerta abierta».
Es la puerta en la cual la ciencia material no puede encontrar respuestas. La materia, por sí sola, carece de un punto de origen que se pueda rastrear.
Pero debemos preguntarnos, ¿cuál es la «estrategia» del Espíritu? ¿Por qué el arco descendente y ascendente del patrón evolutivo? Meister Eckhart nos ha entregado esta llave de oro para desentrañar un profundo misterio: «Dios es Inteligencia», nos dice este místico medieval, «entregada al conocimiento de Sí misma».8
¿Qué mejor explicación que esa, de la relación evolutiva del hombre con el Altísimo?
En las lecturas de Edgar Cayce encontramos un eco de las esclarecedoras palabras de Eckhart, cuando nos dice que somos dioses en ciernes. O, como se dijo una vez: «Somos Dios, todavía sin heredar nuestro patrimonio».9
Precisamente. Eso lo resume todo. Todo el misterio y significado de la creación y la evolución quedan aclarados en esas pocas y sencillas palabras de revelación espiritual. Creador y creación son Uno, dedicado al proceso en curso de Su propia comprensión.
Y así, quizás, ese descenso inicial de los dioses, en busca de experiencia, después de todo no fue algo malo . . .
De hecho, nuestra fuente psíquica sugiere sin titubeos la ilusoria naturaleza del mal. Solo el bien vive para siempre, nos asegura; mientras el mal es solamente un bien descompuesto, o un alejamiento temporal de Dios.10 El mal, dijo Cayce una vez, solo aparece «en la mente, en las sombras, en los miedos» de quienes aún no conocen toda la luz, o todavía no han experimentado el despertar del ser superior.11
¿Pero qué le hace todo este filosofar al Diablo? Bueno, parecería desterrarlo una vez más. Pero esta vez, convirtiéndolo en algo irreal, por así decirlo.
Es probable que, para el final de nuestro viaje evolutivo, ese modo metafísico de ver a Satanás parezca suficientemente sólido. En este momento, no obstante, cuando estamos a punto de un reencuentro con los dioses en el próximo capítulo, en un descenso aún más profundo en los dominios de la materia, veremos que Satanás todavía hace diabluras.
Y en cuanto a esos desafortunados dioses, un recordatorio: ellos no son otros que nosotros mismos, tal como éramos entonces.